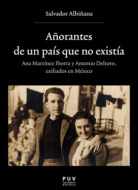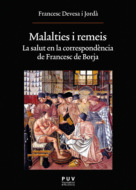Kitabı oku: «Las elites en Italia y en España (1850-1922)», sayfa 6
El que fuera conspirador mazziniano se presentó como símbolo de una recuperación moral y política del país, puesta en práctica esencialmente a través de una progresiva extensión del margen legal de la autoridad estatal. En este sentido, pasión política, «jacobinismo» y cultura jurídica, aspectos destacados de la personalidad del estadista siciliano desde los tiempos de las aventuras garibaldinas, aparecían ahora, para las clases dirigentes nacionales, como las características ideales de un atajo a través del cual relanzar la iniciativa política del Estado, llegando así a una cauta y formalizada ampliación de las bases sociales de la vida pública, sin ceder a las perspectivas de democracia política apartadas en la sombra, también, por parte de algunos sectores del liberalismo más avanzado. A Depretis por tanto, sucedió un hombre que, fuerte gracias al amplísimo consenso inicial de la Cámara y del país, no traslucía ningún temor al transitar por la senda de una intensa actividad reformadora. El objetivo declarado era el de restituir fuerza al ejecutivo sin tener que incrementar los privilegios de la Corona («es necesario que el rey permanezca en la esfera sublime y serena en la que la Constitución lo ha situado»). Así, la mejor garantía de libertad para el gobierno sería, en teoría, una mayoría estable y homogénea, determinada sobre la base de las ideas y del programa. Consecuentemente, más que en la división de partidos en cuanto tal, Crispi, una vez en el gobierno, parecía interesado en una sólida mayoría que le garantizase una amplia libertad de maniobra. Para obtenerla, no obstante su formal aversión por el método Depretis, la vía más fácil seguía siendo apostar por la ya enraizada predisposición transformística del Parlamento, actuando para dislocar toda incipiente reagrupación de aquella oposición de tipo británico tan a menudo invocada por él mismo.
El transformismo, así, demostraba toda su ductilidad, preparándose para convertirse en el respaldo parlamentario a la «revolución administrativa» de Crispi, mientras permanecía intacta la exigencia de fondo, para una clase dirigente dotada de escasa legitimación, de perfilar un proyecto de neutralización del desafío político producido por las incesantes alteraciones de los equilibrios sociales. Semejante exigencia, como ya se ha señalado, era simbolizada por el rechazo liberal del partido entendido como instrumento de intervención política de una parte. Más adecuado al objetivo debió de parecer, para amplios sectores de la burguesía liberal, el control de aquel particular tipo de poder aparentemente neutro y «situacional» representado por el Estado y su administración. Se trató de una elección de grandísima relevancia en cuanto que permitió el comienzo de un peculiar proceso de «alienación de la política» entendido como rechazo de institucionalizar el recurso a medios exclusivamente políticos (como era intención del gobierno Carioli-Zanardelli) en el proceso de nacionalización del país.
En este sentido, la ausente parlamentarización, es decir, la coherente transformación de los conflictos sociales en conflictos políticos que reconducirá al consenso a través de la mediación entre partidos y la cultura de la asamblea, tomó la forma del parlamentarismo, es decir, de la primacía de una clase parlamentaria dedicada a «representar», y por tanto cristalizar, la conflictividad social, evitando su emancipación en sentido político. El parlamentarismo se convertía en símbolo del fraccionamiento geográfico y de la impotencia política de la burguesía nacional, fuente de descontento y frustración, principalmente para una considerable parte de la intelligentsia que, precisamente a partir de estos años, acabó por identificar el Parlamento con el reino de las miserias particularistas y por tanto ajeno, si no hostil, a los auténticos procesos de homogeneización cultural y política del país. La función y la propia composición de la Cámara, «parcial y ficticia representación del pueblo (...), multitud de intereses esencialmente privados, cuya suma está muy lejos de formar el interés público»,31 daban pie en los ambientes liberales a una ansiosa incertidumbre acerca de la capacidad de resistencia de las instituciones representativas frente «a la corriente de las ideas democráticas que cada vez las invade más».32
Fue precisamente a partir de este estado de desorientación cuando maduraron, en la segunda mitad de los años ochenta, el proyecto crispino y una nueva orientación hacia el derecho público que postulaba, mediante la obra pionera de Vittorio Emanuele Orlando, una dimensión más racional del estado de derecho al que demandar la resolución de la perpetua discrepancia entre los principios del liberalismo y su puesta en práctica. Si la propuesta gobernativa de Depretis tendía a asegurarse la mayoría transformando la Cámara en la terminal de una compleja red de mediaciones políticas del ejecutivo, la de Crispi tendía sin embargo a hacer del Parlamento el inerte espectador de una dirección política centralizadora, presentando su personalidad como insustituible síntesis de partido, gobierno y proyecto político capaz de reunir una mayoría estable.
La confianza en las capacidades y el patriotismo de Crispi se convirtió, no por casualidad, en un estadio obligado de la formación de mayorías plasmadas por la fascinación por el hombre fuerte y la ausencia de alternativas realistas. La dualidad institucional entre Gobierno y Parlamento asumía cada vez más la forma de una relación de base personal. Al Parlamento, cuya «competencia se extiende a todo lo que tiene por objetivo crear derechos y determinar deberes de los ciudadanos; es decir, hacer las leyes generales» y «vigila todo lo que se hace en el Estado», se contraponía para Crispi lo que declaraba en 1887, «el temple del hombre que dirige los asuntos del Estado».
Este planteamiento no provenía de improbables tentaciones dictatoriales, sino de una bien definida imagen de las relaciones entre ejecutivo y legislativo: contra la «escuela» que «[quería] el gobierno de las asambleas», Crispi auspiciaba aquella según la cual era necesario «que el parlamento y el poder ejecutivo [tuviesen] cada uno una potestad distinta. El gobierno de las asambleas no es el que prefiero. Las asambleas deben legislar; el rey y sus ministros deben, uno reinar, los otros gobernar». Una posición formalmente irreprochable, que situaba a Crispi dentro de la corriente del liberalismo europeo que estaba replanteando de modo crítico los supuestos del tradicional equilibrio constitucional centrado en la mediación parlamentaria. De hecho, la gestión «fuerte» del ejecutivo no podía evitar entrar en colisión con las enraizadas tradiciones y las consolidadas costumbres parlamentarias que Crispi sustancialmente despreciaba, en cuanto herencia de los tiempos en los que las asambleas eran quienes «gobernaban» interponiendo infinitos obstáculos a la acción del gobierno.
Si el período entre 1887 y 1891 representó un gran giro, éste alcanza su auténtica maduración, dentro de la clase dirigente nacional, con la toma de consciencia de que la cuestión social debía ser afrontada orgánicamente sobre el terreno de la legitimación política y que el desafío de la democracia exigía una respuesta nueva, no prevista por los cánones del liberalismo clásico; dicha respuesta debía consistir en una intervención más eficaz del instrumento estatal para controlar las dinámicas sociales adecuándose a la creciente demanda de participación política. El crispismo, entendido como concepción política principalmente interesada en reforzar todo el orden administrativo del Estado, parecía la coherente expresión política de aquellos sectores sociales y económicos heterogéneos (unidos y emblematizados por la tarifa aduanal de 1887), pero unánimes a la hora de institucionalizar la intervención estatal en los procesos de desarrollo de la sociedad civil. Dicha realidad contenía una fuerte dosis de proyectualidad política, la con vicción, por primera vez teorizada, de que la política no era el producto de la natural explicación de los factores sociales sino, al contrario, el terreno de la proyección de los medios a través de los que adaptar la sociedad al turbulento curso de la historia y a las exigencias de la «ciencia».
En el escenario de la crisis de fin de siglo ésta parecía la visión vencedora, la única en todo caso considerada capaz de garantizar el necesario apoyo a las emergentes fuerzas económicas nacionales y de afrontar, sobre el terreno del progreso y de la modernización, la radical diversidad del desafío democrático-socialista. La persistente debilidad de toda perspectiva hegemónica de la burguesía nacional transformó, de hecho, gran parte de la aventura crispina en un gigantesco y sólido intento de racionalizar la administración del Estado, consumando sus veleidades residuales democrático-jacobinas con el extenuante proceso de anticipación/represión de la iniciativa de las clases populares. Todo el aparato reformador crispino debe por tanto inscribirse dentro de una lógica que podemos definir de modernización autoritaria: correspondía al Estado la resolución de los retrasos sociales y políticos y, mientras se hacía cargo de las expectativas de participación y de democracia que esto comportaba, ampliaba, legalizándolos, tanto sus competencias como su poder; de este modo preservaba a la burguesía «revolucionaria» de los posibles peligros de una conflictividad política debida a la participación de las «plebes», ajenas a las tradiciones del Risorgimento, en la vida pública. La idea de que el Risorgimento fuese una revolución burguesa aún por completar fue varias veces reiterada por Crispi.
Cuando, con la derrota colonial de Adua, Crispi salió definitivamente de escena, terminó con él el proyecto político de gobierno más ambicioso que hubiese sido propuesto en Italia desde el de Cavour. Las bases de aquel proyecto se encontraban en la relación, que el estadista siciliano había mantenido y después desarrollado de modo original, con la cultura mazziniana y accionista que despreciaba los intereses materiales del presente en nombre de fines morales más altos. En este sentido Crispi, dando aún voz, también desde los bancos del ejecutivo, a la insatisfacción por el Risorgimento «traicionado», personificó en su figura no sólo la imagen del poder en su acepción más clásica, sino también la de orgullosa oposición al tradicional orden político. Su dirección de la cosa pública siempre se basó en la afirmación de una fuerte voluntad de poder cuyo objetivo transcendía la pura defensa de los equilibrios existentes. Al contrario, se trataba, para el político de Ribera, de la necesidad de escapar de una visión «simplista» de la unificación (centrada sobre las pequeñas virtudes del recogimiento y el bienestar de la vida material) para restituir a Italia un auténtico orden moral en su interior y el «lugar que le es debido» en el mundo.33 Por tanto «la unidad sería inútil si no nos procurase fuerza y grandeza».34 Con Crispi, por primera vez desde la toma de Roma, se volvía a hablar de «misión de Italia». Esto arrebataba a la idea de nación aquella capa de abstracción compartida, sedimentada tras el agotamiento de las polémicas post-unitarias sobre la nación armada, y la transformaba en un corrosivo y conflictivo agente político. Frente a la grave crisis económica, el crecimiento de las ansias por la cuestión social y las difíciles condiciones internacionales, Crispi acabó por acentuar el factor voluntarista de su acción de gobierno, presentándose a sí mismo como garante de la conservación del principio nacional unitario encarnado por la monarquía: «yo soy un principio, yo soy un sistema de gobierno del que puede depender el avenir de la patria».35
Una solución cesarística que pretendía hacer de la primacía del gobierno no tanto un método codificado o una polémica doctrinaria como una necesidad pedagógica frente a las instituciones que demostraban no estar a la altura de la herencia risorgimental. Un gobierno «fuertemente constituido» pondría freno a las descompuestas pretensiones de los «estómagos», fuesen éstos burgueses o plebeyos, incapaces de ir más allá de sus mezquinos intereses, bien representados, por otro lado, por las «alquimias parlamentarias» y por las conspiraciones que se organizaban en los recovecos del Montecitorio. El gobierno parlamentario, en cuanto tal, seguía siendo para el estadista siciliano una visión ideal pero inadecuada para Italia, país en construcción donde tal sistema no podía aún ser tomado «en consideración» pues «faltaban los hábitos de la libertad, la disciplina».36 Crispi había ofrecido una versión «romántica», centrada sobre su persona y por tanto difícilmente repetible, del primado de la nación. Su fama de patriota y de líder de la izquierda había permitido la legitimación política de una idea de nación hasta entonces solamente soñada por intelectuales y espíritus inquietos como Alfredo Oriani y sintéticamente elaborada, al inicio de 1893, por el constitucionalista Zanichelli en los términos de «ente eterno, por cuyo bien el pueblo, como conjunto inorgánico de individuos, debe sacrificarlo todo».
La multiplicación de los intereses en juego era percibida como un elemento de desintegración que Crispi, vista la escasa eficacia de los procesos de nacionalización de los distintos componentes de la burguesía italiana, pensaba poder detener llamando virtualmente a todos «a las armas». Un llamamiento que pretendía reunir a burgueses y plebeyos, enmarcados por jerarquía de conciencia patriótica, en torno al sagrado deber de transformar la entidad resultante en 1870 de la «destrucción de siete estados» en una respetada potencia europea.
Las cuestiones de reconstituciones de partidos, las luchas de cifras por el orden de los equilibrios, las promesas y palabras lisonjeras para la solución del problema social son –apuntó Crispi– argumentos hechos para engañar a la opinión pública. Ahora, ante estas trifulcas, es necesario contraponer los hechos y de los hechos el más lógico, el más serio, es el de la existencia nacional, la cual es puesta en peligro por los politicuchos de profesión (...). Ahora la base de la existencia nacional es la fuerza nacional (...).37
Acosado, en el territorio de la política interior, por las dificultades causadas por los escándalos financieros y la crisis económica, a Crispi sólo le quedaba la esperanza de poder sustituir el sistema transformístico de legitimación política, único intento parcial de mediación de los intereses regionales hasta entonces realizado, con la consagración de un guía carismático y desvinculado del Parlamento. Tal perspectiva, estrechamente ligada al plan colonial de refundar las bases de la legitimación con los grandes escenarios previstos en los altiplanos africanos, fracasó, determinando el fin de su proyecto político.
El período que se abrió tras la derrota de Adua representó, desde muchos puntos de vista, casi un ajuste de cuentas entre las dos distintas visiones constitucionales existentes. Se dio, en otras palabras, un intento de modificar la interpretación parlamentaria del Estatuto albertino, predominante desde los tiempos en los que Cavour era presidente del Consejo del Reino de Cerdeña. No es difícil imaginar, por tanto, cómo en aquellos años las contingentes, coyunturales, crisis políticas podían, frente a la intensificación de la cuestión social, comenzar a evolucionar y a adquirir un carácter particular, en mutación, implicando por parte de los grupos dirigentes en el gobierno una cada vez más acentuada tentación de crisis general cuyo objetivo consistía en la transformación más profunda de los caracteres hegemónicos de la vulgata constitucional dominante. Tal intento tuvo su momento culminante entre 1896 y 1900, en la convulsa fase más tarde definida como «crisis de fin de siglo».38 De hecho, Giustino Fortunato recordaba en su impetuoso análisis que
casi todos coinciden en afirmar que de este modo ya no se avanza, y si en los italianos la diligente gratitud por la Casa de Saboya es fuerte, no es menos cierto que «se espera de lo alto una excepcional energía»; es decir, en lenguaje llano, algo que se parezca a un «golpe de estado».39
Fue en esta fase, como es sabido, cuando algunos sectores de la clase política italiana, mostrando un creciente deseo de presencialismo político de la Corona, intentaron abiertamente desplazar el eje constitucional mediante una recuperación estatutaria de los poderes reales en la gestión del ejecutivo, evitando de este modo que la Cámara electa fuese, como dijera Sonnino a sus electores en 1897, «la única base de la autoridad política del Estado». Con la derrota de aquel proyecto, que tomó cuerpo sobre todo en los gobiernos presididos por Luigi Pelloux, se cerraba, en los umbrales del siglo XX, el más vistoso intento de gobierno del «orden» basado en la extrema y coherente aplicación de la tradicional visión de gestión del orden público, la que desde los tiempos de la derecha reivindicaba la exigencia de «prevenir para no reprimir». Para el general saboyano era efectivamente necesario «no sólo que con las leyes se pueda mantener el orden, si no que es necesario, y aún más, que las leyes sean de tal forma que el orden no pueda no ser mantenido».40 En este camino el consenso de los principales elementos políticos del liberalismo debía ser conquistado recurriendo a una buena dosis de ductilidad, en cuanto que, de repente, el problema no parecía ser el de los principios, sino el de la medida y el equilibrio. Prevaleció sin embargo en los ambientes de la corte, de la que el presidente del Consejo se había convertido en expresión a todos los efectos, la impaciencia por un ajuste de cuentas esperado desde la derrota de Adua. Escándalos bancarios y fracasos coloniales se consideraban, de hecho, las causas del incontrolable desbordamiento de un derrotismo insolente frente a las instituciones, que había acabado por amplificar la propaganda y el crecimiento de los partidos antisistema. Aquello que debía ser atacado en su raíz, por tanto, no era tanto el movimiento socialista como una «cultura de la libertad» considerada por los moderados el motor del desorden que se daba en el país. La inflexibilidad de la línea era así parte integrante del proyecto gubernamental, del cual Sonnino se convirtió paso a paso en mente política. La salida de escena de Pelloux y el eclipse de Sonnino no fueron sin embargo tan sólo la derrota de un plan político y de las esperanzas de revancha de la corte, sino que representaron la confirmación de que una parte consistente de la clase política, fortalecida por las nuevas corrientes democráticas presentes en el país, consideraba aún esencial proseguir por el camino de la mediación político-parlamentaria, con sus irrenunciables, aunque molestos, «apéndices» de la libertad de prensa y de asociación. Era ésta la dirección de un nuevo camino que parecía ya anunciado.
La larga fase que estaba a punto de nacer, bajo la dirección de Giovanni Giolitti, confirmó la centralidad de la Cámara como centro de compensación de intereses, y de la administración como instrumento de mediación entre éstos, restituyendo así a las crisis políticas su dimensión «coyuntural», es decir, esterilizándolas de toda perspectiva de abordar de frente la cuestión social y aquella, relacionada, de la fallida politización de la nación.
1 P. Colombo: Storia costituzionale della monarchia italiana, Roma-Bari, Laterza, 2001.
2 F. Cammarano: «Crisi politica e politica della crisi: Italia e Gran Bretagna 1880-1925», en P. Pombeni (dir.): Crisi, legittimazione, consenso, Bolonia, Il Mulino, 2003, pp. 81-131.
3 R. Bonfadini: «I partiti parlamentari in Europa», Nuova Antologia, 1894, p. 627.
4 A. Depretis: Discorsi parlamentari, Roma, 1891, vol. IV, p. 259.
5 F. Crispi: Discorsi parlamentari, Roma, 1915, vol. I, p. 451.
6 S. Spaventa: Discorsi parlamentari, Roma, 1913, p. 5.
7 La Nazione, 16-11-1865.
8 F. Cammarano: Strategie del conservatorismo britannico nella crisi del liberalismo. National Party of Common Sense (1885-1892), Manduria, Lacaita, 1990, pp. 24-49. Íd.: To Save England from Decline, Lanham, University Press of America, 2001, pp. 21-40.
9 Véase F. Cammarano, M. S. Piretti y V. Zappetti: «I deputati», en G. Melis (dir.): Le élites nella storia dell’Italia unita, Nápoles, CUEN, 2003, pp. 53-70. Sobre el funcionamiento del sistema y los procedimientos parlamentarios en la Italia liberal, véase F. Rossi: Saggio sul sistema politico dell’Italia liberale. Procedure fiduciarie e sistema dei partiti fra Otto e Novecento, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2001.
10 «Lettere parlamentari», La Perseveranza, 25-3-76.
11 «Lettere parlamentari», La Perseveranza, 19-3-76.
12 Sobre la derecha, véase A. Berselli: Il governo della Destra. Italia legale e Italia reale dopo l’Unità, Bolonia, Il Mulino, 1997. Sobre la izquierda, véase G. Carocci: Agostino Depretis e la politica interna italiana dal 1876 al 1887, Turín, Einaudi, 1956; L. Mascilli Migliorini: La Sinistra Storica al potere, Nápoles, Guida, 1979; y F. Cammarano: «Sinistra storica», en B. Bongiovanni y N. Tranfaglia (eds.): Dizionario storico dell’Italia unita, Bari-Roma, Laterza, 1996, pp. 825-840.
13 Cf. A. Salvestrini: I moderati toscani e la classe dirigente italiana (1859-1876), Florencia, Olschki, pp. 75-76.
14 Cf. F. Cammarano y M. S. Piretti: «I professionisti in Parlamento (1861-1958)», Storia d’Italia. Annali 10, 1996.
15 15. F. Cammarano: Storia politica dell’Italia liberale, Bari-Roma, Laterza, 1999.
16 16. Sobre el perfil de los diputados de la época liberal ver F. Cammarano: «Une occupation agréable et rentable: recherche historique et prosopographie des députés de l’Italie libérale», en Jean Marie Mayeur (dir.): Les parlementaires de la Troisième République, París, Publications de la Sorbonne, 2003, pp. 399-410; F. Cammarano, M. S. Piretti y V. Zappetti: I deputati, op. cit.
17 Sobre el tema de la notabilidad, véase P. Pombeni: Autorità sociale e potere politico nell’Italia contemporanea, Venecia, Marsilio, 1993; E. Franzina: La transizione dolce. Storie del Veneto tra ‘800 e ‘900, Verona, Cierre, 1990; R. Camurri: «Tra clientelismo e legittimazione del potere: il notabilato veneto in età liberale», en L. Ponziani (dir.): Le Itale dei notabili: il punto della situazione, Nápoles, ESI, 2001, pp. 73-112, y F. Cammarano: «Le notable à l’époque libérale», Mefrim 114, 2, 2002, pp. 673-678.
18 R. Camurri (dir.): La scienza moderata. Fedele Lampertico e l’Italia liberale, Milán, Angeli, 1992.
19 L. Musella: Individui, amici, clienti. Relazioni personali e circuiti politici in Italia tra Otto e Novecento, Bolonia, Il Mulino, 1994.
20 R. Bonghi: Discorsi parlamentari, Roma, vol. II, 1918, p. 713.
21 Cf. M. Piretti: «Mostrare i denti: il notabilato come forma di controllo del governo. Il caso dell’Emilia Romagna 1861-1919», Rivista di Storia Contemporanea, 1993, pp. 541-568.
22 Entre otros, M. Torraca: Politica e morale, Nápoles, 1877; M. Minghetti: I partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia e nell’amministrazione, Bolonia, 1881; G. Arcoleo: Il Gabinetto nei governi parlamentari, Nápoles, 1881; P. Turiello: Governo e governati in Italia, Bolonia, 1882, y A. Brunialti: Le Scienze politiche nello Stato moderno, Turín, 1884. La sistematización de una parte de tales reflexiones correspondió a Gaetano Mosca que, con su Sulla teorica dei governi e sul governo parlamentare, Palermo, 1884, aportó la primera contribución científica al estudio de la clase política.
23 Cf. M. Meriggi: Milano borghese. Circoli ed élites nell’Ottocento, Venecia, Marsilio, 1992, p. 182.
24 Discorso di Piero Puccioni pronunziato in un’adunanza elettorale convocata in San Sepolcro il 1 settembre 1876, Florencia, 1876, p. 23.
25 Sobre la relación entre moderantismo y liberalismo, veáse «Il declino del moderantismo ottocentesco. Approccio idealtipico e comparazione storica», en C. Brice (dir.): Les familles politiques en Europe occidentale au XIXe siècle, École Française de Rome, 1997, pp. 205-217.
26 Ver F. Cammarano: «Un centrisme, le transformisme libéral en Italie et en Grande-Bretagne au XIXe siècle», en S. Guillaume et J. Garrigues (dirs.): Centre et Centrisme en Europe aux XIXe et XXe siècles. Regards croisés, Bruselas, P. I. E. Peter Lang, 2006, pp. 39-48.
27 Véase F. Cammarano: Il progresso moderato. Un’opposizione liberale nella svolta dell’Italia crispina (1887-1892), Bolonia, Il Mulino, 1990, p. 159.
28 G. Carocci: Agostino Depretis e la politica interna italiana dal 1876 al 1887, Turín, Einaudi, 1956; C. Vallauri: La politica liberale di Giuseppe Zanardelli dal 1876 al 1878, Milán, Giuffrè, 1967; Ibíd.: Benedetto Cairoli, Milán, Marzorati, 1970; L. Mascilli Migliorini: La Sinistra Storica al potere, Nápoles, Guida, 1979; Ibíd.: «Benedetto Cairoli: modelli ed elementi interpretativi di una politica interna», Clio 2, 1993, pp. 283-296.
29 F. Cammarano: «Liberalismo e democrazia: il contesto europeo e il bivio italiano (1876-80)», Annali de la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 2003, pp. 159-187.
30 Sobre la cuestión de la politización del sistema, véase F. Cammarano: «Nazionalizzazione della politica e politicizzazione della nazione. I dilemmi della classe dirigente nell’Italia liberale», en M. Meriggi y P. Schiera (dirs.): Dalla città alla nazione. Borghesie ottocentesche in Italia e in Germania, Bolonia, Il Mulino, 1993.
31 G. Mosca: Sulla teorica dei governi e sul governo parlamentare, Palermo, 1884.
32 D. Zanichelli: «Le difficoltà del sistema rappresentativo-parlamentare. Prelezione al corso di diritto costituzionale (1885-86)», en Íd.: Studi politici e storici, Bolonia, 1893, p. 95.
33 F. Crispi: Pensieri e profezie, Roma, 1920, p. 168.
34 F. Crispi: «Ultimi scritti e discorsi extra-parlamentari (1891-1901)», L’Universale, Roma, 1912, p. 309.
35 F. Crispi: Pensieri e profezie, op. cit., p. 202.
36 Ibíd., p. 45.
37 Ibíd., p. 206.
38 Véase G. Guazzaloca: Fine secolo. Gli intellettuali italiani e inglesi e la crisi tra Otto e Novecento, Bolonia, Il Mulino, 2004.
39 Discorso di G. Fortunato pronunciato a Melfiil 31 maggio 1900, Roma, 1900, p. 10.
40 Cf. U. Levra: Il colpo di stato della borghesia. La crisi politica di fine secolo in Italia 1896-1900, Milán, Feltrinelli, 1977, p. 300.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.