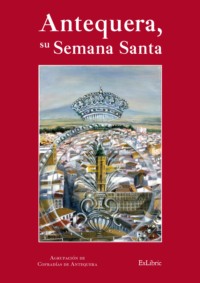Kitabı oku: «Antequera, su Semana Santa», sayfa 4
A grandes rasgos los objetivos fueron conseguidos, a lo largo de las siguientes décadas a pesar de que con ello se rompieron tradiciones de siglos y no se respetaron en absoluto las normas de cronología, ni la costumbre ni los derechos adquiridos por las cofradías, circunstancias estas totalmente secundarias a estas alturas, ya que se estaba configurando prácticamente de cero después de la contienda civil toda la estructura cofrade con conceptos modernos, que fueron acogidos con agrado por todas las hermandades. Hoy día un planteamiento de este tipo sería más complejo.
Las hermandades y cofradías antequeranas, han madurado, y a través de su buen hacer a lo largo de estos últimos años, han logrado ganarse el respeto y la admiración de propios y extraños, al haber conseguido dar a nuestra Semana Santa el carácter único, tradicional y carismático con que es reconocida en toda Andalucía.

Salida del Santo Cristo Resucitado desde la iglesia de San Francisco
[4] El universo artístico.
[4.1.] La escultura procesional en Antequera.
Visiones y revisiones
Juan Antonio Sánchez López [Doctor en Historia (UMA)]
Haciendo gala de ese poder de convicción tan idiosincrásico del espíritu de todo predicador y hombre de pensamiento, el Maestro Eckhardt recordaba que “cuando un maestro hace una imagen de madera o de piedra no hace que la imagen entre en la madera, sino que va sacando las astillas que tenía escondida y encubierta a la imagen, [y] no le da nada a la madera, sino que le quita y expurga la cobertura y le saca el moho, y entonces resplandece lo que yacía escondido por debajo. Éste es el tesoro que yacía escondido en el campo” [1]. En otras palabras, nuestro orador no perseguía otra cosa que transmitir a su entregado auditorio algo que puede parecer muy fácil, artísticamente hablando, pero que, a la hora de la verdad, no lo es tanto: extraer, para hacerla visible a los ojos de todos, el “alma” de la madera.
Conseguir este propósito conllevaba que al escultor debiera exigírsele una cierta competencia iconográfica, además de la imprescindible destreza técnica en materia de modelado, talla, policromía, composición, gramática corporal, retórica expresiva, etc., para la oportuna y deseable verificación de las funciones específicas de toda creación religiosa postridentina: persuadir, conmover, deleitar, convencer y enseñar. Ello implicaba que, además de conjuntar sendas filosofías del arte tan antiguas como la imitación de la naturaleza y el reflejo de las emociones humanas, la pieza en cuestión hubiese de reunir, en su poética como objeto plástico, la incidencia de un tercer componente, cual la asimilación de ciertas convenciones al uso en el lenguaje teatral, comportándose acorde a los presupuestos de una paraliturgia efectista ad hoc que le conferían la apetecida facultad parlante. Un contrato de imaginería del siglo XVII sustancia tales pretensiones de un modo meridianamente claro: “Hágase de tal manera que parezca tenga vida la escultura”.
En efecto, ni tales palabras proceden de una misteriosa invocación ritual ni es la fórmula de un conjuro mágico, sino que se recogen en un instrumento jurídico que se erige en testimonio documental y, como tal, en fidedigno portavoz de la gran obsesión de la clientela y de los artistas que durante siglos -prácticamente desde fines de la Edad Media hasta el día de hoy- vienen experimentando, ensayando, definiendo, perfeccionando y aún reinventando los rasgos morfológicos y premisas conceptuales de la escultura procesional; sin duda una de las grandes creaciones originales del arte hispano de la Edad Moderna desde los Siglos de Oro a la sociedad de la información y las redes sociales, de nuestro siglo XXI.
Por tales razones, a nadie escapa, según hemos advertido en más de una ocasión, cómo la escultura procesional ha ocupado siempre un lugar privilegiado entre las creaciones plásticas del último Renacimiento y, singularmente, del Barroco hispano. La causa de esta posición señera radica en el hecho de estarle reservado un especial carácter emblemático, claramente conectado con los principios básicos de una cultura de masas dirigida por los poderes eclesiásticos y estatales, aunque concediendo una fuerte capacidad de iniciativa a los segmentos populares, convertidos, en muchos casos, en auténticos “brazos laicos” de las poderosas órdenes religiosas. Sin embargo, tampoco es menos cierto que la profunda relación ritual y afectiva establecida de inmediato por la base popular con dichas creaciones artísticas hasta el grado de “personalizarlas” -en el sentido literal de la palabra-, acabaría por hacer de las piezas procesionales unos elementos de identificación e integración simbólicos. Tales referentes sagrados -llámese Crucificado, Nazareno, Cautivo o Dolorosa- sirvieron y continúan sirviendo de aglutinante para numerosos colectivos, comunidades y variopintas fórmulas de asociacionismo o agrupación social, desde las células más primarias -ya sea collación, casa de vecinos, calle, parroquia o barrio- a las más complejas, en el supuesto de un pueblo, una ciudad o una demarcación regional.

Documento localizado en el interior de la imagen del Santísimo Cristo del Mayor Dolor, que acredita la autoría del mismo a Andrés de Carbajal. 1775
Con nombre propio…
Por diversas circunstancias sociales, urbanísticas, religiosas e históricas, la descrita lectura antropológica adquiere una dimensión emblemática, paradigmática y antológica en el caso concreto de Antequera, una ciudad de fuerte base agraria y rígida jerarquización social que, a todas luces, nos hace seguir viéndola, pese al paso del tiempo, como inequívocamente “barroca”. No en balde, los siglos XVI y XVIII coincidieron con sendas etapas de singular trascendencia en el florecimiento artístico de Antequera, sin que ello suponga infravalorar el peso del siglo XVII, todavía muy desconocido y escasamente investigado[2]. Las grandes empresas de promoción acometidas en la ciudad durante los Siglos de Oro prestaron un impulso decisivo a la producción plástica, así como al capítulo arquitectónico, capitalizado por la construcción de la Real Colegiata de Santa María la Mayor, las grandes iglesias de San Pedro y San Sebastián, las restantes parroquias y, por supuesto, los numerosos conventos y monasterios de las grandes religiones masculinas y femeninas, sin olvidar las capillas votivas y procesionales, las ermitas y las promociones civiles en forma de palacios, residencias señoriales y casas solariegas.

Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Sangre. Perfil

Cristo de la Paz. Jose Hernández (1592). Iglesia del Carmen
Retomando lo dicho por nosotros mismos en otras aproximaciones al estudio fenomenológico de la Antequera de los Saecula Aurea, está claro que, sin dejar de mostrarse receptiva a las aportaciones foráneas, Antequera mostraría, ya desde el Quinientos, una inequívoca tendencia a satisfacer y cubrir la ingente demanda de órdenes religiosas, hermandades, clero secular, instituciones civiles y particulares por la vía de la autarquía y la producción autóctona, lo cual explica el temprano desarrollo de los talleres locales. Con el discurrir del tiempo, ello derivaría en la gestación de un círculo artístico propio, con unos rasgos definidores más o menos acentuados, aunque, eso sí, con manifiesta vocación vernácula en cuanto a sintonía con los gustos y preferencias de la comitencia antequerana y su entorno[3].
El proceso reviste especial interés en lo tocante al panorama escultórico. Si durante el último cuarto del XVI, la documentación exhumada por José Escalante[4] permite constatar la existencia de un grupo de escultores consolidado en torno a los obradores de imaginería de Juan Vázquez de Vega, Andrés Iriarte, Juan de Montes, Baltasar López, Luis de Haya, José Hernández, Antonio de Osuna y, singularmente, Diego de Vega, el XVII arrojaría las interesantes figuras de Juan Bautista del Castillo (1581-1657) y su hijo Antonio del Castillo[5] (1635-1704), entre otros. Aunque el perfil biográfico de estos escultores todavía arroja numerosas incógnitas, es de suponer que la formación artística (y quizás incluso parte de la trayectoria profesional de los mismos) debió discurrir, en su mayoría, alrededor de los talleres sevillanos, granadinos o malagueños coetáneos. Allí asimilarían una serie de convenciones formales y rasgos estilísticos, posteriormente incorporados a su producción antequerana junto a ciertos elementos individuales debidos, por supuesto, a la personalidad del artista, al uso de diversas fuentes visuales, el influjo de obras anteriores y contemporáneas y al manejo de dibujos y grabados, por lo demás tan frecuentes dentro de los procedimientos de trabajo de la época, en calidad de canales inspiradores de soluciones formales y compositivas y vehículo transmisor de influencias y prototipos iconográficos.

Contrato para la talla del Cristo de la Paz
Con todo, y según opinión unánime de la reciente historiografía, el florecimiento artístico de la escultura antequerana corresponde a las últimas décadas del XVIII, cuando los encargos se multiplican y aún desbordan el marco geográfico inmediato para extenderse a las poblaciones de las provincias adyacentes a la de Málaga, protagonizando un interesante proceso de “colonización” de las áreas limítrofes, especialmente del entorno hispalense. De hecho, si la primera mitad de la centuria permitió todavía a los grandes focos de liderazgo escultórico -Sevilla y Granada- disfrutar de los últimos rescoldos de su indiscutida hegemonía anterior, ejercida durante los Siglos de Oro, la década de 1750 inaugura en ambas ciudades un claro receso, traducido -salvo honrosas excepciones en ambos casos- en un evidente agotamiento creativo que se deja sentir en la devaluación cualitativa y la falta de inspiración que suele delatar gran parte de la producción escultórica del momento, obcecada en la ya imposible explotación de unos filones muertos de inanición. Los fallecimientos de José Montes de Oca (c.1668-1754) y José Risueño (1665-1732) marcan el respectivo punto y final del esplendor de antaño[6].

Santo Cristo de las Penas (Foto A. Bailen)
En lo tocante a Málaga capital, recientes investigaciones vienen demostrando cómo esta ciudad también jugó un papel central en la creación escultórica andaluza del momento, hasta el punto de podérsela considerar sin exageración el segundo gran núcleo productor de esta centuria junto a Antequera, a partir sobre todo de 1760, en que las obras de los talleres malagueños conquistan territorios y comitentes de la práctica totalidad de la región, de la mano de los componentes de la familia Asensio de la Cerda[7] y Fernando Ortiz (1717-1771). Este último es, sin duda, el gran escultor andaluz de la centuria por su extremada calidad y los aires de vanguardia, de estirpe italianizante, que supo insuflar a la escultura en madera policromada al retornar a Málaga tras su estancia en la Corte en 1756[8].
Con todo, la depurada plástica y la destreza técnica alcanzada por los obradores antequeranos de imaginería del XVIII explican tan prometedora coyuntura, personificada en dos nombres propios: Andrés de Carvajal y Campos[9] (1709-1779), establecido en Antequera desde 1730-1740, y Diego Márquez y Vega[10] (1724-1791). Si el primero de ellos representa el continuismo del barroquismo conservador y castizo imperante en el círculo de seguidores directos e imitadores de la familia granadina de los Mora, la personalidad estética del segundo se revela mucho más interesante. En este sentido, la formación y contactos de Márquez le hicieron aproximarse a aires estéticos más sugerentes y tentar las posibilidades plásticas que le brindaban otras corrientes del arte de la época, revelando un talante artístico inquieto que le permitió alcanzar elevadas cotas de calidad y renovar el panorama escultórico antequerano, sin dejar de ser perfecto conocedor del interesante movimiento escultórico liderado desde la capital.
Por su parte, la figura del escultor José de Medina y Anaya (1709-1783) es determinante para comprender el trasvase de influencias. Aparte del presunto papel instructor ejercido sobre artistas de la urbe malagueña como Salvador Gutiérrez de León (1777-1838), Mateo Gutiérrez y Muñiz (activo entre 1799-1835) y Fernando Ortiz (1717-1771), la presencia de Medina en Antequera hacia 1746-1748 resultará igualmente determinante de cara a la evolución estilística de la personalidad artística de Diego Márquez y Vega[11], por cuanto el magisterio de aquel permitirá a este último consolidar y perfeccionar los conocimientos adquiridos en los obradores antequeranos y desarrollar unos rasgos personales aquilatados con cierta sugestión de la referida aportación foránea[12]. Culminado el proceso de asimilación y definición estilística, su hijo Miguel Márquez García (1767-1826) continuaría la estela familiar alternando la repetición de las fórmulas y tipos de su padre con ciertas concesiones a un neoclasicismo incipiente que representa, quizás, su aportación más significativa, aunque puntual, a un discurso escultórico ya exhausto como consecuencia de la monótona reiteración de un discurso plástico uniforme y anclado en la tradición barroca.


Documento localizado en el interior de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad de la cofradía del Santo Crucifijo de San Agustín
Todos los artistas mencionados protagonizan y escriben, con nombre propio, la panorámica histórica de la escultura procesional en Antequera. De esta realidad patrimonial ha venido ocupándose desde la erudición tradicional[13] a quienes integran la nómina de investigadores y especialistas de la historiografía más reciente[14], ya sea en panorámicas globales[15] dedicadas a la escultura en Málaga y Antequera, publicaciones generalistas[16] o mediante estudios monográficos[17] de carácter más puntual centrados en el análisis de piezas, períodos y/o autores específicos que irán integrando el aparato crítico del presente trabajo.
En cualquier caso, en todos ellos ha quedado clara la voluntad de poner en valor la importancia de la escultura procesional como un segmento productivo, no menos relevante que la imaginería y la talla de retablos, en el conjunto del impresionante conjunto de bienes muebles que, por fortuna, todavía conserva la ciudad de Antequera. Esta realidad objetual es la que informa nuestro análisis. Guiados por este empeño, apostamos por un criterio iconográfico al considerarlo, a nuestro entender, el más apropiado a la hora de abordar un planteamiento más interesante, coherente y sistemático de la cuestión. Qué duda cabe que, desde el punto de vista metodológico, también se presta a construir un discurso transversal y plural, a la hora de reflexionar sobre modelos, influencias y tipos desde el Quinientos en adelante.
Cuestión de iconografía
Pese a la reducida nómina de hermandades que configura actualmente la Semana Santa de Antequera, la gran tradición artística de la escultura policromada en la ciudad ha impedido que la imagen procesional haya sido desplazada como vehículo de transmisión iconográfica, desde el punto de vista cualitativo. Además de un repertorio variado de piezas procesionales integrado en las nueve corporaciones existentes, la “otra” realidad material de distintas piezas que fueron antaño imágenes titulares de cofradías extinguidas nos permite reconstruir la realidad de la iconografía de la Pasión, a lo cual cabe añadir las aportaciones derivadas de la creación de hermandades en el siglo XX.
Así se infiere del recorrido iconográfico ofrecido seguidamente, en el que han sido sustanciadas las aportaciones de la escultura procesional antequerana a las más relevantes secuencias pasionales, con especial atención, asimismo, a sus precedentes, cuestiones estilísticas, originalidad iconográfica y, en su caso, a referencias documentales. Desde una valoración global del fenómeno escultórico procesional, sorprende la ausencia actual de composiciones historiadas a modo de pasos de misterio con varias figuras, predominando, salvo excepciones, la imagen única que caracterizó durante siglos la impronta de las hermandades penitenciales en una apuesta firme por lo argumentalmente esencial. Sin embargo, no sucedía así en tiempos pasados. La otra cara de la moneda viene de la mano de la presencia del misterio alegórico, que capitalizan las dos grandes archicofradías del Viernes Santo con los pasos de la Exaltación de la Santa Cruz en Jerusalén y del Triunfo del Dulce Nombre de Jesús (o del “Niño Perdido”).
La extinción de la Cofradía de la Humildad privaría a la Semana Santa de Antequera de una interesante diversificación iconográfica que hubiera subsanado sus carencias en el ciclo de los acontecimientos previos a la Pasión y el Proceso, hoy prácticamente ausentes. A raíz de la desaparición de la capilla de la Humildad -situada entre la iglesia de la Victoria y el palacio de los Marqueses de la Peña- y el consiguiente desmantelamiento del inmueble y su patrimonio histórico, sus retablos e imágenes experimentaron una diáspora por distintos templos locales, trasladándose incluso algunas de ellas a otras ciudades[18]. En este sentido, una escritura de inventario levantada el 7 de septiembre de 1626 con motivo de la toma de posesión del nuevo mayordomo Alonso Ruiz de Cazorla, ante el escribano Pedro Trujillo Padilla y conservada en el Archivo Municipal de Antequera[19], consigna una exhaustiva relación de efectos pertenecientes a la corporación, dándose cuenta de la existencia entre sus bienes de varios pasos (Despedimiento, Oración en el Huerto y Ecce-Homo) que se integrarían en la estación de penitencia, componiendo una secuencia narrativa que culminaba en el propio titular, el Cristo de la Humildad, hoy en la iglesia de Loreto, aunque también incluyendo un Resucitado.

Nuestra Señora de la Vera Cruz
Uno de ellos, como decimos, se componía de “una hechura de Cristo del Despedymiento con sus potencias y túnica de lienzo morado”, la Virgen Dolorosa que secundaba el diálogo con el mismo, más “una hechura de San Juan que ba en el despedimiento”. No deja de ser curioso que, en 1638, poco tiempo después de este documento, Pedro Fernández de Mora esculpiese un misterio similar, aunque restringido a las dos figuras principales, para la extinta Cofradía de la Pura y Limpia Concepción de Málaga, conservándose hoy en el convento del Císter la imagen del Cristo, muy transformada en 1733 y 1972.
Aunque no se trata de un pasaje evangélico propiamente dicho, la escena de la despedida que Cristo hizo de su madre antes de partir a Jerusalén para sufrir la Pasión, fue incluida en los repertorios iconográficos de la escultura procesional por influencia de los libros de meditación. De orígenes medievales, vinculados al Teatro de los Misterios, la aparición del asunto en el arte, en torno al siglo XIV, vendría impulsado por la literatura mística, la poesía y el creciente auge devocional dispensado a los Siete Dolores de María.

Trono de Nuestro Padre Jesús, a su paso por el Portichuelo
Junto al Despedimiento, la misma fuente documental nos informa que la Cofradía de la Humildad también ostentaba en otro paso la imagen de “un ece omo con su capa de tafetán morado”, sin olvidar un completo misterio que integraba “un ángel de la Oración del guerto con sus alas y túnica frayluca de seda [y] el paso de la Oración del guerto con el Cristo de la Oración con sus potencias doradas y los tres durmientes”. Para que nada faltase, las imágenes de los apóstoles aparecían vestidas de manera apropiada y conforme a las tonalidades hagiográficas fijadas por la iconografía para referirse a sus respectivas virtudes. De esta manera, el referido documento alude a “tres túnicas de tafetán, la una amarilla, la otra azul y otra verde de los santos de la Oración del guerto […] y tres bandas de tafetán, una azul y otra rosada y otra carmesí”. Además de todo lo referido, se contabilizaban “cinco cabelleras […] para los Cristos” en poder de la cofradía.
La entrada en Jerusalén
De orígenes iconográficos que se remontan al siglo IV, la Baiophora fue uno de los “préstamos” que el arte paleocristiano tomó de la iconografía imperial romana, contribuyendo de manera decisiva a perpetuar la vigencia y continuismo de la tradición clásica en la creación plástica. Sería entonces cuando los artistas aplicaron a la exaltación de la realeza mesiánica de Cristo -caracterizado por aquel entonces bajo el aspecto de un joven doctor o filósofo imberbe-, los formularios ceremoniales y emblemáticos que rodeaban el ingreso triunfal de los soberanos helenísticos y los césares romanos en las plazas conquistadas, asociándose luego en Oriente al carácter áulico de la teocracia bizantina[20]. Su incorporación a los primeros ciclos artísticos cristianos responde a los criterios conceptuales y estéticos vigentes en la corriente postconstantiniana, que favoreció la yuxtaposición de diversas escenas de contenido veterotestamentario y evangélico, con vistas a integrarlas en una secuencia historiada de profundo simbolismo salvífico. Este proceso de asimilación entre la plástica pagana y la filosofía cristiana vino favorecido por el trasfondo simbólico de la propia narración evangélica que sirvió de apoyatura literaria al pasaje, ya que al describirse el momento en el que Cristo descendió de Betania a Jerusalén montado en un asno, acompañado por su pollino, se hacía constar que los habitantes de la urbe salieron a su encuentro, entonando el Hosanna y proclamando su filiación regia como descendiente o “Hijo de David”.

Trono de Jesús a su Entrada en Jerusalén
Es ciertamente lamentable que la interpretación de tan carismático pasaje en Antequera pase por la nefasta influencia de la imaginería seriada de los Talleres de Olot que, durante décadas, ha suministrado a un sinnúmero de poblaciones el mismo “modelo” iconográfico carente de personalidad e interés artístico que, desde 1950, procesiona por las históricas calles antequeranas. En el contexto de crisis, desidia e inanición creativa de la escultura religiosa del XIX, las realizaciones neogóticas y neorrenacentistas para los altares y oratorios domésticos se alternaron con la “democratización” del consumo devoto que, a partir de 1880, protagonizaron los talleres de “El Arte Cristiano” de Olot, al conllevar el acceso generalizado y asequible a la imagen sacra elaborada en pasta de madera y materiales industriales[21]. Su éxito cundió entre otras casas de imaginería seriada residenciadas en Barcelona, Madrid y Valencia, que fueron surgiendo a imitación de los talleres franceses de Saint-Sulpice, cuyas producciones, al alcance de todos los públicos y ofertadas a través de lujosos catálogos, estaban llamadas a convertirse en estereotipos y viva encarnación de lo kitsch, por lo edulcorado e inexpresivo de su factura[22].

Carrera oficial, paso del trono de Jesús a su Entrada en Jerusalén, por el Ayuntamiento
El lavatorio
Después de la celebración de la Pascua judía, el ritual hebreo prescribía la ceremonia del lavatorio de las manos y los pies como acto purificador que precedía al verdadero banquete que culminaba las fiestas del mes de Nisán. El episodio constituye una demostración de la suprema humildad de Cristo, al actuar por propia voluntad como siervo de sus propios discípulos. Si en Oriente la posición arrodillada de Cristo fue rehuida al considerarse impropia de su divinidad, en Occidente se insistiría en ella, en el afán por asimilarla a uno de los ritos culminantes de la liturgia del Jueves Santo, cuando el sacerdote lava los pies a las personas que sustituyen a los apóstoles.
Con ello se generaba una idea de representación dramática adoptada como norma de imaginería, según se advierte, por ejemplo, cuando en 1635 Pedro Fernández de Mora realizaba un misterio con esta temática para la desaparecida Hermandad malagueña de la Pura y Limpia Concepción, que visualizaba a Cristo de rodillas lavando los pies a otra imagen del apóstol Pedro.
En la Semana Santa antequerana del XVIII, esta iconografía estuvo representada el Martes Santo por la Hermandad del Santo Cristo del Lavatorio de los Señores Clérigos de Ordenes Menores de San Pedro, fundada en dicha parroquia en 1716. Según la documentación exhumada por José Escalante, la composición del misterio era idéntica a la de su homónimo malagueño. Una escritura de 1727 puntualiza que el conjunto pertenecía a la Cofradía de las Penas, la cual “entre sus vienes alajas tiene una insignia con el título del Señor del Labatorio laqual y dos Imaxenes la una del Señor del Lavatorio y la otra de Señor San Pedro Ambas de bulto con sus Adornos Bestidos de dhas. Imágenes[23]”. Al efecto, la hermandad solicitaba a la corporación propietaria la cesión del grupo escultórico, con la intención de colocarlo en un lugar de culto adecuado, para cuyo fin concertaron de inmediato con el entallador José de Ortega “hazer un rettablo para el adorno de la capilla que dha hermandad ttiene En dha parroquia en donde sean de colocar dhas dos ymagenes del santtisismo christo de el Lavatorio y señor San Pedro[24]”.
La Oración en el Huerto
La iconografía cristiana ejemplifica en la oración en el huerto uno de los episodios más dramáticos del ciclo pasionista, al plantear la violenta psicomaquia o lucha mental sostenida por Cristo cuando su naturaleza humana experimentó el lógico terror a la muerte y a los padecimientos venideros, al tiempo que su condición divina le instaba a aceptar su destino salvífico. Las interpretaciones plásticas de la escena abundan en la descripción de ese terrible instante en que Cristo se derrumbó en Getsemaní, horrorizado ante el lógico pavor que, como hombre, debía suscitarle lo desconocido experimentalmente de la terrible crucifixión que le aguardaba, tal y como Él mismo confesó a los discípulos: “Triste está mi alma hasta la muerte; quedaos aquí y velad conmigo[25]”. La ansiedad y la profunda depresión moral y física provocarían el fenómeno de la hematidrosis -“y sudó como gruesas gotas de sangre, que corrían hasta la tierra[26]”- que configura el grafismo idiosincrásico a efectos iconográficos del personaje en esta tesitura. De tempranos precedentes orientales, el tema alcanzaría su plenitud artística a lo largo del Gótico final y, sobre todo, del Renacimiento, de la mano de los grabados de Alberto Durero y de las visiones pictóricas de Andrea Mantegna, el Greco y Jacopo Tintoretto, entre otros.

Trono en el interior de la iglesia de San Agustín de Señor Orando en el Huerto
Aunque las fuentes evangélicas señalan que Cristo se retiró a orar al huerto de Getsemaní, acompañado de los tres discípulos más cercanos -Pedro, Santiago y Juan-, la iconografía procesional suele reducir la representación del pasaje al protagonista y el ángel confortador, de nombre Egudiel según algunos textos apócrifos[27].
En la actualidad, es la Hermandad de la Entrada en Jerusalén la encargada de aportar este tema a la Semana Santa antequerana. Entre 1961-1974, fue el primitivo y referido Cristo de la Oración en el Huerto, de parca calidad escultórica, el que continuó escenificando el pasaje. La realidad actual nos sitúa ante una enésima y desacertada recreación del conjunto realizado, en 1752, por Francisco Salzillo y Alcaraz para la Cofradía murciana de Jesús Nazareno. La abrumadora admiración suscitada por la escultura del ángel confortador es la causa de ello, condicionando desde entonces un obsesivo servilismo imitativo en el contexto español del que escapan raras excepciones. En este sentido, Antonio Checa Cordón adaptó como figura cristífera la cabeza de una talla dieciochesca de San Pedro de Verona preexistente y oriunda del Convento de Santo Domingo, relacionada con Andrés de Carvajal y que figura acompañada del ángel.
Jesús Preso o Cautivo
A diferencia de la pintura -más interesada por la opción narrativa-, la escultura procesional se sintió constantemente atraída por la inmensa soledad de Cristo maniatado, injuriado por sus detractores y abrumado por la tristeza ocasionada al comprobar el abandono y la huída de sus discípulos. Sin embargo, la popularidad del tema obedece a una circunstancia fortuita, determinada por una coyuntura puramente histórica y completamente extra-evangélica. En efecto, cuando en 1681 el rey de Meknés, Muley Ismail, invadió Mámora, en el territorio de Fez, tomó en calidad de rehén distintas imágenes, entre las cuales figuraba una de Jesús Nazareno. Tras ser rescatada por los Trinitarios, en 1682, la misma era objeto de un multitudinario recibimiento en la Corte madrileña, convirtiéndose desde entonces en devoción-insignia de esta orden que, desde entonces, puso todo su empeño más ferviente en popularizarla mediante las correspondientes recreaciones “vicarias”, que fueron entronizándose en un lugar de honor de sus conventos.

Nuestro Padre Jesús del Rescate
Al tiempo, se fijaba y “reeducaba” su iconografía, presentando desde entonces al Nazareno revestido con una túnica de tafetán morado y las manos atadas y cruzadas ante el pecho, sobre el cual despuntaba la divisa de los Redentores de Cautivos, inspirada en la visión de san Juan de Mata al oficiar su primera misa en París en 1193. Al elevar la Forma, el fundador vio sobre el altar a Cristo Redentor -otras versiones hablan de un ángel vestido de blanco- con una cruz roja y azul en el pecho y las manos cruzadas sobre dos cautivos arrodillados cargados de cadenas -uno cristiano y otro musulmán-, a los que hacía ademán de intercambiar en alusión a la finalidad primordial del futuro instituto que nacería, pocos años después, en 1198. Esta enseña fue convertida en el escapulario idiosincrásico del Nazareno Cautivo y Rescatado, al integrar en sus colores simbólicos las Tres Personas de la Santísima Trinidad que se unen bajo el signo de la cruz. A saber, un tramo vertical rojo (el fuego santificante del Espíritu Santo), montado sobre otro horizontal azul (el sufrimiento y sacrificio del Hijo) sobre blasón de plata (la luz eterna y el amor del Padre)[28].