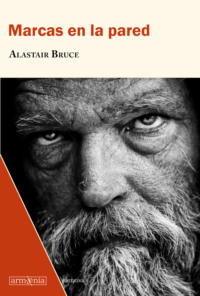Kitabı oku: «Marcas en la pared», sayfa 3
Andalus está sentado en el suelo cuando vuelvo a la cueva. —¿Quién eres? —pregunto. No habla. Me acerco a él. Me da la espalda. —¿Quién eres? —susurro. Me arrodillo y susurro en su oreja con aún más suavidad. —Puedo adivinarlo, si es así como quieres hacerlo. Puedo adivinar tu nombre—. No se mueve. Parece que sigue sin reconocerme. Doy un paso atrás y lo rodeo para mirarlo a la cara. Sujeto los peces. —¿Sabes qué se hace con esto?—. Aún no los he limpiado. —Puedes hacer un gesto con la cabeza. No hace falta que hables—. No se mueve. —Te daré un cuchillo. Pones la punta aquí—. Le enseño a qué lugar me refiero. —Y cortas hacia abajo así. Tienes que hacer esto para que podamos comer—. Me doy cuenta de que le hablo como si fuera un niño.
Coloco los peces sobre el suelo, cojo su mano y enrollo sus dedos en torno al mango del cuchillo. Lo sujeta con firmeza, pero no hace ningún gesto para coger los peces. Veo cómo sus nudillos se ponen cada vez más blancos. Me alejo un poco de él. No tengo miedo. Aunque es más grande que yo, es lento y está débil, y como ex soldado estoy acostumbrado al combate cuerpo a cuerpo. La verdad es que me intriga ver qué hace. Pero no hace ningún esfuerzo por levantarse y un minuto después afloja la presión. El cuchillo se escurre y cae al suelo. Se le resbala, el filo le corta uno de los dedos. Una gota de sangre cae sobre los peces. —Presiónalo. Parará pronto —le digo. Él obedece. Sentado a la entrada de la cueva mientras limpio el pescado, me doy cuenta de que no baja la mano. Parece como si se hubiera quedado congelado a media frase, haciendo hincapié en algo. Sonrío para mí mismo.
La madre de Tora tenía sesenta y ocho años cuando murió. Es una buena edad. Siguió trabajando hasta el final, cuidando de un pequeño jardín adyacente a las murallas de la ciudad. Un día no se levantó de la cama. Cuando Tora la encontró esa tarde, apenas podía moverse o hablar. Era una sentencia de muerte. Su jardín pasó a otra persona, ella se despidió y Tora siguió adelante. No hubo mucho tiempo para llorar su muerte.
Conocía bastante bien a su madre. Yo le asigné el jardín, le encantaba. Era una parcela minúscula, pero la llevaba de forma eficiente y todo el mundo tenía que hacer algo. Cultivaba patatas y calabacines y tenía un pequeño naranjo. Al final del día, solía sentarse a la sombra, bajo el árbol, y hablaba con sus vecinos, sus colegas jardineros. De vez en cuando solía pasarme por allí e intercambiábamos algún comentario. Sospecho que yo no le gustaba mucho. Siempre fue educada conmigo porque le había conseguido este trabajo, estaba viendo a su hija y era el alguacil, pero no tuvimos conversaciones más allá de sus verduras y del tiempo. Nunca hablamos de Tora.
Tengo que reconocer que la extraño más que a otras personas. Pienso en ella a menudo. Es un símbolo de lo que yo habría sido. Me habría gustado retirarme, pasar las tardes al sol, cuidando de mi huerta de verduras y pensando en el pasado solo para evocarlo con conocidos. El sol es lo que más echo de menos, quedarme dormido a última hora de la tarde con el sonido de las abejas en las flores del naranjo. Un idilio que se me negó. Aun así, podría haber escogido un lugar peor al que exiliarme. Nada ha sido fácil aquí, pero he conseguido salir adelante con trabajo duro y una planificación cuidadosa. Despedido, desacreditado como líder, y ahora, diez años después, les he vuelto a mostrar cómo sobrevivir en un mundo en el que a primera vista la supervivencia no parece posible. Pero ellos no están aquí para verlo.
Durante la cena, por la noche, clavo los ojos en él y no me devuelve la mirada. De nuevo, engulle con ganas, rápido. Me recuerda a todos nosotros, a como solíamos ser. Comíamos rápido por pura necesidad. Recuerdo haberlo visto devorar así antes. Lo observé durante una comida. No alzó los ojos ni una sola vez, solo cuando acabó el último resto del plato. Incluso se chupó los dedos, cosa que me pareció desagradable.
—Mañana vendrás conmigo al bosque. Puedes ayudarme a traer algo de leña —digo. No creo que me ayude mucho, pero estoy seguro de que ya puede andar bien y tiene que empezar a recuperar las fuerzas si pretende salir adelante.
Por la mañana, después de volver de la playa y de haber acabado juntos el desayuno, le lanzo el abrigo que encontré. Lo coge. Ahora estoy seguro de que es suyo. Toquetea el tejido, los botones de latón, sus labios se abren ligeramente, como sorprendido. Parece un niño. —Póntelo. Es tuyo, ¿no? El abrigo de un general —digo. No es una pregunta. Él no muestra ninguna reacción. Aparta mi abrigo, se incorpora y se pone el otro. Le queda como un guante. Se ajusta el cuello y estira la espalda. Lo observo con interés; es como un soldado preparándose para la batalla.
—Venga. Vamos a buscar leña —digo y bajamos por la colina. Me sigue, aunque mantiene una distancia de unos diez pasos. Ha recuperado algo de fuerza pero todavía arrastra los pies como si cada paso fuera un esfuerzo enorme. Escucho sus pasos en el barro, la suavidad de la succión, su sonido. Cada vez que paro, el sonido para también. No se acerca a menos de diez pasos.
En el bosque, sin decir palabra, le lanzo la bolsa que uso para la leña, la coge y yo desengancho el hacha de mi cinturón. Camina en círculo, a mi alrededor, mirándome todo el rato. Llega a colocarse enfrente de mí. Está sobre un pequeño montículo, la bolsa al hombro, la cabeza alta, el abrigo parece sangre sobre su piel pálida. Mientras derribo el árbol y corto las ramas, él se limita a estar ahí, contemplándome.
Paro cuando me quedo sin aliento, me apoyo sobre las rodillas con las manos. —Tu turno —digo y le tiendo el hacha. —Puedes ocuparte tú un rato. Estoy cansado—. Me pongo derecho y camino hacia él hacha en mano, la hoja en su dirección. Él deja caer la bolsa y se aleja de mí despacio, arrastrando los pasos, alzando un poco sus brazos. Sus pies forman surcos entre las agujas de los pinos. Paro. —¿Qué estás haciendo?—. Soy cortante. —¿Qué estás haciendo? —repito. —¿Crees que voy a hacerte daño? ¿No crees que ya habría hecho algo si quisiera hacerlo?—. No dice nada. —Te salvé, te he alimentado, te he vestido. ¿Por qué iba a matarte ahora?—. He alzado la voz. Suena extraña en medio del silencio. Creo que puedo oír un eco. Agito el hacha con exasperación y vuelvo a donde está el árbol. Él está encogido de miedo, agazapado, sus manos levantadas aún. Tal vez espero mucho demasiado pronto.
Ahora vuelve a llover. Corto el árbol en leños a ritmo lento pero constante. Puedo mantener mi respiración bajo control y seguir avanzando. El agua gotea de la punta de mi nariz. También puedo sentirla bajar por mi espalda. Un halo de vapor asciende de mi cuerpo. El aroma a pino húmedo inunda el aire. Andalus sigue agazapado bajo un árbol, a resguardo de la lluvia. Ahora parece más tranquilo. La verdad es que puede que se haya dormido. Del pánico al sueño en cuestión de minutos. No entiendo a esta persona. Ojalá hablase.
Andalus solía hablar todo el rato. De hecho, a veces deseaba que hablara menos. Teníamos estilos de negociación distintos. Era todo fanfarronería, todo promesas, todo camaradería. Detrás de esta fachada, sin embargo, había tenacidad y determinación para conseguir lo que quería. Daba impresión de ser un imbécil, pero estaba muy lejos de serlo. Era un duro oponente y llegué a respetarlo mucho. Hacia el final, en la época de la firma del acuerdo y del último contacto oficial entre ambos grupos, entablamos una especie de amistad. Cierto, se basaba en un respeto a regañadientes entre ambos bandos y no un vínculo emocional profundo, pero al final comencé a conocer al hombre que había detrás, el hombre que, como yo, se preocupaba por su pueblo, y se preocupaba tanto que detuvo la guerra, a cualquier precio.
Hubo un momento en el que bajó la guardia. Estaba sentado a la mesa, frente a mí, la cabeza entre sus manos. Nuestros ayudantes se habían ido. Permaneció inmóvil durante una eternidad. Pensé que se había quedado dormido y fui a levantarme de la mesa cuando dijo: —¿Qué hemos hecho, Bran?—. Tenía la voz agitada. Durante un instante no supe qué decir. —¿A qué precio? —añadió—. ¿A qué precio una cosa se convierte en un lujo que no deberíamos tener?
—Esto no es una cosa —dije—. Esto no es un lujo. Esto es paz.
—Hemos puesto fin a la guerra, Bran, no hemos traído la paz. Llegará un día en el que el mundo no podrá perdonarse a sí mismo, ni a nosotros. Será imposible que exista la paz.
No dije nada. Me incorporé, di un rodeo hasta llegar a él, me planté detrás de su hombro izquierdo. Tenía la cabeza entre las manos. Acerqué mi mano derecha y la coloqué sobre su hombro. Me sujetó la mano. Sentí cómo su hombro se estremecía. Creo que estaba llorando. No sabría decirlo. Pero no había duda de que estaba agitado. Apreté su hombro, le di una palmada en la espalda y dije:
—Hemos hecho un buen trabajo, Andalus. Hemos luchado por nuestra gente, por nuestros intereses. Y ahora hemos asegurado un futuro para ellos. No tengas miedo del futuro. Hemos sido enemigos, hemos sigo guerreros. Ahora somos amigos y hombres de Estado. Esta noche nos hemos ganado el descanso.
Dicho esto, me fui. Fue un breve momento de intimidad, pero lo agradecí. Horas después, nos encontramos en la cena de celebración y volví a ver su lado jovial, aunque evitó el contacto visual conmigo.
Me acerco a Andalus y le doy un toque con el pie. Levanta la vista, adormilado. Le doy un pequeño haz de leña para que lo lleve. Se levanta y me sigue a varios pasos de distancia. Como un perro.
Más tarde, recojo turba y hierba de un segundo lecho, guardo los brotes y las semillas para comer. Lo dejo en la cueva cuando hago esto. Cuando salgo, le pido que encienda un fuego. No da muestras de haberme oído. No vuelvo a pedírselo.
En las praderas comienzo a sentirme sin aliento. También me duelen los brazos por haber estado cortando leña. Me siento sobre una roca. Mantenernos a los dos me está pasando factura y empiezo a sentirme viejo. Aún estoy en forma, pero hay muchas cosas que ya no puedo hacer. Un hombre, de carne y sangre, en contraste con las aguas ascendentes, el deslizamiento de los océanos, las garras del barro. Si miro hacia el futuro, resulta desalentador. Aun así, esto es lo que tengo que hacer. Mantengo un registro de la desaparición de la isla. Así, sabré exactamente cuándo se acabará el tiempo y podré estar despierto, enfrentar el muro de agua cuando llegue. Podré morir con orgullo. Ahora que tengo que recoger más comida y más combustible, me queda menos tiempo para trabajar en mi mapa, en mis cálculos, en mis anotaciones. Antes sabía en qué momento exacto iba a acabarse todo, pero ahora no estoy tan seguro. Solo han pasado unos días y este hombre es mi responsabilidad, pero también una carga. El deber nunca había sido una carga para mí, hasta ahora. Nada me obliga a cuidar de Andalus, nada me impide dejarlo a su suerte. Como no hay ningún sitio al que ir, eso implicaría matarlo. Nadie lo juzgará, nadie me detendrá si me deshago de mi carga. Nada excepto el sentido del deber, nacido no de algún sentimiento trivial –acabamos con eso hace mucho tiempo– sino de la necesidad. Éramos diligentes porque teníamos que serlo, porque fue así como sobrevivimos. Los supervivientes obedecían.
El deber es algo que jamás abandonaré. Es lo que me sostiene, lo que conecta mi pasado con mi futuro.
Nunca hice planes de volver a Bran. Sobrevivir al viaje no es el problema. Me he vuelto un experto en trucos de supervivencia. Pero he sido desterrado y lo acepto. Sería una falta de respeto hacia las leyes que yo creé. Andalus, sin embargo, es un enigma. ¿Qué está haciendo el líder del asentamiento axumita en territorio de Bran? O han empezado a expandirse o han derrocado el antiguo orden. Puede que los Maverick hayan tomado el poder y hayan empezado a planear un reinicio de la guerra en un esfuerzo por hacerse con el control de Bran y sus recursos. Aunque puede que simplemente estuviera navegando entre islas y una tormenta fuerte lo desviara. Se pueden inventar mil historias. Independientemente de cuál sea, se han roto las reglas del Programa y mi deber es informar de esto. Tengo que intentar averiguar algo más sobre él, sobre por qué está aquí. Pero es imposible si no habla.
Hay un mito en mi tierra. Uno de los antiguos dioses –ya no creemos en dioses– fue desterrado por el consejo de los Cielos. Su crimen fue discrepar. Navegó durante semanas hasta los confines de la tierra. Cuando finalmente tomó tierra, se quedó allí el resto de sus días, arrojando rayos y tormentas a los barcos que pasaban. Cuando murió, sus restos petrificados se convirtieron en una montaña en cuya cima quedó grabada la cara del dios, como advertencia, una maldición, de que todo aquel que la mirara también se convertiría en piedra en tierra extranjera.
Otro, cuenta la historia de un rey legendario con el mismo nombre que yo. Violento y siempre victorioso en la batalla, a su muerte sus compatriotas le cortaron la cabeza, la clavaron en una estaca y la colocaron mirando al mar. Así quedó, a modo de hechizo protector para todo el país frente a ejércitos invasores.
Los mitos están hechos de recuerdos y los recuerdos son falibles, pero ambas cosas eran pilares de Bran. Aunque no teníamos ninguna religión y nuestro sentimentalismo era escaso, estas historias, que se siguen contando a veces, son indicativas de lo que somos como personas; de nuestro sentido del deber y del respeto, y de que nuestro orgullo y determinación son imposibles de vencer.
Aunque para mí significan mucho más que eso. Soy consciente de algunos paralelismos. Hablan de rechazo y de veneración, de la facilidad con la que las cosas pueden torcerse. Dos rostros mirando hacia el mar. Uno vengativo, el otro protector.
Tal vez la presencia de Andalus signifique que, una vez más, tengo el deber de proteger. Puede que su presencia signifique que tengo que marcharme de la isla.
Cuando vuelvo a la cueva el fuego se ha apagado. Andalus está echado en la cama, dándome la espalda. Solo se gira más tarde, cuando le doy comida. Vuelvo a llamarlo general. Le pregunto sobre Axum. Pero no me mira.
Me despierto al alba, miro a mi alrededor y veo que Andalus ha desaparecido. Pego un brinco.
Fuera de la cueva corre una brisa cálida y las nubes son escasas. No lo encuentro. Trepo a lo alto de la cueva, desde donde puedo ver más, incluidas las praderas. Pero no hay rastro de él. No puede haber ido lejos, en su estado no se habrá alejado más de una milla. Desde la cueva no se puede ver la zona de las rocas donde pesco y creo que es allí donde puede estar. Me desvío por el camino de los acantilados.
Caminando despacio por el borde, echo un vistazo. Está sentado dándome la espalda, mirando el mar. No pesca, solo está sentado. Lo contemplo durante un minuto. Su cabeza empieza a girarse hacia un lado, poco a poco. Parece un giro demasiado amplio para ser natural. Me agacho, me escondo. No hago ningún gesto brusco. No creo que pueda verme, pero su cabeza sigue vuelta. Tal vez esté mirando alguna otra cosa, algo más allá del acantilado, algo detrás de mí. Miro a mi alrededor. Estoy echado sobre la hierba y ruedo sobre mi espalda. Una gaviota vuela en círculos sobre nosotros.
Tora no quería saber nada sobre la guerra. Sabía en qué consistía, todo el mundo lo sabía, pero no quería saber nada de la vida del soldado, de las cosas que yo había visto. Ni sobre las matanzas ni sobre los vestigios enterrados de una época olvidada. Yo quería hablarlo con ella, pero siempre que lo intentaba se alejaba de mí. Si estábamos en la cama, se daba la vuelta y se echaba de lado dándome la espalda. Yo paraba, me acercaba a ella y le acariciaba el muslo. No le reprochaba que no quisiera escucharme, y con el tiempo dejé de intentarlo. Supongo que necesitaba distanciarse de eso. No he conocido a nadie tan dulce como ella y siempre pensé que le parecía desagradable compartir su cama con un hombre que había matado. No le molestaba mi vida anterior, no me culpaba por ello, pero sabía que no lo aprobaba. Puede que mis intentos por meter historias de mundos pasados hicieran que ella lo relacionara con asesinatos, o al menos con la muerte.
En tal caso, sin embargo, ¿por qué se permitiría involucrarse con alguien cuyo trabajo consistía en aquello? Era un misterio para mí. Había varias cosas de ella que me resultaban misteriosas. Tal vez, aunque no lo aprobase, fuera capaz de ver la necesidad del Programa. En realidad, nadie podía aprobarlo, solo los locos, pero todos sabíamos que era necesario. Esta era otra parte de mi vida de la que no hablábamos mucho. A pesar de ello, me daba fuerzas, era alguien con quien podía contar, alguien cuyos sentimientos y reacciones podía predecir y de los que podía fiarme. Supongo que creía que si alguien tenía que hacerlo, mejor que fuera yo, un hombre entregado a los ideales de la justicia y el deber.
Le habría costado encontrar a un hombre que no hubiera matado. Eso era lo que hacíamos, lo que teníamos que hacer. Ella formaba parte de ese mundo olvidado del que no quería oír hablar, una vuelta a una época más amable.
Unos minutos después, me pongo de pie, regreso a la cueva a por mi sedal y mis anzuelos y vuelvo al lado de mi compañero. Puede que si coloco una caña en sus manos se ponga a pescar. No es el mejor momento del día, pero sigue siendo mejor que no pescar. Puedo sentarlo aquí todos los días y dejar que pesque algún pez mientras yo hago el resto del trabajo: recoger combustible, excavar turba, encontrar semillas y continuar con mi estudio. Esa podría ser la solución. Me gusta pescar, pero si es lo único que él puede hacer eso será mejor que nada. Me dejará tiempo libre para planificar el futuro.
No mira a su alrededor a medida que me acerco. Me siento a su lado, lo saludo y, como de costumbre, no responde. Levanto sus manos. Coloco la caña sobre ellas. No la sujeta. Me levanto, se la quito. —Mira —digo, y la lanzo al agua. De nuevo, intento que la coja. —Este es tu trabajo. Si quieres comer, conseguirás la comida. Así es como debe ser—. Me observa mientras digo esto. Pero ahora gira la cabeza y vuelve a mirar el mar. Levanto la voz. —No soy tu cuidador. No puedo dártelo todo como si fueras mi invitado. Tendrás que trabajar si quieres quedarte aquí—. Lo intento otra vez y ahora sujeta la caña, aunque con poca firmeza. Decido dejarlo solo con la esperanza de que lo intentará cuando yo no esté allí. Me dirijo a los lechos de turba. Ya no me da tiempo a nadar.
Para cuando vuelvo a la cueva, arrastrando un saco de turba, él también ha regresado. No hay peces y me doy cuenta de que la caña de pescar tampoco está. Me acerco a él y lo agarro del brazo. Mis dedos se hunden en su carne como si fuera un cojín. —Te dije lo que pasaría. A partir de ahora, lo único que comerás será lo que consigas tú mismo —digo entre dientes.
La caña está tirada sobre las rocas, donde la dejé. Aunque puedo fabricar otra con bastante facilidad, soy cuidadoso con los anzuelos. Traje varios de reserva, pero con el tiempo se acabarán y no me habrá dado tiempo a aprender a pescar con un arpón. Aprenderé dentro de unos años, cuando se me acaben los últimos anzuelos. Me siento sobre las rocas esperando que pique algo.
Me llevo el primer pez que capturo. También encuentro un cangrejo en una de las trampas. Esta noche cenaré bien.
De vuelta en la cueva, enciendo un fuego. Cuando está listo, coloco el pez y el cangrejo sobre una piedra plana encima del fuego. Andalus está sentado en la cama y observa cómo se cocina la comida. No tarda mucho en estar listo. Como directamente de la piedra, cogiendo los pedazos de pescado con los dedos. Aparto el cangrejo a un lado y dejo que se enfríe. Andalus se mueve hasta el borde de la cama, mirándome con expectación. Le devuelvo la mirada mientras mastico. Finalmente, baja la mirada y me da la espalda. Se echa de lado, mirando hacia la pared. Me siento un poco culpable.
—Dime qué ha pasado —digo sin esperar una respuesta. No contesta—. Dímelo o muérete de hambre.
Con el estómago lleno, recostado contra la cueva y sintiendo calor por primera vez en días, intento explicar de nuevo la presencia de Andalus. No deseo compañía. No la de alguien así, desde luego. No me gusta acostumbrarme a tener a alguien dependiendo de mí. Pienso en cómo llegó hasta aquí. Si los axumitas han empezado a explorar otra vez, el pueblo de Bran tiene que saberlo. Nadie querría una reanudación de las hostilidades. Puede que Bran también haya comenzado a explorar. No entraba dentro de nuestros planes cuando me marché, pero eso era entonces. Quizá el mundo haya cambiado. O esté a punto de hacerlo.
Y entonces me permito pensar en lo que la presencia de Andalus exige. Pienso en volver.
3
Ese pensamiento me oprime el estómago. Soy como un hombre enamorado que no conoce los sentimientos de la mujer que ama, emocionado, pero demasiado nervioso como para estar contento. No me sorprende haber decidido volver casi sin darme cuenta.
También sé que Andalus es una excusa, una razón que puedo usar para explicar mi regreso. No me hago falsas ilusiones. Lo más probable es que volver signifique la ejecución o, por lo menos, la cárcel, seguido de un nuevo destierro. Cumplir con mi deber y devolver a este hombre no me servirá de mucho. No albergo esperanzas irracionales, pero tal vez me dé tiempo a atar algunos cabos sueltos, a ver a Tora y a Abel una vez más, a conseguir algunas provisiones más. Puedo dejarles a las autoridades una copia de mis diez años de trabajo para que puedan estudiarlo y ampliar, aunque sea un poco, el fondo de conocimientos. Deberían apreciarlo. Reanudaré el trabajo con renovado vigor en cuanto vuelva. Habré hecho las paces y habré dejado allí a Andalus, quitando de en medio todas las variables. Los hombres son más felices cuando no tienen dudas.
Diez años. Podía ser toda una vida, también podía ser muy poco tiempo. Diez años. Menos tiempo del que había pasado Bran en guerra, menos tiempo del que hacía que conocía a Tora, menos tiempo del que llevaba como alguacil, del tiempo que tardó el Programa en seguir su curso. Más tiempo del que nos llevó poner fin a la guerra, reducir las matanzas, el despilfarro. Más tiempo del que duró mi juicio, del que tardé en llegar aquí, del que tardé en despedirme.
¿Cuánta gente ha muerto en estos diez años? ¿El juez que me desterró? ¿Mis ayudantes? ¿Abel? Tal vez incluso la propia Tora, y la idea me da escalofríos. Si no ha muerto, volver podría ser cruel. Puede que un día se despierte con alguien llamando a su puerta. Soy yo, con el pelo revuelto y agotado después de días en el mar. He venido directamente, nada más bajar de la balsa. —Tora —digo, aunque es más un graznido y puede que ni siquiera sea una palabra. Sus ojos, inexpresivos al principio, adormilados, cobran vida de repente al reconocerme. ¿Y entonces qué? ¿Una sonrisa? ¿Lágrimas? ¿Se echa en mis brazos o da un paso atrás? ¿Un hombre aparece por las escaleras, una niña pequeña por el pasillo? Cualquier cosa es posible. Puede que vuelva y encuentre su piso entablado, a los vecinos con las puertas cerradas y yo escudriñando a través de unas cortinas corridas.
No se ha movido. Respira rápida y superficialmente. Está dormido, supongo, soñando. Observo cómo su cuerpo sube y baja. Cuento los días desde que llegó. Tres días y dos semanas. Parece no haber perdido nada de peso. Tal vez lleve más tiempo. Pienso en cuando yo llegué, pero hace mucho de eso.
Me pregunto cómo ha acabado así. ¿Tenían un racionamiento jerárquico en Axum? ¿Asignaban la comida según el rango social? Jamás habríamos permitido algo así en Bran. Se suponía que el Programa se aplicaba independientemente de la posición social. Si eras productivo no tenías nada que temer. Pura suposición. No puedo sacar nada de su silencio.
He conocido hombres enmudecidos por los horrores de la guerra. Algunos se vuelven silenciosos, otros no pueden parar de hablar. Con el tiempo, todos tienden a recuperar la calma. El tiempo cura todo tipo de heridas.
Necesitaré unas pocas semanas para preparar el viaje. Tengo que ahumar todo el pescado que me sea posible, recoger semillas y tubérculos. Aunque podríamos pescar de camino, hace diez años había grandes franjas de océano sin ningún tipo de vida (he tenido suerte con mi isla) y podríamos navegar durante días sin conseguir atrapar nada. Tendré que construir una balsa más grande. Después de todo, ahora somos dos. Puedo fabricar un nuevo mástil y algunos remos. Puedo dedicarme a remar, reducirá el tiempo del viaje. Pero aun así tengo que contar con tres semanas. Cuento con una brújula, pero sigue siendo posible desviarse uno o dos días. Además, aunque rememos y tenga una vela mejor, la balsa pesará más y se hundirá más en el agua. Necesitaremos cincuenta litros de agua. Llueve todo el rato, pero no quiero recoger agua de lluvia en una embarcación inestable. Quince peces de buen tamaño, un puñado de semillas y un tubérculo al día: eso será suficiente y me permitirá despreocuparme de las provisiones en el camino. Tendré cosas más importantes en las que pensar.
Pongo agua a hervir y añado semillas y granos machacados para hacer gachas, que acompaño con los restos de la pinza del cangrejo. De nuevo, no le ofrezco nada a Andalus. Lo dejo en la cueva cuando bajo a la playa para mi baño matutino.
Mientras nado, sigo pensando en el viaje. En las semillas y los tubérculos que puedo recoger de una sola vez. Se conservan bien. El pescado ahumado tarda tres semanas en volverse incomible. Hay pocas cosas verdaderamente incomibles, pero preferiría evitar el pescado podrido. Si tardo dos semanas en prepararlo todo, el primer pez durará hasta la primera semana del viaje, y para entonces ya hará tiempo que nos lo habremos comido. Un pez capturado dos días antes de marchar durará casi hasta el final del viaje.
Contarle mis planes a Andalus puede animarlo a trabajar y a hablar. Que sea motivado por el miedo o por la emoción, eso ya no lo sé. Ambos tenemos prohibido entrar en el territorio del otro, pero si tiene un pretexto razonable, después de años de paz, no tienen por qué encarcelarlo. Puede que incluso se haya derogado la prohibición durante todo este tiempo. Pero si las cosas han empeorado, si el final del Programa ha provocado que vuelvan las tensiones y que las provisiones disminuyan, la presencia de Andalus aquí podría servir como pretexto para la reanudación de las hostilidades. Y si se niega a hablar, lo encarcelarán con toda seguridad. Lo imagino de pie, en silencio, cara a cara con la cólera del asentamiento. No lo hará. Haré que sea consciente de esto. Decido seguir negándole comida durante otro poco más. Puede que eso también consiga soltarle la lengua.
Vuelvo a la cueva. Andalus me mira fijamente, me observa coger el hacha. Puedo sentir sus ojos sobre mí, pero cuando lo miro a la cara no veo hostilidad. La única emoción que he visto es miedo. Aparte de eso, es inexpresivo. Un hombre sin voz y un hombre sin cara.
Decido contarle ahora mi plan de regreso. Me siento cerca de él. Al principio ladeo la cabeza. Todavía no voy a decirle que sé quién es. Comienzo: —Nos vamos. Vamos a irnos de viaje en una balsa que voy a construir. Espero que me ayudes—. Sus ojos se encuentran con los míos. Miro sus pupilas. —Iremos a un lugar llamado Bran. Era conocido allí. Era muy conocido. Bran decidirá nuestro destino. Espero que sea uno bueno—. Me aparta la mirada. Lo tomo de la barbilla y se la levanto. —¿Me ayudarás? —pregunto. Entreabre la boca. Creo que va a hablar. No lo hace. En vez de eso, se pone de pie y se arrastra lejos de mí, a la entrada de la cueva. Descubro algo en el lugar donde estaba sentado: un trozo de pescado. ¿Ha estado cogiendo comida en secreto mientras estaba en el bosque o en las turberas? Me enfado. —No vas a saquear mi isla. No vas a robarme —le grito. Me incorporo y cruzo la entrada. Ha bajado un buen trecho de la colina y no puede oírme. Se ha movido sorprendentemente rápido.
El enfado se me pasa enseguida. Mi ira nunca dura. Estoy demasiado contento con la idea de volver como para preocuparme mucho por Andalus. Pero seguiré mi plan para hacerle hablar. Y no dejaré que se escabulla. Ahora es imprescindible para mí.
Si no voy a contar con la ayuda de Andalus, tendré que aprovechar al máximo los días. Me levantaré un poco antes y renunciaré a nadar. Alternaré días construyendo la balsa con días recogiendo comida y turba. Con menos tareas por día, puedo dedicar más tiempo a cada una y hacer más avances. Aun así, será duro y me quedará poco tiempo para mi estudio.
Hoy está oscuro. Cuando salgo hacia el bosque, las nubes son tan gruesas que bloquean casi toda la luz. Parece un atardecer. Aunque la zona de la cueva sigue seca, he visto la lluvia caer sobre las praderas en franjas, mecida por el viento. No suele llover con tanta intensidad, pero hoy lo hará. No es un buen comienzo para mis labores.
Estoy en lo cierto. El lecho del bosque está húmedo. La lluvia parece amortiguar el sonido que hace la brisa.
Lo primero que hay que hacer es construir la balsa. Necesitaré al menos dos árboles para la base. El mástil y los remos puedo fabricarlos con un tercero. Para media tarde, he talado tres árboles y les he quitado la mayoría de las ramas. En cuanto estén secas, haré una buena hoguera. O tal vez sirvan para que pueda sentarme en una cueva cálida y completamente seca durante unas pocas noches. Pero, salvo que haya hecho mal los cálculos, no estarán secas del todo para cuando me vaya. Desprenderían demasiado humo. Dejo los troncos donde están. Convertirlos en tablones puede esperar a pasado mañana.
En la cueva, pongo algo de turba en el fuego. Estoy agotado y no vuelvo a salir en todo el día. Me doy cuenta de que puede que me lleve un poco más de tiempo adaptarme a una rutina nueva, más enérgica. Paso la última hora de luz haciendo anotaciones. Apunto el número de árboles que he talado, cuántos quedan, la edad de los que he cortado. Todos los árboles que he talado parecen tener una edad similar. Según mis cálculos, hay una diferencia de una década entre unos y otros y tienen alrededor de cincuenta años. Tengo tres teorías para esto. La isla experimentó un clima más cálido durante varios años, cuando los retoños echaron raíces, y la falta de luz actual ha atrofiado su crecimiento. Son de una variedad que solo alcanza la madurez sexual a una edad avanzada, lo que explicaría por qué no hay más retoños. Los plantó un náufrago anterior, un hombre armado solamente con semillas de alguna parte abandonada del mundo, semillas que engendraron una progenie estéril.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.