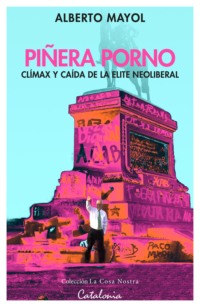Kitabı oku: «Piñera porno», sayfa 2
1.
Piñera sepulturero
Un fantasma recorre Chile. Se trata del fantasma de la derecha.
No es el espectro del futuro. Es el fantasma del padre muerto. No somos Hamlet viendo la injusticia cometida contra su padre, la traición. Somos un Cristo rebelde que insulta a las autoridades porque han olvidado los preceptos éticos básicos.
La derecha solo es un fantasma
Y es que la derecha ha muerto.
Y todo está permitido.
Una situación lo ilustra: los pueblos originarios son un poder irrefrenable en la Convención Constituyente. Lo han llamado, desde la derecha, “mapuchización”. Pero los ejemplos se acumulan como horas. Si el neoliberalismo había sepultado todo rito social de corte político, el nuevo escenario es altamente ritualista. Gran parte de las situaciones que acontecen en la Convención Constitucional están centradas en dar un significado al momento, en ilustrar con un gesto la refundación chilena y el nuevo significado de lo de abajo respecto a lo de arriba. Los pueblos originarios hablan en su idioma, el Vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, intercala al hablar “nosotros” con “nosotras”. Los nuevos dioses exigen su satisfacción, aunque no sepan todavía qué harán en el futuro ni cuál será su panteón. Hemos entrado al TOC, estábamos en el tic. El TOC, que es ritualista —en su dimensión repetitiva— es una superación del tic, que es un espasmo.
La derecha ha muerto en manos de sí misma, en manos de un hijo, o al menos de un hijastro. La derecha chilena, bien provista de dos proyectos históricos sólidos —uno más político que económico, el otro más económico que político—, hoy vaga por el desierto buscando un dios esquivo. Por siglos bastó con uno de esos proyectos. Luego vino la modificación, la tentación quizás, una nueva alma para la derecha, eso que llamamos neoliberalismo si usamos la palabra para describir una especie de doctrina. Esa nueva alma creció, se fortaleció; sus rosados pómulos revelaban el ímpetu de la nueva creatura, hecha de crecimiento económico, de esperanza de consumo y de un futuro mejor. Cuando ya parecía madura, esa alma se derrumbó. Y en su camino de caída, como una riada incontrolable, no solo murió el nuevo proyecto, sino que todo lo demás; esto es, todo lo anterior.
La derecha ha muerto. Y es un fantasma que recorre Chile.
Todo comenzó con treinta pesos. Y con un Presidente que hizo de corazón, tripas; de adjetivos, banalidades, y que transmutó los logros en carencias. Todo comenzó con una elite que asumía que valía más que esos treinta pesos. Una elite que asumía que los sólidos cimientos de su historia agraria, de sus instituciones tradicionales y respetadas, de sus dos apellidos buenos, del éxito económico, de la transición ejemplar, de la admiración mundial eran suficientes para afrontar esos treinta pesos. Así visto cualquiera se lo cree. Pero el asunto es que no fue así. Fue tan distinto que luego del orden no vino otra cosa sino el caos. Los proyectos históricos de la derecha perdieron los ladrillos y el cemento. La obra reveló su incapacidad, su falta de temple, su baja resiliencia. El país exitoso, el ejemplo global, caía en desgracia. Parecía un niño abusado, con episodios disruptivos, con cambios intempestivos. Fue así como, en un par de días de octubre de 2019, lo que quedaba en pie luego de muchas fracturas terminó por desmoronarse. ¿Cómo se explica haber elegido al Presidente del neoliberalismo para luego hacerlo arder en la hoguera? ¿Cómo explicamos a los extranjeros el oasis mientras vivimos convencidos de su radical falsedad?
La historia parecía no tener sentido.
Pero a la vez lo sabíamos. Sabíamos que había piezas que no cuajaban, que había secretos incómodos, que Chile era un escaparate que se veía mucho mejor de lo que era.
Es probable que buscarle sentido a la historia sea un ejercicio más artístico que científico. Pero es tan difícil no buscarle sentido a la historia que se requeriría un método para no hacerlo. Y yo lo desconozco. De esta búsqueda del sentido de la historia surge la pregunta que nos conduce al primer planteamiento: ¿por qué tantas cosas se mueren en las manos de Sebastián Piñera? El listado es tan grande que más de alguien pensará que exagero, pero lo cierto es que, por casualidad o causalidad, en manos de Sebastián Piñera han muerto:
el sistema de AFP,
la elite transicional chilena,
la Constitución Política de 1980,
el modelo de economía de mercado y de Estado subsidiario,
el régimen tributario beneficioso para los más ricos,
la sacralidad del Metro de Santiago,
el régimen legal y oficioso de horas de trabajo semanal,
el poder de la Iglesia,
la educación de mercado,
la derecha pinochetista,
el Chile de la imaginaria blanquitud,
el orden constitucional oligárquico e hispanista de doscientos años.
Piñera ha destruido la fe en la transición y en la democracia de los acuerdos. Son treinta años. Y ha destruido la elite transicional. Son treinta años. Y el modelo neoliberal: son cuarenta años. Y a la derecha como corazón eficaz del orden instituido: casi medio siglo. Y a la derecha como orden espiritual: son doscientos años. Y a la blanquitud como identidad de un mestizaje con autosignificación europea. Son quinientos años. Piñera ha sido el destructor de la historia, el nombre más revolucionario de la historia de Chile, el joker de un mundo que necesitaba un alma enferma para que todo terminara de caer.
Quizás las protestas se transformen y sean un rutilante desfile por las calles con máscaras de Sebastián Piñera Echenique. Como ironía de la historia, resulta ser que el gran arquitecto del modelo de libre mercado haya sido su hermano José, ministro del Trabajo de Augusto Pinochet, espacio político desde donde se fraguó el plan laboral y se estableció el sistema privado de pensiones. Esas dos claves no ocurrieron en la Constitución ni en el famosísimo y rutilante Ministerio de Hacienda, cuya magia inundó la dictadura y la transición. Fue en el lugar más gris, en el Ministerio del Trabajo, en manos de José Piñera Echenique, el gran arquitecto que estabilizó el riesgoso dinamismo posiblemente disruptivo del modelo económico y lo hizo viable, empresarialmente viable, el trabajo al servicio del capital. José Piñera saluda la tumba de Marx. Así fue el hermano “arquitecto” del pornógrafo mayor.
Una familia de aquellas.
¿Cómo atribuirle la autoría a Sebastián Piñera de todas estas muertes? ¿No será demasiado mérito declararlo autor de tanta devastación? ¿Es Piñera el ángel de la muerte? Estas preguntas se desvanecen de vergüenza filosófica cuando nos situamos en los límites de la filosofía contemporánea y cambiamos la pregunta: ¿Qué es ser un autor? Esto es una cosa muy francesa. A mí al menos son juegos que me divierten, pero no estoy de acuerdo con ellos. Igual los hago, porque me divierten, como digo. Y en realidad quizás estoy de acuerdo.
Roland Barthes señaló (y de algún modo Mallarmé, Foucault, Derrida plantearon argumentos semejantes) la necesidad de suspender o suprimir la noción de autoría tal y como la entendemos. El autor aparece como el propietario de una idea, de una construcción, de un significado, de una hipótesis. En un juego que en la literatura repiten Juan Rulfo y García Márquez. Tanto en Pedro Páramo como en Crónica de una muerte anunciada hay una mujer que refiere al hombre de su vida como aquel que fue su autor. De ese modo, un nombre condensa toda la historia del amor, del dolor, del engaño, del desengaño. Un nombre. Los libros más vendidos son de un autor; es raro que un libro de dos o más personas sea exitoso en ventas. Necesitamos y exigimos nuestro autor, ese rótulo donde condensamos todos los vectores de la historia en un solo nombre, con su biografía, siempre convertida en interesante, omnipresente. El autor puede ser el genio o el chivo expiatorio. O ambas cosas. Pero es el autor. ¿Es esa asociación entre el nombre y la obra solo nominal? ¿Podemos acusar a cualquiera que argumente sobre la autoría de ser simplemente alguien poco sofisticado por no ser capaz de ver la trama de la historia detrás de un nombre pintarrajeado en una portada?
Estábamos con Barthes, pero no se puede no hablar de Foucault, uno de los nombres del Olimpo francés. Y es que los franceses se levantan cada mañana, o eso imagino, pensando en su intelectual que articula el color de la mañana, luego de la tarde, finalmente de la noche; se levantan afirmándose en sus certezas, todas finas y discutibles a la vez: la certeza de la revolución exitosa (evidentemente discutible) y de la influencia francesa (tan indiscutible como impotente). Se levantan cada mañana denostando el poderío de los angloparlantes, unos por isleños y conservadores, los otros por banales en su liberalismo. Los franceses se levantan con sus decenas de países con lengua oficial francesa (casi treinta) y con sus varios Estados fallidos a cuestas; sus grandes errores en Asia y Medio Oriente. Se levantan críticos, pero por falta de toda opción de no serlos. Los franceses se levantan habiendo tenido a Lévi-Strauss, pero en realidad gustan más de Sartre, por puro mal gusto y esnobismo, habrá que decir. Peor aún. Teniendo a Camus, elegir a Sartre es una locura, una liviandad, una náusea. Y después a Foucault, como si el frenesí ególatra solo pudiera crecer. Y luego vino la orfandad. Nadie llenó el vaso. No basta la inteligencia, la brillantez, se requiere esa cosa interesante del intelectual cuyos conceptos no acaban de definirse como un elemento químico puro. Por eso Piketty no llena el vaso de Francia, aunque sea brillante y culto, porque eso es banal. Bolaño decía que el escritor que no escribe sigue escribiendo, pero lo hace con la mente; es decir (sigo con Bolaño), delira. Pues bien, los franceses deliran. ¿Qué es Deleuze? Un delirante en términos generales. Logra hacerlo escribiendo incluso, es un portento de delirante. El ciudadano francés es un ensayista, su cultura, sus cafés observando al transeúnte, sus comidas en el límite de la perfección y la podredumbre a la vez, su orientación a la sensibilidad (ningún automóvil tendrá más sensores que uno hecho en Francia); todo ello los torna ensayistas. Pero estábamos en Foucault. Y piensa este autor (nótese la profunda y sutil ironía) que el nombre de autor no está situado en el estado civil de los hombres, ni en la ficción de la obra, sino que más bien está situado en la ruptura de cierto grupo de discursos y su modo de ser singular. Hay un cierto número de discursos (propios de cada historia de civilización, de cada cultura) que están provistos de la función «autor», mientras que otros están desprovistos de ella.
¿Es Piñera el autor de esta revolución?
La pregunta debe quedar en suspenso. Es como preguntarse el significado de Karol Dance en el estallido.
Quedar en suspenso (del latín suspendere, colgar, dejar en lo alto). ¿Está en un lugar lo que está suspendido? Usamos suspender para señalar algo que ha dejado de ser eficaz, de participar en el mundo. Se ha suspendido su membresía, se ha suspendido su matrícula, se ha suspendido la fiesta. Usamos suspender para señalar el acto de colgar. Algo colgado no participa de las vicisitudes del mundo. He ahí el famoso péndulo de Foucault, el otro Foucault. No puede haber nadie más distinto de Michel (Foucault) que León (Foucault), el ingeniero del péndulo, que logra que su aparato se mueva independientemente del planeta Tierra, a pesar de estar suspendido en un punto que sí está asociado al planeta Tierra. El péndulo se mueve independientemente y el planeta gira bajo él. El péndulo nunca cambia su dirección, pero la tierra que lo sostiene sí. Y es la tierra la gira bajo el péndulo.
Lo dejamos suspendido.
En El club de la pelea (1996), novela de Chuck Palahniuk, dos hombres fundan un club de peleas clandestino: uno es un profesional, el otro vende jabones. El club se transforma en una organización anticapitalista y de ataque a las grandes corporaciones, que pretende ejecutar actos de terrorismo económico. La pareja de amigos tienen diferencias. Uno es radical, el otro empieza a sentir que esto se ha ido de las manos. Cuando muere un luchador en una de las peleas del club, el moderado decide cerrar la organización. Pero se da cuenta de que su contraparte, su amigo, viaja por Estados Unidos potenciando los grupos. Decide seguirlo. Pero se da cuenta de que en un lugar lo llaman por el nombre de su amigo. Y luego, al volver, su novia lo llama por el nombre de su amigo. Comprende su disociación o, mejor dicho, no comprende nada, pero asume que está disociado. Pronto vivirá la experiencia de estar frente a su amigo, de luchar a golpes con él, para pronto comprender que siempre estuvo solo, que siempre fue él y nadie más que él. Uno y otro son la misma persona. La película homónima a la novela se estrenó en 1999 y fue un fracaso comercial, pero se transformó en un filme de culto. ¿Por qué hago esta referencia? Por la autoría del estallido social en Chile. Sebastián Piñera encargó a los órganos de inteligencia encontrar al organizador del estallido: cubanos en Chile, venezolanos en Chile, rusos en Chile. El encargado de inteligencia de Carabineros de Chile estaba obsesionado por encontrar la “trama rusa”. Era una conspiración; mejor dicho, tenía que ser una conspiración. Como Aznar en Atocha, necesitaba que la culpa fuera de un terrorista, no de él. Su esposa señaló que el estallido estaba centrado en los privilegios de la elite y su necesaria reducción. Lo dijo en un mensaje a amigas que se difundió a gran velocidad. Piñera no comprendió aquello. Asumió que era una conspiración, un plan, un provocador, un organizador que viajó ciudad por ciudad activando las fuerzas oscuras. Era, en suma, “un enemigo implacable y poderoso”. Así lo nominó. Piñera fue el autor de esta frase que hizo época: “Enfrentamos un enemigo poderoso e implacable, que no respeta a nada ni a nadie”. O “estamos en guerra frente a un enemigo poderoso e implacable…” ¿Qué dice esa frase? No dice nada, pero su rasgo central radica en su reiteración. El estallido social fue el 18 de octubre de 2019. El 15 de octubre, es decir antes, dijo la misma frase en un discurso ante la Interpol, el 16 de octubre ante la industria del turismo, el 17 de octubre en La Moneda junto a la primera dama, luego el 20 de octubre después del estallido, cuando declara la guerra. Ese enemigo es “cruel, despiadado (sigue Piñera), frente a él debemos usar todas nuestras armas”. Lo dijo antes del estallido, para hablar de delincuencia, de drogas, de calentamiento global. Lo hizo después para hablar del estallido social; finalmente, de la pandemia. Sebastián Piñera se levantaba cada mañana luego de un sueño intranquilo y miraba a su alrededor. Y al observar, veía por doquier un enemigo poderoso e implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Lo veía en la calle, en la televisión, en los informes de sus amigos y de sus enemigos, en los temores infantiles de la adultez, en las fricciones adultas del poder. Piñera se enfrentaba al mundo, era un héroe de sí mismo. Pero el enemigo poderoso e implacable seguía sin tener nombre, seguía siendo invisible. Ha perseguido los rastros, pero no ha encontrado a ese enemigo. No lo ve porque está cerca de él. No lo ve porque ese enemigo es él mismo. Sebastián Piñera ha destruido ciudades, ha devastado creencias, ha caducado la fe. Las montañas han dejado de moverse y un Mahoma confundido solo escucha versos satánicos. Piñera es Abaddón el exterminador, el ángel del abismo, de la muerte. Y otro Piñera, pero él mismo a la vez, lo enfrenta cada día. Chile padece la confusión del disociado a cargo. Nuevamente Piñera busca en Venezuela lo que proyecta de Chile. Un deseo de destrucción de sí mismo toma la forma de conflicto nacional.
El alma atormentada y oscura del Presidente busca detener el fuego que quema las ciudades y las almas, pero en cada paso enciende el fuego y añade más infierno. Se convierte, el Presidente, en la encarnación de la distopía, en una fuerza rebelde invisible, en un aparato terrorista de su psiquis capaz de proyectar su destrucción a la materia de las ciudades, con un poder que bien vale un elogio, ese viejo elogio a la locura.
Kant decía que lo sublime es lo que supera toda medida. Piñera es sublime.
Alguien me dirá, con algo de justicia, que cómo es posible que haga un esfuerzo intelectual con diversos y grandes autores para comprender a un Sebastián Piñera Echenique, inculto, banal y vacío. Lo lamento. Puedo entender la pretensión que subyace a ese argumento, pero no la comparto en absoluto. Sebastián Piñera merece todo el respeto de un tratamiento sofisticado. ¿O de verdad creeremos que es una casualidad que en sus dos gobiernos se expliciten las fuerzas de nuestras sombras históricas, de nuestro psiquismo enfermo? ¿Cómo va a ser posible que la dulce cubierta con la que nuestra época más exitosa de la historia solo haya logrado conocer su propia sombra siempre y solo con Sebastián Piñera? ¿Por qué ha sido precisamente él quien ha logrado canalizar y catalizar los flujos de nuestro presente imperfecto, de los pecados de la era de gloria? ¿Por qué ha sido él quien ha procurado los aires revolucionarios que ingresan por la ventana amenazando la testera de nuestros salones?
Sebastián Piñera tiene grandes méritos, inobjetables. Bien se merece a tantos y tan buenos autores. Bien se merece a Borges. Casi cada cuento de Borges tiene un rasgo en que Piñera corresponde de alguna manera: una vida que ha sido mil vidas (“La lotería en Babilonia”), la sorprendente capacidad mental de un estúpido (“Funes el memorioso”), la pretenciosa pluma de un diletante de mal gusto (Daneri en “El Aleph”), el minotauro debilitado, exánime (“La casa de Asterión”), un creador empequeñecido que descubre que él también es una mera apariencia (“Las ruinas circulares”), en fin; que Piñera vaya a leer a Borges. Y que no vaya a leerlo por tratar de citarlo mal, de escribir como Borges pero en versión ramplona; que vaya a visitarlo para encontrarse con la literatura de fantasía y comprenda así cuánto de ella se forjó sobre su piel, sobre su mente ya delirante, violenta y conspirativa.
***
¿Qué es una revolución? Es una energía desplegada extrainstitucionalmente, sin planificación y desde abajo; que consigue ser disruptiva de una época que inmediatamente luego de acontecida la revolución se torna pasado y que exige, sin guía, el surgimiento de una nueva era cuyo futuro es indeterminado. La revolución tiene como única alma la sagrada conciencia del mal acontecido. La palabra revolución guarda en su seno la historia completa de la política. En su primera acepción, la palabra “revolución” se usaba para referir a cada giro que un cuerpo celeste realizaba en torno a otro, o al giro completo de la pieza de una maquinaria cuyo funcionamiento se da en el marco de repetir circularmente el movimiento de manera permanente. La primera acepción, entonces, para entender el concepto de “revolución” nos habla de algo repetitivo, que termina donde empieza, que carece de toda transformación, que gira sobre sí mismo. La segunda acepción implica la conversión de la misma palabra (y sin perder su significado anterior) en su opuesto absoluto: el paso de la regularidad circular a la excepción que gatilla un nuevo régimen de movimiento. Un día la revolución cultivaba a Parménides, luego decidió construir fama y fortuna con Heráclito. Nietzsche lo llama “transvaloración”.
Sebastián Piñera ha regalado a Chile su primer proceso revolucionario. No corretea las tierras áridas y las fértiles un Pancho Villa, carecemos de un Robespierre capaz de cortar las cabezas de la elite, ni siquiera hay un Marat que comunique con valentía el proceso. Y, por supuesto, se ha suprimido todo carnaval festivo, porque estamos en una época que nos la tomamos muy en serio. Y es así que no necesitamos a nuestro Jacques-Louis David, el artista que diseñó la estética de los festejos revolucionarios franceses (y que hizo famoso a Marat, convirtiendo su sospechosa y estrafalaria muerte en un hito heroico). Pero en medio de todas estas carencias ocurre algo insólito: un buen día (o un mal día) nace una revolución, probablemente sin más objetivo que su propia pragmática o que la ira disruptiva ante un orden tan incapaz de sostenerse en justicia como incapaz de sostenerse como orden.
Chile, como todo el mundo, ha vivido la pandemia. Pero la pandemia de Chile comenzó cinco meses antes que su enunciación viral. Comenzó en la absurda secuencia de un Presidente que afirma gobernar un oasis para luego pasar a ver dicho país como si fuera el panel derecho de El jardín de las delicias, del Bosco. En dicho panel, los hijos de Caín padecen el infierno. Un sumo sacerdote de forma de pajarraco deglute mujeres a imagen y semejanza de Eva y las defeca al mismo tiempo. En el mismo resumidero alguien oculto en sus propias nalgas excreta monedas de oro. Una animalejo horrible usa sus patas para toquetear impúdicamente, para abusar a una Eva desmayada o borracha o drogada. Y de fondo, el fuego. Y la violencia. Y los cuerpos cortados. Y el incendio en la ciudad. Nuestro octubre fue un infierno. Si insufló esperanzas a gran parte de Chile solo revela la magnitud de la rabia, de la ira contra el orden establecido. El orden de ese oasis estaba hecho de odio. Y Piñera, en un momento, logró representarlo, hacerlo carne. Piñera ha sido el profeta maldito, el neoliberal que derrotó al neoliberalismo. Piñera profetizó tiempos mejores. No solo estuvo equivocado, eso es siempre posible. Fue el productor de su propia y lamentable inmortalidad. Será recordado por siglos como el imbécil que destruyó el poder de la oligarquía de un país administrable con facilidad. Será recordado por siglos como el hombre que declaró una guerra a nadie, que se entregó a su propia sombra y la proyectó a todo un país. Será recordado como el hombre que trajo la peste, que la inoculó por doquier, que atacó el fantasma lánguido del comunismo hasta convertirlo en una potencia nacional. Piñera, Sebastián, el hombre que fue Michael Corleone, que ha derivado en un patético Fredo.
Piñera es la atrofia que anunció Baudelaire: “¿Debo decir que lo poco que quedará de política se convulsionará, de forma lamentable, en medio de la opresión de la animalidad general, y que los gobernantes se verán obligados, para sostenerse y para crear un orden ficticio, a recurrir a medidas que harían estremecer a la humanidad actual?”. El asunto, de todos modos, es simple: todo lo que muere, muere de alguna manera. Y la derecha chilena ha muerto por su propio colapso, sin necesidad de ningún antagonismo orgánico. Hubo fuego. Hubo una masa enardecida. Hubo cambios de ánimo intempestivos. Y hubo una muerte concreta, que fue antecedida por la muerte metafísica de una derecha que se autodenominó sin relato, o, en rigor, sin proyecto político. Se limitaron a mirar por la ventana y señalarle a cualquiera: ¿mi proyecto? “Ahí está, en esa calle, en tu casa, en cada cosa que ves, allí gobierna mi proyecto”. Eso era lo que parecían decir. Pero de tanto no ponerle palabras se fue olvidando qué era ese proyecto. Y he ahí que la derecha deviene en espectro.
Un fantasma recorre Chile. Se trata del fantasma de una derecha muerta. Enterrada por su heroico hijastro Sebastián Piñera, la derecha deviene en fantasma y solo sus espectrales acciones pueden lograr alguna reparación del daño recibido. Con pragmatismo, que es el alma de la época, la derecha prefirió ser gobierno sin tener política, entregando todo el poder a los gestores del modelo económico. El resultado salta a la vista.
El neoliberalismo en Chile era el aire que respirábamos, la seducción permanente, el dolor de las deudas, el sueño de un futuro mejor, la angustia del presente que no cuadra. Era, en suma, la realidad, sueño y pesadilla inevitable, como todo lo real. Piñera lo ha trasmutado. El neoliberalismo es la peste, es aquello que debe morir no importa cuántos trozos de nuestro cuerpo deban mutilarse, perderse. No importa si los jirones de nuestra piel son extraídos, si quedamos desollados. El neoliberalismo se hizo carne en Chile. Pero los chilenos, en un evento improbable, han estado dispuestos a perder su carne, su esperanza; a entregarse festivamente al riesgo, al temor, a ratos al caos; todo con tal de deshacerse de la maldición.
Piñera es el antiprofeta, quiso ser el Nicanor Parra del neoliberalismo. Si su hermano (“Pepe”) había sido el gran arquitecto de nuestro modesto universo, el demiurgo; Sebastián quiso bajar del Olimpo. Quiso ser Nicanor enfrentando a Pablo.
Para nuestros mayores
El dinero era un objeto de lujo
Pero para nosotros
Es un bien de primera necesidad.
Así comienzan los versos satánicos de Piñera-Parra, su manifiesto.
No podemos vivir sin dinero
¿Almuerzo gratis? No hay tal cosa
A diferencia de nuestros mayores
Y esto lo digo con todo respeto
Nosotros sostenemos
Que el economista no es un alquimista
Que el economista es un hombre como todos
Un albañil que construye un muro
Un constructor de bonos y fondos de inversión
Nosotros conversamos
Y luego compramos
Ganamos batallas y también marchamos
No venga vuestra boca a decir qué compramos
Si el alma o el cuerpo, si el objeto o el sujeto.
Piñera camina por La Moneda, fantasea en ella con las historias de la guapa esposa de Toesca, el arquitecto del palacio. Narra una y otra vez a la gente que visita su hogar gobernante la misma historia. Es el guía de turismo, pero es también el inversionista. Una información secundaria aparece en su mente y sabe que debe comprar cierto paquete de acciones. No tardará en hacerlo. El economista no es un alquimista, pero sí es un espía.
Lo hacemos en el lenguaje nuestro de cada día
No creemos en las constituciones
Este es nuestro mensaje
Denunciamos al economista demiurgo
Al economista de biblioteca, intelectual descalzo
sin sentido práctico
Y esto lo digo con mucho respeto
Con cariño, con admiración a todo lo que han hecho
Hoy mi deber era contarle a la patria
Son ellos los culpables
Porque ustedes buscan un culpable
Y no soy yo
Es el enemigo poderoso
Implacable
Invisible.
¿Y entonces quién es el enemigo? Sebastián observa las naranjas en La Moneda, las naranjas afirmadas al árbol por un gancho. Porque cuando no hay naranjas, igual debe haber. Y no importa la vergüenza, sino el espectáculo. Y se acerca a la escalera que lo llevará a la puerta externa de su oficina. Sube con su pelo cada vez más blanco, ha envejecido. No tiene un retrato de Dorian Grey que se lleve sus faltas, sus errores, sus maldades. Solo tiene su rostro y sus tics. Sube la escalera más lento que lo que lo hacía antes. Y abre la puerta. Pero la puerta no abre. Empuja nuevamente, sabe que está siendo filmado. No abre. Insiste. No abre la puerta. Golpea la madera. La respuesta desde el interior se tarda. Su incomodidad crece. Esos detalles lo humillan, lo atormentan.
Son esos seres, ajenos al pan de cada día
Que construyeron castillos en el aire
Que creyeron traer la Luna a la Tierra
Que se imaginaron un Sol inflamado
Que graficaron la desigualdad como gran denuncia de época
Que denostaron el éxito, la mayor gloria de los hombres
Que han prohibido el panteón
Para nosotros, el pensamiento no nace en la boca
No nace en el corazón
El pensamiento es un nonato.
(Cómo soñaría Piñera poder decir su mensaje de esta manera.)
El pensamiento ha de ser el inicio de tu deuda
Y la acción, la consumación de tu pago
Oh, economía subjetiva, oh tablas viejas
Tablas devueltas por el Marx
Queremos un reino de paz y ha advenido la espada
Que así sea
Nos han declarado la guerra
Estamos en guerra señores
Estamos en guerra
He dicho las palabras del patriarca Pinochet
Y su fantasma ronda por el palacio
Celoso de mí
Molesto por mi traición
Yo voté “No”
Porque era el pan de ese día
El pan o el plan, ya ni me acuerdo
No me arrepiento
Nunca me arrepiento
Yo voté “No” y terminé con el Penal Cordillera
Y acabé con la Constitución de Guzmán
Soy casi de izquierda
Si no fomentara sus traumas oculares
Casi podría ser de izquierda
Si no creyera en el mercado
Podría ser de izquierda
Creo yo sin duda alguna
En la garganta del sinsonte
Podría ser de izquierda
Y decir ojalá y todas aquellas pequeñas cosas.
Piñera entra a su oficina y descansa. Han sido años duros, destituyentes. Arriba a él una ensoñación, una esperanza. Y sigue con su poesía parriana.
Ningún enemigo es implacable, todo termina en una mesa
Un par de cafés y la conciencia de una buena negociación
Tarde o temprano las balas dejan el paso abierto
Los astutos esperan hasta entonces
Condenemos la economía de las vacas sagradas
Yo renuncié a rumiar en las aulas
Y estoy aquí, muriendo un poco
En un palacio que tiembla
Pero me fortalezco en mi muerte
Para resucitar mañana.
La derecha cree en la resurrección. Por supuesto. Y ello no depende de ser electos en nada. Depende de algo más sencillo: de Dios, de ser sus elegidos. O de la historia, de ser carne de su carne. Piñera porta esa tranquilidad, pero también porta el frenesí de los nuevos empresarios, cocodrilos veloces, leones que todo se lo quedan, cuyas fauces se llevan la mejor parte, para mayor gloria de Dios. Sebastián Piñera tiene de lo uno y lo otro. De oligarcas y empresarios. Pero no necesariamente tiene lo mejor.
La elite chilena había sido siempre una oligarquía burguesa. Desde la dictadura (la que resumimos en el nombre de Pinochet), el orden se había invertido: una burguesía oligárquica. ¿El símbolo de la síntesis? La industria del vino. El lugar donde el apellido, el campo de la VII Región y la tradición se unían a la modernidad, al modelo exportador, a la sofisticación de la inserción global. Es innegable. Fue un éxito rotundo. Un buen negocio, un producto con demostración de los éxitos del modelo, un gran producto por lo demás. Pero Piñera no quería esa síntesis, no por alguna razón. Es solo que no quería ninguna síntesis. Piñera quería ser el Abraham de una nueva estirpe, de una derecha completamente fuera de la historia. Invitó a la derecha a seguirlo. Lo hicieron dos veces. Seductor mecánico, luego de una primera vez horrorosa, con la derecha traicionada jurando jamás volver a escuchar los cantos de esta sirena deforme, Piñera logró de nuevo el apoyo total de la derecha. Si la primera vez fue un desastre, la segunda no tiene nombre. Un cataclismo, la construcción de una falla geológica, un cambio geológico, el hundimiento de épocas completas, el naufragio de un buque infranqueable. Piñera lo logró. Trajo el apocalipsis, pero en su sentido literal actual. Porque el apocalipsis, en su etimología, significa la revelación. Hoy significa la muerte. Significa la depuración. Es el sismo que aniquila las almas y las expone a su propia indecencia.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.