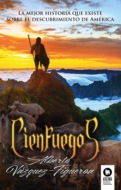Kitabı oku: «El sueño de Texas», sayfa 2
Otro par de horas más tarde se escucharon gritos desgarradores.
–¡Los jamones! ¡Los jamones! ¡Ay, señor, los jamones!
La enorme bodega aparecía repleta de barricas de vino, quesos, chorizos que colgaban del techo, patatas puestas a secar, maíz, sacos de azúcar y toda clase de víveres, mientras en la escalera continuaban resonando los gritos del cocinero:
–¡Los jamones!
–¿Pero se puede saber qué diablos ocurre?
Al poco hizo su aparición un orondo cocinero, arrastrando tras de sí a don Bartolomé de Casabuena, que vestía camisón y un gorro de dormir, y lo condujo a través de la bodega hasta un punto en el que el mustio caballo los observaba colgado por cinchas que lo sujetaban bajo el vientre en el lugar que deberían ocupar los jamones.
–¡Esto es lo que ocurre!
–¡Dios bendito! ¡Mis jamones!

Capítulo III
Los isleños dormían bajo la luz de pequeñas lamparillas distribuidas en la inmensa estancia, cuando se escucharon ruidos, la puerta se abrió, y una voz ronca y autoritaria grito estentóreamente:
–¡Todos en pie! ¡Nos vamos!
Los rostros de los emigrantes denotaban sorpresa, miedo, sueño, e incluso una cierta esperanza, y uno tras otro fueron apartando las mantas o abandonando sus jergones mientras se interrogaban entre sí.
–¿Pero qué es esto?
–¿Qué pasa?
–¿Por qué nos despiertan a estas horas?
–¿Es cierto que nos vamos? ¿Así, de improviso?
El recién llegado no cesaba de dar órdenes zarandeando a quienes tenía más cerca.
–¡Arriba, arriba! Quien no tenga sus cosas listas dentro de diez minutos tendrá que dejarlas aquí.
Juan Leal, que había sido el primero en vestirse, se le encaró decidido:
–¿Se puede saber a qué viene tanta prisa? Llevamos semanas esperando y ahora estas urgencias. ¡No lo entiendo!
–Tenemos que zarpar dentro de dos horas.
–¿De noche? ¿Por qué?
–Una flotilla de corsarios franceses navega hacia aquí, y si no zarpamos antes de que llegue no nos iremos nunca.
–¡Corsarios franceses! –sollozó una mujer–. ¡Santo cielo! Nos matarán a todos.
No cabe duda de que la noticia impresionaba y horrorizaba a los desconcertados emigrantes, que se contemplaban y cuchichean presas del pánico.
–¡Corsarios! Los corsarios son piratas, y nadie nos había hablado de piratas.
–Yo no me embarco si hay piratas cerca; violan a las mujeres, cortan en pedazos a los niños y arrojan a los hombres a los tiburones.
El intruso alzó los brazos pidiendo calma, y como nadie parecía hacerle caso acabó por subirse a una mesa.
–¡Silencio! No tengan miedo. ¡Escúchenme! ¡Silencio, coño!
Poco a poco el rumor de voces y la agitación se fue calmando, con lo que consiguió imponerse.
–Nadie ha dicho que haya piratas cerca. Tan solo que tenemos noticias de que un grupo de naves corsarias han sido avistadas muy lejos y probablemente se encaminen a las Canarias. Precisamente por eso, y mirando por su seguridad, es por lo que tenemos que zarpar esta misma noche. Les llevaremos tres días de ventaja.
Todos dudaban evidentemente preocupados, y por último se volvieron a Juan Leal, que al parecer se había convertido en su líder.
–¿Tú qué opinas? ¿Deberíamos volvernos a casa y olvidar esta absurda aventura?
El demandado meditó unos instantes, ya que la responsabilidad que estaban echando sobre sus hombros se le antojaba excesiva, observó los ansiosos y famélicos rostros de sus compañeros, y por último respondió:
–Si no nos vamos ahora nos devolverán a Lanzarote, donde puede que no llueva en otros sietes años. Pronto nacerá mi primer nieto y quiero que nazca en una tierra donde le espere un futuro mejor que esta eterna miseria. No obligo a nadie, pero yo y los míos nos vamos. Al igual que Curbelo, mi único equipaje es la esperanza, y siempre la llevo puesta.
***
La nieve que cubría el Teide parecía de oro por los reflejos que extraía la primerísima luz de la mañana y se diría que ese brillo se reflejaba en el fondo de los ojos de María Curbelo, que observaba entre fascinada y nostálgica la hermosa silueta del inmenso volcán que iba quedando atrás a medida que el viejo y cochambroso navío se alejaba renqueando, crujiendo y lamentándose.
Permaneció quieta y pensativa, hasta que advirtió que ante sus ojos había aparecido una balanceante jaula en cuyo interior se encontraba un pájaro amarillo y se volvió a observar al padre Ruiz, que era quien se había colocado a su lado y le mostraba la jaula.
–¿Qué es…? –quiso saber.
–Un encargo que te traslado.
–¿Un encargo?
–¡Exactamente! Por lo visto, su Excelencia el marqués de San Miguel de Aguayo, a cuyos territorios vamos, colecciona aves exóticas y ha pedido un canario. Casabuena me rogó que se lo llevara, y visto que el rebaño de mis ovejas es ya muy nutrido, te quedaría muy agradecido si lo cuidaras.
–Con mucho gusto, padre. ¿Cómo se llama?
–De momento «pajarito», pero puedes bautizarlo a tu gusto.
La muchacha meditó seriamente y por último respondió, con absoluta naturalidad:
–Se llamará Maximiliano Alejandro Gustavo Federico de Teguise y Taganana.
–¿No se te antoja demasiado nombre para tan poco bicho?
–Tal vez, pero tenga en cuenta que somos gente tan humilde que ni siquiera tenemos derecho a nombres largos. Todos somos Juan, Pedro, Matías, María, Ambrosia o Jacinta. El presupuesto de los pobres no da ni siquiera para nombres sonoros, pero este canario está destinado a la colección de un marqués y por lo tanto debe tener un nombre digno de tal rango. –Sonrió al tiempo que señalaba con un ademán el mar abierto–: ¿Cree que nos atacarán los corsarios?
–¿Corsarios? ¡Qué corsarios ni qué porras! Por aquí no hay corsarios; lo que ocurre es que ese sinvergüenza de Casabuena se dio cuenta de que si descubríamos el estado en que se encuentra esta pocilga nadie embarcaría. Por eso nos metieron en ella de noche y a toda prisa. Pero ya le escribirá yo una buena carta el rey cuando lleguemos a Cuba. ¡Se le va a caer la peluca!
–¿Realmente cree que llegaremos a Cuba?
–Seguro porque, como dice el dicho, «El sol de los canarios duerme en Cuba pero les despierta recordándoles que pasó la noche en las faldas del Teide».
–¿Y eso qué significa?
–Que Cuba y Canarias están casi en la misma latitud. Para ir basta con observar dónde se pone el sol, y para volver, por dónde sale. No tiene pérdida. –Con un amplio ademán del brazo señaló hacia proa–. ¡Todo recto!
–Dicho así parece fácil.
–Tan solo hay una cosa en verdad difícil en esta vida, hija: aquello que no se desea conseguir. Lo demás es cuestión de tiempo. Y ahora te dejo porque soy un pastor que tiene que ocuparse de un rebaño de ovejas que se marean como cabras. ¿Cuidarás de Maximiliano Alejandro Gustavo Federico de Teguise y Taganana?
–Como si se llamara Pepe.
***
Un sol de fuego se encontraba en su cénit y lanzaba sus inmisericordes rayos sobre un mar que semejaba una balsa de aceite en la que flotaba el velero, flácidas las lonas, quieto y como muerto pues no corría ni un soplo de viento y se diría que el océano se había convertido en plomo derretido.
Todos los pasajeros habían subido a cubierta con el fin de aspirar ansiosamente un aire ardiente mientras el mar se mantenía absolutamente inmóvil.
Sudaban los cuerpos y se leía desesperación en los rostros, que observan ansiosos al oficial que portaba un cubo y que iba entregando una miserable ración de agua a cada emigrante.
–No se la beban de golpe. Raciónenla. Nos cogieron las calmas y no sabemos cuánto tiempo pueden durar.
–¿Y por qué nos cogieron las calmas? –inquirió Matías Curbelo–. Si el capitán supiera su oficio esto no habría ocurrido.
–Nadie puede predecir las calmas.
–Un buen marino, sí. Debería haberse desviado hacia el sur.
–¿Sabe mucho de barcos?
–No. Pero sí de vientos, y en esta época del año nunca soplan hacia el oeste.
–¿Y qué quiere que yo le haga? Fue don Bartolomé de Buenacasa, Casabuena, o como coño quiera que se llame, quien insistió en que emprendiéramos el viaje. ¡Vaya a reclamarle a él!
Pero ni don Bartolomé ni nadie tenía influencia en lo que se refería al viento y esa noche, un sordo rumor, como un lamento profundo e indescriptible que surgía de las tinieblas, obligó a abrir los ojos a cuantos dormían en cubierta observándose entre sorprendidos y atemorizados.
–¿Qué es eso?
–¿De dónde viene ese hedor?
Se destacó de improviso una leve claridad que se reflejaba en el agua y casi al instante resonó una campana, a la par que una voz de claro acento extranjero inquirió:
–¡Ah del barco! ¿Quién navega a estribor?
Desde popa un oficial respondió haciendo bocina con las manos:
–«El Santísima Trinidad», con pasajeros y carga con destino a La Habana. ¿Quién navega a babor?
–«El San Juan», con cargamento humano con destino a La Habana.
Inmediatamente el padre Ruiz dio un salto, se aproximó a la borda y aulló fuera de sí:
–¡«San Juan»! ¡Hijos de puta! ¿Cómo os atrevéis a ponerle el nombre de un santo a un barco negrero? ¡Malnacidos! Así os condenen a navegar eternamente en el infierno. Yo os maldigo en el nombre del Señor.
–¡Anda y que te jodan!
–Desgraciados traficantes de carne humana. ¡Malditos! ¡Mil veces malditos!
Se diría que el pobre hombre estaba a punto de lanzarse al mar y nadar hacia el navío, por lo que tuvieron que sujetarlo pues su furia resultaba incontenible.
Poco a poco la luz se fue diluyendo, los lamentos se perdieron en la distancia, y todo cuanto quedó fueron la noche y la voz del religioso:
–¡Sucios negreros! Os odio. Que Dios me perdone cuánto os odio.
Rompió a llorar sin consuelo mientras los emigrantes lo contemplaban impresionados.

Capítulo IV
Los ansiosos rostros de la mayoría de los emigrantes brillaron con una luz de esperanza, visto que los primeros rayos del sol iluminaban una costa muy verde en la que destacaba la dorada línea de anchas playas cuajadas de palmeras.
–¿Cuba?
–Cuba. Te dije que llegaríamos y hemos llegado. El sol nos trajo.
–Pues el viento podría haberle echado una mano –se lamentó María Curbelo.
Juan Leal, que se encontraba cerca, se volvió y sonrió casi por primera vez durante el viaje mientras su único ojo brillaba.
–¡No te quejes! Tienes toda una vida por delante. A mi edad perder casi dos meses sí que es perder mucho, pero al fin estamos aquí.
–Esto no es más que la mitad del camino –le recordó el religioso–. Lo verdaderamente difícil empieza ahora.
Quiso añadir algo, pero se interrumpió porque María reclamaba su atención señalando un punto ante la proa.
–¿Qué es aquello? Parece un cuerpo.
Todos prestaron atención al punto al que se iban aproximando y poco a poco fue quedando claro que se trataba del cuerpo de una mujer que flotaba boca abajo.
Al pasar junto a ella, el padre Ruiz hizo la señal de la cruz, pronunciando unas palabras en voz baja, y todos se persignaron quitándose respetuosamente el sombrero.
Pero el cuerpo aún no había alcanzado la popa del navío, cuando alguien gritó:
–¡Allí hay otro! Y otro más lejos.
Efectivamente, ante los asombrados ojos de los canarios hizo su aparición un rosario de cadáveres que formaban una interminable cadena que parecía querer marcarles el rumbo.
–¿Pero qué diantres significa…? ¿Un naufragio?
–Tal vez el barco de anoche se hundió. Iba cargado de esclavos.
El padre Ruiz, al que se advertía profundamente abatido, negó con firmeza:
–¡No! No se hundió. Es que al saber que están llegando a Cuba arrojan al mar a los enfermos y los débiles.
–¿Que los arrojan al mar? ¿Pero por qué?
–Porque cobran más por el seguro que por un esclavo en malas condiciones. Aguardan hasta el último momento, y a los que saben que no van a alcanzar un buen precio los tiran por la borda.
–¡Pero eso es una canallada! ¡Un crimen sin nombre!
–Si que tiene nombre: «esclavitud». El camino que conduce a Cuba está señalado por los miles de infelices que están siendo sacrificados en el camino, pero algún día se alzarán contra nosotros. Su venganza será terrible y no tendremos derecho a quejarnos.
***
Un negro aulló:
–¡Viva Cuba libre!
Alguien le golpeó, se organizó un tremendo alboroto, y al fin lo arrojaron a la calle, con lo que la normalidad volvió a la taberna en la que hombres y mujeres de todos los colores y nacionalidades reían, cantaban, bebían y alborotaban en un ambiente enloquecido que Juan Leal, Matías Curbelo, Alfonso Chiscano –que se había unido al grupo en Tenerife–, y el siempre silencioso Torano Fajardo –que a pesar de ser pescador también había decidido emigrar–, observaban con gesto embobado, ya que aquel era un mundo nuevo cuya existencia jamás hubieran sospechado.
Se habían sentado en torno a una mesa un tanto apartada del resto y que se encontraba presidida por los hermanos César y Martín Armas, dos chicarrones inmensos, juerguistas y pendencieros, que se apresuraban a rellenar los vasos vacíos:
–¡Venga! Que no decaiga la alegría. Todo corre por nuestra cuenta porque hace años que no venía ningún conejero.
–Deberíamos volver a casa. Mi mujer…
–Tu mujer acaba de dar a luz a un hijo precioso y se encuentra estupendamente. Anímate.
–Pero yo…
–¡No hay pero que valga! Habéis pasado meses en ese mar de todos los infiernos y tenéis que poner el cuerpo en forma. –Se volvió a Torano Fajardo–. ¿A que a ti te gustaría pasar un rato con la mulatita del vestido rojo?
–¡No provoques al muchacho! –le recriminó Juan Leal–. En Lanzarote no se ven estas cosas.
–Pues no saben lo que se pierden. Las mulatas son lo mejor que ha producido América. Mejor que el oro, el maíz, el café o el cacao. Son la verdadera sangre de estas islas, y quien no se ha acostado con una mulata no sabe lo que es vivir…
Se interrumpió porque la puerta se abrió violentamente y el negro –que se encontraba visiblemente borracho– hizo de nuevo su aparición para volver a gritar estentóreamente:
–¡Viva Cuba libre!
Cinco o seis parroquianos se lanzaron sobre él propinándole otra paliza y, tomándolo por los brazos y los pies, lo balancearon y lo arrojaron a la calle sin el menor miramiento.
La mayoría de los asistentes reía, pero pronto se olvidó el incidente por lo que Martín Armas llamó con un gesto a la mulata del vestido rojo entregándole unas monedas.
–Llévate a mi amigo y enséñale lo que sabes.
–¿Todo?
–No pido milagros; lo que puedas enseñarle en una noche.
La muchacha aferró a Torano Fajardo por la mano y lo arrastró escaleras arriba, ya que resultaba evidente que el pobre hombre se encontraba bastante afectado por el exceso de alcohol. Cuando ya estaban a punto de llegar a lo alto, la puerta se volvió a abrir y el incombustible negro gritó por tercera vez:
–¡Viva Cuba libre!
Vasos, platos, botellas, cubiertos y toda clase de objetos volaron en su dirección. Una de las botellas le alcanzó en plena frente y el desgraciado cayó como fulminado por un rayo, quedando tendido en el suelo mientras en el local se reiniciaban las risas y el alboroto.
***
El sol era fuego y el calor resultaba insoportable, pero la casi totalidad de los canarios se afanaban cortando cañas mientras las mujeres y los niños las recogían cargándolas en los carromatos.
El trabajo resultaba agotador, pero lo llevaban a cabo con tanta alegría que incluso cantaban tratando de animarse los unos a los otros.
Al cabo de un rato, Matías Curbelo decidió tomarse un descanso, se dirigió al lugar en el que Torano Fajardo se encontraba junto a un cubo con agua, y tras secarse el sudor bebió largamente antes de comentar:
–¿Duro, eh?
–Mucho, pero se agradece después de tanto tiempo sin hacer nada.
–¿Te imaginas que en Lanzarote tuviéramos estos campos y tanta agua?
–En Texas los tendremos.
–¿Pero cuándo llegaremos…? Se diría que nadie sabe qué hacer con nosotros.
–Creo que la semana que viene embarcaremos para México. De allí a Texas no hay más que un paso.
–Los pasos aquí son de gigante. Todo es inmenso. ¿Sabías que el mundo era tan grande?
–¡Ni idea! ¡Pero hay tantas cosas que no sé!
–¿Qué te enseñó la mulatita de la otra noche?
–No lo sé.
–¿Cómo que no lo sabes?
–Como que no. En cuanto caí en la cama me quedé dormido. –Asintió una y otra vez con la cabeza antes de añadir–: Eso sí; aprendí que cuando vas a casa de las señoras putas no debes beber porque pierdes el tiempo y el dinero. El sábado volveré, pero sereno.

Capítulo V
Un muchacho con el rostro ensangrentado avanzaba a trompicones por un desierto en el que proliferaban las serpientes, los lagartos y los alacranes.
Se encontraba maniatado y la cuerda aparecía atada a la silla del caballo que montaba otro hombre de unos cuarenta años y rostro muy curtido que, cuando su prisionero tropezó y cayó de bruces, le dedicó una fría mirada.
–O caminas o te arrastro.
–¡Por favor! No puedo más.
El jinete le observó impasible, pareció comprender que no estaba en condiciones de dar un paso y lanzó una ojeada a su alrededor hasta clavar la vista en un solitario árbol que se alzaba a corta distancia.
–¡De acuerdo! –admitió–. Ni puedes andar, ni mi caballo arrastrarte. Te ahorcaré aquí mismo.
–¿Aquí? ¿Ahora?
El jinete desmontó y le ayudó a ponerse en pie conduciéndolo hasta el árbol mientras señalaba:
–Para morir cualquier lugar es malo. Y cualquier hora también. ¿Qué más te da este árbol que un patíbulo o el mediodía que la caída de la tarde? Cuanto antes mejor.
–¿Y el juicio? Tengo derecho a un juicio.
El otro se limitó a mirarle.
–¿Estás seguro?
–Digo yo.
–Escucha, mamarracho; admitiste que habías violado y asesinado a un niño de seis años y en ese pueblo viven sus padres, sus hermanos, sus tíos y sus abuelos. Me pagaron para que te encontrara y te encontré, pero te aconsejo que no sigas adelante porque lo pasarás fatal. Deja que te ahorque tranquilamente aquí, sin violencia ni rencores, y mañana les diga dónde pueden venir a visitarte.
–¡Bonito consejo! ¡Dejar que me ahorque! Y además pretenderá que le dé las gracias…
–Pues no estaría de más, ya ves tú. ¿Tienes una idea de la cantidad de golpes, insultos, humillaciones y putadas que te esperan? Lo primero que harán será meterte un cactus por el culo, luego cortarte las bolas y hacértelas comer…
–¡No joda!
–Como te lo cuento. Al menos así podrán decir de ti que te fuiste al otro mundo con la cabeza muy alta.
–Y tan alta. Colgando de una soga. ¡No te fastidia!
Mientras hablaba su captor le había ido conduciendo hasta el pie del árbol, preparando la cuerda y lanzándola por encima de una rama con el fin de colocarle el lazo en el cuello, todo ello sin cesar de charlar afectuosamente como lo haría con un chiquillo incapaz de entender un problema matemático.
–Esa gente es muy bestia; campesinos cuya única riqueza son los hijos, y tú vienes y se los matas. –Chasqueó la lengua negando con la cabeza–. No ha estado bien, nada bien, y comprende que no les crea dispuestos a perdonarte. ¿Sabes rezar?
–El Padrenuestro.
–Con eso basta porque no te va a dar tiempo de mucho más. Empieza ya.
–Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre...
Su impasible verdugo había atado el extremo libre de la cuerda al arzón de su montura, y tirando de ella con suavidad fue elevando al reo, que se estiró y estiró quedando sobre las puntas de los pies colgando en el aire con la lengua fuera.
Se escuchó un sonoro ruido proveniente de la parte posterior del ejecutado, y su verdugo se tapó la nariz con gesto de asco.
–¡Joder! Pedorasta hasta el último suspiro.
Luego se dedicó a atar la cuerda en torno al árbol para dejar el cadáver allí expuesto, y cuando concluyó tomó asiento dispuesto a almorzar, pero advirtió que una nube de polvo avanzaba rápidamente, por lo que le guiñó un ojo al muerto.
–¡A poco más te joden!
Extrajo de sus alforjas una cantimplora, un pedazo de pan y carne seca, y comenzó a comer mientras observaba como la nube de polvo se aproximaba.
El jinete, un joven teniente que aparecía sudoroso y cubierto de tierra, lo saludó desde lejos y al fin desmontó de un ágil salto:
–¡Buenos días, Damián! ¡Dichosos los ojos! Hace una semana que le busco.
–¡Buenos días, teniente! Dichosos los ojos. Hace un mes que buscaba a este.
–Dormí en el pueblo y si le hubieran puesto las manos encima lo despellejan vivo. Aquí está mejor.
Tomó asiento frente al llamado Damián, que le alargó la cantimplora y que inquirió, mientras el otro bebía:
–¿Y a qué viene tanto interés? ¿Otra vez los comanches?
–Es más complicado; me envía el coronel porque en Veracruz acaban de desembarcar varias familias de campesinos consignados al marqués de San Miguel de Aguayo.
–¿Ese payaso? ¿Para qué quiere semejante fantoche campesinos? Lo que necesita es un circo.
–Es lo que yo pensé, pero por lo visto ha convencido al rey de que los franceses de Luisiana están intentando anexionarse Texas a base de establecer colonos, por lo que han decidido que la mejor forma de contrarrestar el peligro es importando españoles.
–¡Vaya por Dios! ¡Pobre gente! ¿De dónde son?
–Creo que canarios.
–¿Y quién los engañó?
–No tengo ni idea, pero el caso es que aquí están y mi coronel le ruega que los guíe hasta Texas.
–¿Por tierra hasta Texas? ¿Es que se ha vuelto loco?
–Usted sabe que mi coronel es un hombre muy cuerdo, pero esas son las órdenes: las familias tienen que ir por tierra para que pasen por la hacienda del marqués y este pueda «examinarlas».
–¡Pero bueno! ¿Qué canallada es esa? De Veracruz a la bahía de Corpus Christi no hay más que cuatro días en barco, pero por tierra serían casi dos meses de viaje por desiertos plagados de fieras, serpientes y pieles rojas.
–Territorio comanche, lo sé.
–¿Y cómo pretenden exponer a mujeres y a niños a semejantes peligros tan solo por el capricho de un estúpido marqués que pretende «examinarlos»?
El pobre teniente no tenía explicación alguna, por lo que dos días después ambos se encontraban frente a un enorme mapa que habían extendido sobre una larga mesa. Sobre él se había dibujado con un grueso trazo rojo la ruta que debería seguir la disparatada expedición.
–Tiene usted razón, Duval, y basta echarle una ojeada al mapa para comprender que lo más lógico hubiera sido llevar directamente a esas familias desde La Habana a la bahía de Corpus Christi, y de ahí a la frontera con Luisiana. El más lerdo lo entiende.
El coronel, un hombre a1to, elegante y de aspecto bondadoso que fumaba un delgado habano muy estilizado, tomó asiento al otro lado de la mesa mientras añadía:
–Pero por desgracia nos enfrentamos a una cuestión «política» de la que no me está permitido opinar. Ignoro qué sucios trucos ha empleado el marqués, pero mis ordenes son tajantes: debo enviar a esa gente a Texas, pasando por Saltillo para que los inspeccione.
–¡Es cruel! ¡Injusto y cruel! Debería escribirle al rey explicándoselo.
–¿Tiene idea de cuánto tardaría la respuesta? Seis meses como mínimo. ¿Cree que puedo tener a tantas personas esperando para que al final me obliguen a cumplir las órdenes? No… Usted sabe que no.
–¿Y usted cree que yo no puedo enfrentarme a unas gentes a las que sé que conduciré a las mil penalidades del infierno y tal vez a la muerte sin que se me caiga la cara de vergüenza? La última vez que atravesé esa región juré no volver, y sabe que estoy acostumbrado a las dificultades. ¿Qué será de las mujeres y los niños?
–¿Y cómo quiere que lo sepa? Lo único que sé es que si existe una persona en el mundo capaz de conducirlos hasta Texas con un mínimo de bajas es usted. Por eso le ruego, ¡le suplico!, que acepte.
–Me pide demasiado.
–Pero no lo hago en mi nombre sino en el de esas mujeres y niños que sin usted no sobrevivirían. Yo me limitaré a quedarme aquí sentado, tratando de acallar mi conciencia, pero sabiendo que no puedo hacer otra cosa.
El teniente, que no se había atrevido a abrir la boca, se decidió a intervenir:
–Si Duval no los conduce tendrá que hacerlo Luperón.
–¿Luperón? ¿Luperón el «Patanegra»? –se horrorizó el coronel–. Eso sería tanto como condenarlos a muerte. Y recuerde que nadie le ha dado vela en este entierro.
–¿Pero con qué otro guía contamos?
–Con ninguno, pero es que ese canalla es capaz de asesinarlos y jurar que los mataron los indios. O de robarles y abandonarlos en mitad del desierto.
–¿Y a quién enviamos entonces?
–A usted, pese a que no distingue un toro de un comanche. –Se volvió a Damián Duval–. La otra noche le pegó un tiro a un semental creyendo que era un indio.
–¡Estaba oscuro!
–¡Borracho es lo que estaba! Tengo unas órdenes que cumplir y las cumpliré mal que me pese, y no me han dejado más que dos alternativas: usted o Luperón.
–¡Carajo, coronel! –se lamentó el mencionado en primer lugar–. ¡Qué difícil me lo pone! Bien; iré a echar un vistazo a esa pobre gente. Pero no le prometo nada. Tengo que pensármelo.
Abandonó la estancia y los militares permanecieron muy quietos hasta que el coronel extrajo de un cajón una botella y dos vasos y los llenó con parsimonia.
–¡Genial! Estuvo usted genial interviniendo en el momento oportuno con la frase oportuna. Lo de Luperón le dejo frío.
En ese justo momento la puerta se abrió y Damián Duval asomó la cabeza guiñándoles un ojo:
–Por cierto, y por si no lo sabían, aunque me consta que lo sabían: a Luperón lo mataron la semana pasada.
***
Una docena de toscos barracones de techo de palma y puertas y ventanas cubiertas por míseras cortinas hechas de jirones de tela de saco soportaban una lluvia torrencial e inmisericorde que debía llevar horas cayendo, ya que la explanada que conformaba el patio se había convertido en un inmenso barrizal en el que chapoteaban cerdos, perros y gallinas.
Del «edificio» central, que no tenía pared delantera, surgía una monótona letanía y podía advertirse claramente que un pequeño ataúd descansaba sobre soportes, rodeado de velas, flores y mujeres.
Sentados junto a los muros, librándose de mojarse por centímetros, hombres y niños contemplaban cómo diluviaba con el aburrido y apático gesto de quien no confía en que algo cambie, y había tal expresión de desolación en sus rostros que se diría que ya nada esperaban de la vida.
Junto a una de las ventanas de otro barracón colgaba la jaula del «canario», que aparecía tan alicaído como los seres humanos, y junto a él se encontraba María Curbelo, que se aplicaba a leer en voz alta con evidente esfuerzo:
–«Reales ordenanzas que deberán ser acatadas por los oidores de la corte a partir de día de la fecha, año de gracia de mil setecientos veinte, y que atañen a la conservación…».
Lanzó un largo suspiro que evidenciaba su fatiga, tomó aire, y al alzar la vista reparó en la figura del jinete que a paso lento de su montura penetraba en esos momentos en el patio sin que al parecer le afectara la torrencial lluvia, ya que se cubría con una larga capa encerada y un chorreante sombrero de ala ancha.
El desconocido detuvo su montura en el centro del patio y fue recorriendo con la vista los rostros de cuantos le observaban a su vez.
Fijó un largo rato la mirada en el humilde féretro de madera de pino para ir a clavarla por último en María Curbelo, a quien se la advertía impresionada por la presencia del curioso personaje, que parecía formar un solo cuerpo con el enorme caballo.
Sin otra ayuda que sus rodillas, Damián Duval ordenó al animal que se aproximara a la pared contra la que se apoyaban Juan Leal, Matías Curbelo y los hermanos Armas, y sin hacer ademán de desmontar inquirió secamente:
–¿Quién es el jefe?
Los cuatro hombres se miraron sin decidirse a responder, y al fin Curbelo señaló al tuerto.
–Aquí no hay jefes, pero puede hablar con él.
El jinete lanzó una ojeada a su alrededor y acabó por agitar la cabeza, pesimista.
–¿Tanta gente sin nadie que tome decisiones? ¡Mala cosa es esa! ¿Son ustedes los isleños que quieren llegar a Texas? –Ante el mudo gesto de asentimiento, añadió–: Yo soy su guía.
–Ya le hemos dicho al coronel que no queremos un guía, sino un barco.
–Pues apañados van, porque yo soy todo lo que piensan darles y ni siquiera sé nadar.
–¡Pero nos prometieron…!
–Amigo, esta es la tierra de las promesas, y puede jugarse el cuello a que más fácil resulta que se hunda en el océano que conseguir que una de ellas se convierta en realidad. ¡Míreme bien! Yo soy todo lo que tienen y o me toman o me dejan.
–Esperaremos el barco.
–De acuerdo.
Hizo un gesto a su montura, chasqueándola para que diera la vuelta y regresara por donde había venido, pero Martín Armas se apresuró a alargar la mano aferrándole la brida.
–Un momento, por favor. Mi hermano y yo vivimos años en Cuba y sabemos que ese barco no va a llegar nunca. Ayúdenos a convencerlos de que pierden el tiempo.
–Cada cual pierde lo que tiene, y yo no lo tengo.
–¡Pero si siguen aquí acabarán muertos! Hay docenas de enfermos.
–Escuche, amigo. Si ustedes no son capaces de cuidarse, no esperen que nadie lo haga. Yo no soy guía espiritual, sino de caravanas, por lo que sus problemas no me atañen. Mi responsabilidad empieza en el momento de dar la orden de partida.
–¿Por qué no entra y come algo mientras discutimos el problema?
Duval se volvió al padre Ruiz, que era quien había hecho la pregunta en el momento de hacer su aparición en la puerta del barracón en cuya ventana se encontraba María Curbelo. Lo estudió de arriba abajo y, por último, sin mucho convencimiento, quiso saber:
–¿Qué clase de comida?
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.