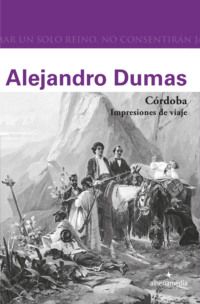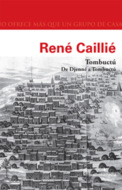Kitabı oku: «Córdoba. Impresiones de viaje»

ALEJANDRO DUMAS
Córdoba
Impresiones de Viaje
Traducción de pilar garí aguilera

Título original: De Paris à Cadix, de Alejandro Dumas
© de la traducción, Pilar Garí Aguilera
© de esta edición, 2015 by Alhena Media
Publicado por:
alhena media
Rabassa, 54, local 1
08024 Barcelona
Tel.: 934 518 437
alhenamedia@alhenamedia.info
www.alhenamedia.info
Reservados todos los derechos. Ningún contenido de este libro podrá ser reproducido, ni total ni parcialmente, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright.
CONTENIDO
I. Bayona, 5 de octubre por la tarde
II. Bayona, 5 de octubre de 1846
III. Córdoba
IV. Córdoba, 4 de noviembre
V. Córdoba
VI. Córdoba
VII. Córdoba
VIII. Córdoba
IX. Córdoba
X. Córdoba, noviembre
XI. 7 de noviembre
XII. Córdoba, 7
XIII. Córdoba
XIV. Córdoba, 8
NOTA DEL EDITOR
Los textos reunidos en este volumen son un extracto de De Paris à Cadix, impressions de voyage, publicado por Editions François Bourin. La versión que ha servido para realizar la presente edición es la de Sílex Ediciones, de 1992.
Los textos reunidos son los dos capítulos iniciales, escritos a modo de introducción desde Bayona por el autor, y los escritos desde Córdoba.
Las descripciones que hace Alejandro Dumas de la ciudad de Córdoba y sus gentes, y de Sierra Morena son de tal belleza y concisión, que entendemos bien merecen aparecer en un único volumen.
I
Bayona, 5 de octubre por la tarde
Señora,
En el momento de partir me hizo prometer que le escribiría, no una carta, sino tres o cuatro volúmenes llenos de ellas. Tenía razón usted, que no en vano me sabe apasionado para las cosas grandes y olvidadizo para las pequeñas, presto a dar pero no a dar a cambio de poco. Se lo prometí; y, como ve, al llegar a Bayona empiezo a cumplir mi promesa.
No me hago en absoluto el modesto y no oculto que estas cartas que le dirijo se imprimirán. Confieso incluso, con la impertinente ingenuidad que, según sea el carácter de quienes me frecuentan, me granjea tan buenos amigos y tan ardientes enemigos; confieso incluso, digo, que las escribo con esa convicción; pero tranquilícese, esa convicción no cambiará nada el estilo de mis epístolas. El público, transcurridos quince años desde que me puse en contacto con él por primera vez, ha tenido a bien acompañarme por los diferentes senderos que he recorrido y que, a veces, yo mismo he trazado a través de este vasto laberinto de la literatura, desierto siempre árido para unos, selva siempre virgen para otros. Espero, pues, que en esta ocasión me acompañe de nuevo con su habitual benevolencia por el familiar y caprichoso camino desde donde le hago señas para que me siga y por el que voy a adentrarme por primera vez. Además, el público no perderá nada; un viaje como el que emprendo, sin ningún itinerario fijo, sin ningún plan trazado, un viaje sometido, en España, a las exigencias de las carreteras, y en Argelia, al capricho de los vientos; un viaje semejante se acomodará maravillosamente a la libertad epistolar, libertad casi ilimitada, que permite descender a los detalles más vulgares y alcanzar los temas más elevados.
Finalmente, aunque no fuese más que por el encanto de verter mi pensamiento en un nuevo molde, de obligar a mi estilo a pasar por un nuevo crisol, de hacer destellar alguna nueva faceta de esa piedra que extraigo de la mina de mi espíritu, diamante u oropel, y que el tiempo, ese lapidario incorruptible, se encargará de tasar en su justo precio; aunque no fuese más que por el encanto mismo, digo, sucumbiría a él. Usted sabe, señora, que la imaginación es, en mi persona, hija de la fantasía, aun sin ser la fantasía misma. Me dejo, pues, llevar por el viento que me arrastra en este momento, y le escribo...
Y le escribo porque es usted a la vez un espíritu grave y festivo, serio e infantil, correcto y caprichoso, fuerte y encantador; porque su posición en el mundo no le permite decirlo todo, pero sí oír lo que quiera; porque, se trate de costumbres, literatura, artes y yo diría que incluso ciencias, todo le resulta familiar; finalmente porque, si me permite que se lo diga, o más bien que se lo repita, puesto que creo habérselo dicho muy a menudo, finalmente, porque el elemento más necesario para favorecer esta inspiración que el público tiene a bien reconocerme es a veces la charla, ese huésped espiritual de nuestros salones que tan raramente encontramos más allá de las fronteras de Francia, y escribirle será como seguir charlando pura y simplemente con usted. Es cierto que el público estará de oyente en nuestra conversación pero nuestra charla no se resentirá de ello. Tengo comprobado que siempre que intuyo la presencia de un oyente indiscreto con la oreja pegada a la puerta, se me agudiza el ingenio.
Sólo queda una cuestión; usted huye de cualquier publicidad y tiene razón; la publicidad de nuestros días es a menudo la injuria. Para los hombres la injuria no es más que un accidente que se rechaza y se vence. Pero para la mujer la injuria es algo más que un accidente, es una desgracia, porque, al tiempo que deshonra a quien la pronuncia, mancilla a la que la recibe. Cuanto más blanco es un vestido, más visible resulta la menor salpicadura que lo alcanza.
Vea pues lo que le propongo. En esa bella Italia que tanto ama usted hay tres mujeres benditas que tres divinos poetas hicieron célebres. Estas mujeres se llaman: Beatriz, Laura y Fiametta. Escoja uno de estos tres nombres, y no tema que por ello vaya yo a creerme nunca Dante, Petrarca o Bocaccio. Puede llevar, como Beatriz, una estrella en la frente; como Laura, una aureola en torno a la cabeza; o, como Fiametta, una llama en el seno; puede estar tranquila, mi orgullo no se quemará en ella. En su próxima carta me comunicará con cuál de estos nombres debo escribirle, ¿no es así? ¿Tengo alguna cosa más de este tipo que decirle? No, creo que no.
Muy bien. Pues ahora que ya he concluido mi pequeño prefacio, permítame que le exponga en qué condiciones parto, por qué motivo la abandono y con qué probables intenciones volveré. Existe en este mundo un hombre de una gran inteligencia cuyo carácter ha resistido a diez años de Academia, su urbanidad a quince años de debates parlamentarios y su benevolencia a cinco o seis carteras ministeriales. Este político empezó siendo hombre de letras y, cosa rara en los políticos, al no redactar más que leyes, acabó envidiando a los que todavía redactan libros. Cada vez que le ofrecen alguna de esas cosas que hacen que se abra una flor o madure un fruto sobre el eterno árbol del arte, la toma con rapidez, cediendo al primer impulso, justo al contrario de aquel político que nunca cedía a ese arrebato; ¿sabe por qué? Porque era el bueno.
Pues bien, un día a este hombre se le ocurrió la idea de ver con sus propios ojos la ardiente tierra africana, inmortalizada por tanta sangre fecunda y tantas hazañas, y que tantos intereses opuestos atacan y defienden. Partió entre dos sesiones y, a su regreso, como este hombre me tiene en cierta estima, quiso, impresionado por la grandeza del espectáculo que acababa de ver, quiso, digo, que yo viera a mi vez lo que él había visto. ¿Por qué tenía ese deseo?; le preguntará su banquero.
Porque, en algunas almas —las que sienten con fuerza, sinceridad y profundidad—, existe una invencible necesidad de compartir con los demás las impresiones que han recibido; les parece que, guardar para sí mismas esos asombros del pensamiento, esos sublimes estremecimientos del corazón que siente toda organización superior ante las obras de Dios o las obras maestras de los hombres, sería un egoísmo estrecho y vulgar. Buckingham dejó caer un diamante magnífico en el mismo lugar donde Ana de Austria le había confesado que le amaba. Quería que otro fuera feliz allí donde él mismo lo había sido.
Una mañana, pues, recibí una invitación a comer que me enviaba el ministro viajero, el ministro académico, el ministro ilustrado. Hacía aproximadamente dos años que no le veía; ello era debido a que ambos estábamos muy ocupados; si no fuera por eso, a pesar de lo que pudieran decir mis amigos republicanos, liberales, progresistas, fourieristas y humanitarios, declaro que lo vería más a menudo. Como había supuesto, la invitación no era más que un pretexto, un medio de encontrarnos uno frente al otro en una mesa que no fuera exactamente un escritorio. El motivo del encuentro era hacerme una doble proposición: la primera, asistir a la boda de su alteza el duque de Montpensier en España; la segunda, visitar Argelia.
Hubiese aceptado, agradecido, una de las dos cosas, con mayor razón ambas a la vez. Así pues, acepté. Se trataba, le dirá su banquero, de una especulación muy poco razonable, porque abandonaba Balsamo cuando todavía no he publicado más que la tercera parte y dejaba mi teatro a medio construir. Qué quiere, señora, yo soy así, y a su banquero no le va a resultar fácil corregirme. Es verdad que soy yo quien da a luz la idea que nace en mi cabeza; pero, en cuanto ha nacido, esta hija ambiciosa de mi pensamiento, en vez de salir como Minerva, se queda allí hospedada, se aferra, se adueña de mi espíritu, de mi corazón, de mi alma, de toda mi persona al cabo, y en vez de la esclava dócil que debería ser, se convierte en dueña absoluta y me obliga a hacer algunas de esas solemnes tonterías que los sabios censuran, los locos aplauden y las mujeres recompensan a veces.
De modo que he tomado la decisión de dejar aparcado Balsamo y de abandonar, por el momento al menos, mi teatro. Se habrá percatado de que ante el sustantivo teatro he colocado el adjetivo mi. No lo he hecho por descuido. En pura lógica hubiese debido decir nuestro teatro, de sobra lo sé, pero, ya ve, soy como esos padres imbéciles que no pueden evitar decir hijo mío, aunque el niño haya sido amamantado por una nodriza y educado por un profesor.
En relación con esto, deje que haga una pequeña digresión inspirada por este pobre teatro sobre el cual se han dicho tantas tonterías que ya sólo cabe esperar que no perjudiquen a las que faltan todavía por decir. Lo que le voy a contar es algo que nunca nadie ha sabido a ciencia cierta: se trata del secreto de su nacimiento, del misterio de su encarnación. Todo alumbramiento es curioso. Escúcheme, pues, un instante, después volveremos a Bayona, y le prometo que esta tarde sin falta, a menos que el coche estafeta se rompa, partiremos hacia Madrid.
¿Recuerda la primera representación de los Mosqueteros, no de los Mosqueteros de la Reina, que nunca ha tenido mosqueteros, sino los mosqueteros del rey?... Al estreno, en el Ambigu, asistía Su Alteza el duque de Montpensier. Al contrario que mis colegas, los autores dramáticos, que, en el momento supremo, se hacen juzgar en rebeldía escondiéndose tras los bastidores o tras el telón de fondo y que sólo se aventuran por algún practicable cuando el aplauso les solicita o un silbido les inquieta; yo, al contrario que ellos, me enfrento a los aplausos o silbidos de la sala y lo hago, no me atrevería a decir que con indiferencia, pero sí con una tranquilidad tan perfecta, que he llegado a ofrecer mi hospitalidad en el palco a algún viajero desconocido y, al perderme por los pasillos, haberlo abandonado o más bien verme abandonado por él, sin que hubiera sospechado que había pasado la velada con el propio autor de la obra que había estado aplaudiendo o silbando.
Yo estaba, como iba diciendo, en un palco frente a Su Alteza, con quien nunca había tenido el honor de hablar, y, en actitud que convendrá usted que puede permitírsele al autor, me distraía observando en el real rostro, cuyos rasgos reflejaban todavía la juventud más espontánea, las diferentes emociones, buenas o malas, que hacían que naciera una sonrisa en sus labios o pasara una nube por su frente.
¿No ha sentido alguna vez al centrar su atención en un solo objeto, despreocupándose del resto de los que le rodean, que se sumerge en un ensueño tal que sus ojos dejan de ver y sus oídos de escuchar hasta que todo, excepto el objeto privilegiado de su mirada, desaparece de su entorno? Sí, ¿verdad?, le ha ocurrido alguna vez; y no eran precisamente los momentos en que menos vivía, aquellos en los que parecía sin vida. Verdaderamente, la contemplación del augusto joven despertaba en mí todo un mundo de recuerdos.
Existió, hace ya mucho tiempo, un hombre al que yo quería al mismo tiempo como a un padre y como a un hijo, es decir, con el más respetuoso y el más profundo de los amores. ¿Cómo pudo, casi de buenas a primeras, conquistar esa suprema influencia sobre mí? Lo ignoro. Hubiera dado mi vida por salvar la suya; es todo lo que puedo decir. Él también me tenía en alguna estima, estoy seguro; de otra forma, ¿cómo se explica que me concediera todo lo que le pedía? Es verdad que sólo le pedía cosas que casi convierten a quien las otorga en deudor de quien las solicita. Sólo Dios sabe cuántas limosnas misteriosas y santas he repartido en su nombre. En este momento hay un corazón que late y que estaría helado, una boca que reza y que estaría muda, si no nos hubiéramos encontrado en el mismo camino o simplemente si yo no hubiera implorado piedad cuando los demás imploraban justicia.
Hay desgraciados que no creen en nada, débiles que siempre dudan de la fuerza, eunucos de corazón que buscan la razón de lo viril y que calumnian todo lo viril que no comprenden. Algunos de ellos descubrieron que este hombre me pasaba una pensión de mil doscientos francos, otros, que me había ofrecido, de una sola vez, cincuenta mil escudos. Y, que Dios me perdone, escribieron eso en alguna parte, no sé dónde. Le diré, señora, lo único que recibí de él en toda su vida, por desgracia demasiado corta: una estatua de bronce la noche en que se representó Calígula y, el día después de su boda, un paquete de plumas. Es cierto que la estatua era una obra original de Barye, y que con el paquete de plumas escribí Mademoiselle de Belle-Isle. Hamlet tenía toda la razón cuando decía: «Man delights not me!» No me gusta el hombre, si es que los que escriben semejantes infamias merecen llamarse hombres.
Estos eran los recuerdos que se agitaban en mi interior y hacían que fijara la mirada en el príncipe. Este otro príncipe era su hermano. De repente vi que Su Alteza el duque de Montpensier se echaba hacia atrás y palidecía. Busqué la causa de la desagradable sensación que acababa de experimentar; mis ojos se desplazaron de su palco al escenario y sólo necesité una mirada para comprenderlo. En el momento en que cae la cabeza de Carlos I, sobre la frente del actor que representaba el papel de Athos debía estrellarse una gota de sangre que se había filtrado a través de los tablones del patíbulo. En vez de esto, el actor tenía medio rostro cubierto de sangre. Su aspecto era lo que había provocado el gesto de repulsión del príncipe.
Me resultaría imposible describirle la penosa impresión que recibí al ver ese movimiento que nuestro príncipe no había podido reprimir. Si todo el teatro hubiera prorrumpido en silbidos no me hubiera preocupado tanto. Me lancé fuera de mi palco; corrí al suyo. Llamé al doctor Pasquier, que estaba junto a él. Salió. «Pasquier —le dije—, anuncie de mi parte al príncipe que mañana el cuadro del patíbulo habrá desaparecido».
¿Qué puedo decirle, señora?, o mejor, ¿qué podría decir a esa gente de la que le hablaba antes? Entre las organizaciones de élite hay un entendimiento simpático que les permite subir toda la cadena con un solo pensamiento, siempre que les roce el extremo del último eslabón. El príncipe, que nunca me había visto en las Tullerías, donde sólo he entrado en una ocasión, el 29 de julio de 1830, el príncipe recordó el aprecio desinteresado que sentía por su hermano; comprendió que la tumba fatal y prematura había hecho nacer en mí un sentimiento que me llevaba a truncar las relaciones que tal vez hubiera podido mantener con algunos de los que le sobrevivieron; había oído el grito de dolor y el adiós que yo, como toda Francia, le lancé; después, vio cómo me alejaba y renunciaba a toda influencia para volver, dispuesto a luchar de nuevo, al reino del arte, donde también yo ambiciono ser príncipe. Su Alteza el duque de Montpensier manifestó su deseo de conocerme. El doctor Pasquier fue nuestro intermediario. Ocho días más tarde me encontraba en Vincennes charlando con Su Alteza y olvidé por primera vez, durante unos minutos, que el duque de Orleáns, ese eminente príncipe y artista, había muerto. El resultado de aquella conversación fue un privilegio de teatro que Su Alteza el conde de Duchátel prometía conceder a la persona que yo escogiera.
Durante los ensayos de los Mosqueteros conocí al señor Hostein. Tuve entonces ocasión de apreciar sus facultades administrativas, sus estudios literarios y sobre todo su interés por llevar a las clases populares una literatura que pudiera instruirlas y moralizarlas. Hablé con el señor Hostein, le propuse ser el director del nuevo teatro que íbamos a construir y aceptó. El resto ya lo conoce; ha visto caer el hotel Foulon y, gracias al hábil cincel de Klagmann, verá surgir de sus ruinas la elegante fachada que resumirá en piedra mi pensamiento inmutable. El edificio se inspira en el arte antiguo, la tragedia y la comedia; es decir, en Esquilo y Aristófanes. Estos dos genios primitivos sostienen a Shakespeare, Corneille, Molière, Racine, Calderón, Goethe y Schiller. Ofelia y Hamlet, y Fausto y Margarita, situados en medio de la fachada, representan el arte cristiano, del mismo modo que las dos cariátides de debajo representan el arte antiguo. El genio del espíritu humano señala el cielo al hombre, cuyo rostro sublime, según Ovidio, fue creado para mirar al cielo.
Esta fachada explica todos nuestros proyectos literarios: nuestro teatro, al que por ciertas conveniencias hemos llamado Théatre-Historique, debería llamarse más exactamente Théatre-Européen, porque no será Francia la única soberana, sino toda Europa la que, como los antiguos señores feudales que venían a rendir homenaje a la torre del Louvre, se verá forzada a entrar en él como tributaria. A falta de esos grandes maestros llamados Corneille, Racine y Molière, que están inhumados en su tumba real de la calle Richelieu, tendremos a esos poderosos genios llamados Shakespeare, Calderón, Goethe y Schiller. Y Hamlet, Otelo, Ricardo III, El médico de su honra, Fausto, Goetz de Berlichinger, Don Carlos y los Piccolomini nos ayudarán, escoltados por obras contemporáneas, a consolarnos de la ausencia forzada del Cid, de Andrómaca y del Misántropo. Este es, señora, nuestro programa de granito; no seré yo quien mienta sobre ello.
Sentado esto de pasada, no voy a volver, como le dije, a Bayona, sino a Saint-Germain. La víspera de mi salida de la antigua y hospitalaria ciudad para ir a visitar al ministro, yo todavía no sabía que me iría de viaje. A mi regreso, ya había decidido que partiría a la mañana siguiente. No había tiempo que perder. Un plazo de veinticuatro horas es, en cualquier circunstancia y sobre todo en la que yo me encontraba en aquel momento, una introducción muy corta a un viaje de tres o cuatro meses. Por lo demás, contaba con partir en buena compañía. El viaje en solitario, a pie, cayado en mano, conviene al estudiante despreocupado o al poeta soñador. Yo, desgraciadamente, no he pasado por esa edad en la que el huésped de las universidades une, en los caminos principales, su canto alegre a los soeces juramentos de los carreteros; y si soy poeta, soy poeta de acción, antes que nada hombre de lucha y combate, soñador tras la victoria o la derrota, eso es todo.
Por lo demás, hacía unos seis meses que la idea de realizar un viaje a España había iluminado ya como un sueño una de nuestras veladas. Nos habíamos reunido Giraud, Boulanger, Maquet, mi hijo y yo en el fondo de mi jardín, en ese espacio comprendido entre mi gabinete de trabajo de verano y la casa de invierno de mis monos. Primero, habíamos dejado que nuestra mirada se perdiera en ese inmenso horizonte que abarca, desde Luciennes hasta Montmorency, seis leguas del paraje más encantador del mundo; y, como es propio del carácter humano desear justo lo contrario de lo que se tiene, en vez de disfrutar de ese valle fresco, de ese río que discurría rebosante, de esas laderas pobladas de árboles de hojas verdes y umbrosas, se nos antojó desear España con sus sierras rocosas, sus ríos sin agua y sus llanuras arenosas y áridas. Entonces, en un momento de entusiasmo, nos juntamos como los Horacios del señor David y prometimos solemnemente ir a España los seis juntos.
Después, naturalmente, los acontecimientos transcurrieron en dirección opuesta a lo que nosotros esperábamos. Ya me había olvidado completamente de la promesa y casi de España cuando, una buena mañana, tres meses después de esta velada, Giraud y Desbarolles vinieron, vestidos de viajeros, a llamar a mi puerta para preguntarme si estaba listo. Me encontraron haciendo rodar esa roca de Sísifo que levanto cada día y que cada día vuelve a caer sobre mí. Alcé un instante los ojos del papel, posé un momento la pluma sobre el escritorio, les di algunas direcciones, les ofrecí algunas recomendaciones y les abracé suspirando y envidiando esa libertad de mis primeros días que ellos han conservado y que yo he perdido. Finalmente, les acompañé hasta la puerta, les seguí con la mirada hasta que doblaron la esquina y subí de nuevo pensativo, insensible a las caricias de mi perro y sordo a los gritos de mi loro; acerqué el sillón a la mesa a la que estoy eternamente encadenado; tomé de nuevo la pluma y volví a clavar la mirada en el papel; después, la cabeza recuperó su actividad, la mano su ágil trabajo y, Joseph Balsamo, empezado hacía ocho días, recomenzó su despiadada obra de regeneración; sin contar con que el teatro, surgido de la tierra para gran asombro del pueblo parisiense y que había recibido esquelas de no se sabe dónde notificando su muerte casi al mismo tiempo que las que yo había enviado para pregonar su nacimiento, empezaba a crecer como una inmensa seta en medio de los escombros del hotel Foulon y ya alzaba la cabeza.
Y ya ve, gracias a uno de esos caprichos que, a través de elementos totalmente opuestos, han hecho del azar un dios casi tan poderoso como el destino, he aquí que un acontecimiento inesperado vino a alejarme de mi novela y mi teatro para impulsarme hacia esa España deseada pero que para mí formaba parte ya de esos países fantásticos que sólo visitan los Giraud o Gulliver; Desbarolles o Haroun al Raschid. Usted me conoce, señora; sabe que soy hombre de resoluciones rápidas. Las más importantes decisiones de mi vida nunca me han hecho vacilar ni tan siquiera diez minutos. Subiendo la pendiente de Saint-Germain encontré a mi hijo, le propuse venir conmigo y él aceptó. Al volver a casa escribí a Maquet y a Boulanger para hacerles la misma proposición.
Envié dos cartas a través de un criado, una a Chatou y la otra a la Rue de l’Ouest. Debo confesar que las misivas parecían una circular. No tenía tiempo de variar las frases. Además, iban dirigidas a dos hombres que ocupan idéntico lugar en mi pensamiento y en mi corazón. Fueron concebidas con ese criterio y no ofrecían más variante que la que el lector podrá comprobar directamente sin que me tome la molestia de indicársela.
Querido amigo,
Mañana por la tarde me voy de viaje a España y Argelia, ¿Quieres/quiere venir conmigo?
Si es que sí, carga/cargue sólo con una maleta y procura/procure que sea lo más pequeña posible.
Yo me encargo del resto.
Tuyo/suyo,
Al. DUMAS.
Mi criado encontró a Maquet en la isla de Chatou, sentado en la hierba del señor d’Aligre, pescando en la propiedad del gobierno. Pero mientras pescaba iba escribiendo y, como en ese momento estaba sin duda construyendo una de esas buenas y bellas páginas que usted conoce, se olvidó completamente de los tres o cuatro artefactos de destrucción que le rodeaban y, en vez de ser sus sedales los que atraían las carpas a la orilla, eran las carpas las que se llevaban los sedales al agua.
Paul llegó justo a tiempo —más tarde le narraré la biografía de Paul—; Paul llegó justo a tiempo para detener una soberbia caña de arundo donax que descendía por el curso del agua como una flecha, arrastrada por una carpa que tenía asuntos muy urgentes en El Havre.
Maquet arregló su caña medio desencajada, cerró su maletín de pesca, abrió mi carta, miró asombrado, leyó y releyó las seis líneas que la componían, recogió sus cuatro artefactos y emprendió el camino de vuelta a Chatou para dedicarse activamente a buscar una maleta de las dimensiones requeridas. Había aceptado.
Ni que decir tiene que antes de que Maquet llegara al otro lado de la isla, la carpa estaba ya en Meulan; iba mucho más deprisa, tanto más cuanto que la carpa no tenía nada que recoger; gracias al trigo que Maquet le había ofrecido y al anzuelo del que se había apropiado, sin duda, por razones digestivas, la carpa ya había comido.
Paul tomó el ferrocarril, que había abandonado por un momento debido a su excursión pedestre al interior, y llegó a la rue de l’Ouest, número 16. Allí encontró a Boulanger soñando frente a un gran lienzo blanco; era su cuadro para la exposición del año de gracia de 1847. Debía representar la adoración de los Reyes Magos. De repente, Boulanger vio dibujarse una forma negra sobre ese lienzo blanco y creyó que era el rey etíope Melchor, que tenía la amabilidad de venir a posar en persona. No era más que Paul. Pero Paul le traía una carta mía y fue recibido con tanta gentileza como si su cabeza de ébano hubiese llevado la corona de Saba la Negra.
Boulanger dejó la paleta en la que acababa de mezclar los colores, sostuvo en la boca el pincel virgen todavía de la futura obra maestra, tomó la carta de las manos de Paul, la abrió, se pellizcó para comprobar que estaba bien despierto, interrogó a Melchor, se aseguró de que la proposición era seria y se dejó caer sobre el sillón en el que había dejado la paleta para reflexionar. Al cabo de cinco minutos ya lo había reflexionado todo y exploraba su taller intentando descubrir, abandonada detrás de algún lienzo, una maleta adecuada para la ocasión.
Al día siguiente, a las seis en punto, estábamos todos en el patio de las diligencias Laffitte et Caillard. Ya sabe usted el aspecto que presenta en general el patio de las diligencias a las seis de la tarde. Désaugiers compuso una copla absolutamente encantadora sobre ese tema, que no puede conocer, porque cuando el pobre Désaugiers murió, usted acababa de venir al mundo.
Todos teníamos de quién despedirnos; se oían palabras inconexas que estremecían el aire, como en aquel primer círculo del infierno del que nos habla Dante; se veían brazos que salían de los coches; se oían los últimos adioses que se pronunciaban a gritos cada vez que uno de nosotros avanzaba hacia la diligencia obedeciendo a la llamada del conductor. Cada cual hacía sus recomendaciones, a las que se respondían con protestas o promesas. En medio de esta agitación dieron las seis; los brazos más obstinados se vieron obligados a relajarse; hubo redoblamiento de lágrimas, aumento de sollozos y recrudecimiento de suspiros. Yo di ejemplo lanzándome al interior, Boulanger me siguió, después vino Alexandre y por último subió Maquet recomendando que le escribieran a Burgos, Madrid, Granada, Córdoba, Sevilla y Cádiz; para el resto del viaje tenía que dar instrucciones ulteriores. En cuanto a Paul, como no tenía que despedirse de nadie, hacía tiempo que se había instalado junto al conductor.
Un cuarto de hora después, un mecanismo muy hábilmente organizado nos levantaba del tren y nos colocaba suavemente sobre la batea. Al punto, la locomotora dejó oír su acre respiración; la inmensa máquina se puso en movimiento; se oyó la chirriante trepidación del hierro; los faroles pasaron a izquierda y derecha, rápidos como las antorchas que llevan los duendes en las noches de aquelarre, y, dejando una larga estela de fuego en nuestro camino, rodamos hacia Orléans.
II
Bayona, 5 de octubre de 1846
Le he hablado tanto de mí en la última carta, que apenas he podido encontrar un huequecito para mis compañeros. Déjeme que le diga dos palabras sobre ellos. Giraud se los dará a conocer desde el punto de vista físico y yo me ocuparé del aspecto moral.
Louis Boulanger es ese pintor soñador que usted conoce, siempre sensible a lo bello, sea cual sea el aspecto bajo el que se presente. Admira la forma casi tanto como Rafael, el color como Rubens y la fantasía como Goya. Para él, toda gran cosa es grande y, al contrario que esos espíritus pobres cuya obra estéril consiste en rebajarlo todo continuamente, él se deja prender sin combatir, se inclina ante la obra de los hombres, cae de rodillas ante la obra de Dios, admira o reza. Es un hombre culto, educado en su taller y que ha pasado la vida rindiendo culto al arte, por lo que no tiene ninguna de las costumbres violentas que necesita el viajero. No ha montado nunca a caballo, nunca ha tocado un arma de fuego y, sin embargo, señora, estoy seguro de que si se presenta la ocasión durante este viaje, le verá montar a horcajadas sobre su silla como un picador*1, y disparar como un escopetero*.
A Maquet2, mi amigo y colaborador, lo conoce usted menos. Maquet es tal vez, después de mí, la persona que más trabaja en el mundo. Sale poco, se deja ver poco, habla poco: es a la vez un carácter severo y pintoresco, que ha añadido la ciencia al estudio de las lenguas antiguas sin perjudicar la originalidad. Su voluntad es suprema y todos los movimientos instintivos de su persona, tras despuntar en un primer momento, vuelven a la cárcel de su corazón, casi avergonzados de lo que él considera una debilidad indigna del hombre, como esos pobres niños a los que el maestro sorprende haciendo novillos y les obliga a regresar a clase con las disciplinas en la mano. Este estoicismo le confiere una especie de rigidez moral y física que, junto a una concepción exagerada de la lealtad, constituyen los dos únicos defectos que le conozco. Por lo demás, le resultan familiares todos los ejercicios corporales y demuestra aptitud para todas las cosas que requieren perseverancia, sangre fría y valor.