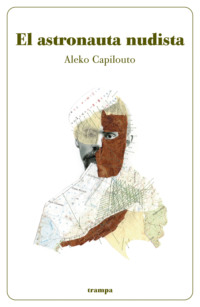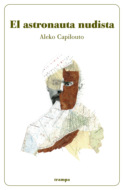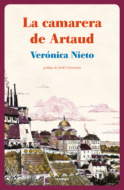Kitabı oku: «El astronauta nudista»

Edición en formato digital: junio de 2020
© 2019, Aleko Capilouto
© 2020, Trampa ediciones, S. L.
Vilamarí 81, 08015 Barcelona
«Chilaquiles» es una versión del relato «El trueno y la manzana» recogido en la antología de cuentos Barcelona-Buenos Aires (Trampa ediciones, 2019)
Diseño de cubierta: Edimac
Imagen de cubierta: © Marisa Maestre
Trampa ediciones apoya la protección del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, http://www.cedro.org) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
ISBN: 978-84-121677-8-8
Composición digital: Edimac
Dedicado en orden alfabético y de aterrizaje
a Alex, Annie, Cris y Dylan
Gracias por el amor
Poems, everybody!
The laddie reckons himself a poet!
El maestro de Pink,
en la película The Wall
BITÁCORA ALEATORIA Y VERSOS EN ÓRBITA
BIOGRAFÍA DE UN ASTRONAUTA
(PRIMERA PARTE)
Albert Einstein, Johann Strauss y Quincy Jones no nacieron el mismo año, aunque sí el mismo día: el catorce de marzo. En el formato estadounidense esta fecha se escribe 3/14, por lo que también es conocida como el Día de Pi. Por otro lado, el catorce de marzo de 1975 se estrenó la película Monty Python and the Holy Grail, financiada, entre otros, por Pink Floyd y Led Zeppelin. Estos últimos no pudieron asistir al estreno, ya que aquella noche realizaron un concierto multitudinario en el legendario Sports Arena de San Diego. Curiosamente, ninguno de estos acontecimientos fue opacado por mi nacimiento, que tuvo lugar ese mismo viernes a las 11.30 en Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Cuando cumplí tres años empecé a ir al jardín de infantes donde me incentivaron a dibujar y a hacer collages. No sólo me abrieron la cabeza de forma metafórica, también lo hicieron literalmente como acredita la cicatriz que aún conservo. Se ve que me gustó (no me refiero al golpazo sino a ilustrar, recortar y pegar) porque, cuatro décadas después, continúo dedicando parte de mi tiempo a estas actividades.
En la escuela primaria ya tuve claro cuál era mi vocación; supe que sería astronauta. Me apasionaba confeccionar planos de cohetes y naves espaciales, dibujándolos vistos desde arriba, desde abajo, de costado y con corte transversal, de modo que se viera el interior: la cabina de mando, el compartimiento para el combustible, el baño, la cocina y el salón para ver la tele. Otra de mis recurrencias era la recreación de muros saturados de grafitis. Me esmeraba en reproducir, con distintos estilos caligráficos, lo que veía en las paredes de mi barrio. Ignoraba el significado de la mayoría de los mensajes y consignas pero por la reacción de mis padres captaba que ciertas frases abordaban asuntos no aptos para niños. Además, esbozaba cómics de aventuras detectivescas e inventé una banda de rock, Los Mazzita, cuyas ilustraciones incluían el escenario, los instrumentos, amplificadores y sistema de iluminación. Contaban con avión privado y una vez dieron un concierto en la luna. Pasaba muchas horas así, «trabajando» en el suelo de mi habitación.
Mi padre tenía un buen surtido de casetes y los escuchábamos a menudo. Mis preferidos eran uno de Les Luthiers, Jazz de Queen y Abbey Road de The Beatles. Este último era el que más me gustaba y a día de hoy sigue siendo mi álbum favorito.
Alrededor de mis once años solía capturar el audio de los videoclips que daban por la tele colocando un grabador de casetes frente al televisor y solicitando silencio a mi familia durante el precario registro. No siempre lograba el ambiente anhelado y los mixtapes quedaban como quedaban: aún hoy, si por lo que sea escucho la canción «We are the world», sobre la intervención de Bob Dylan creo oír la de mi madre advirtiendo que «¡Se van a enfriar las milanesas!».
Llené un montón de cintas con The Cure, Talking Heads, The Police, Paul McCartney, Duran Duran y un largo etcétera. También supo fascinarme la película The Wall de Pink Floyd; la vimos en familia varias veces y cada tanto regreso a ella. Nunca la he abandonado. Por otro lado, la democracia volvió al país en el 83 y la creatividad local se disparó. Gracias a ello me empapé de rock nacional, cuyo espectro abarca desde el reggae hasta el dark, pasando por el pop, la psicodelia y tantos otros estilos.
Uno de los recuerdos más emotivos de mi vida: con ocho años a hombros de mi padre en la plaza de Mayo atiborrada de gente. De todas las gargantas brota la misma canción. Mire mire qué locura, mire mire qué emoción, se acabó la dictadura, la reputa madre que los reparió.
Escribo esto y se me pone la piel de gallina. Más allá de la explicación que me dieran aquel día, está claro que a esa edad no podía entender la dimensión de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, ver a mis padres y a miles de personas a nuestro alrededor entonando semejante frase, tan felices y entre lágrimas, me impactó. Ser testigo de tamaña exaltación, de los muchos abrazos de alegría que se daba la gente sin conocerse de nada… fue estremecedor.
A finales de los ochenta empecé a vibrar con grupos de rock duro como AC/DC y Led Zeppelin, con el heavy clásico de Iron Maiden y con el thrash de Megadeth y Metallica. Los casetes rolaban de mano en mano. Cuando me enteraba de que un amigo, o un amigo de un amigo, poseía un álbum que me interesaba, empezaban las gestiones para conseguir una copia y no descansaba hasta que el tesoro llegaba a mis oídos. Cada nuevo disco era recibido con devoción. Los exprimía, me sumergía en ellos, los devoraba. Consumía un poco de todo, aunque el metal acaparó tanto mi atención que en 1988 me convertí. Dejé de cortarme el pelo y por culpa de la preciosa tolerancia de mis padres adopté un look espantoso que yo creía que era de heavy.
Calzaba zapatillas de lona tipo All Star en las que escribía con tinta indeleble los nombres de mis grupos favoritos. Los pantalones que usaba eran jeans con agujeros y parches. Aquellos parches eran trozos de otros pantalones vaqueros y rectángulos de cuero que sacaba de los muestrarios de tapizados para sillones de mi padre. Me hubiera ahorrado picores en las piernas de haber cosido los parches por fuera, pero los cosía desde dentro para que el pantalón siguiera viéndose roto; mostrarse desaliñado era fundamental. Lucía también un cinturón de cuero, ancho y negro, con una hebilla metálica, plateada y fea. Mis remeras eran en su mayoría de color negro y con estampas de Iron Maiden o Metallica.
Para ser un verdadero heavy necesitaba una chaqueta de cuero, así que conseguí una. Nadie podía decir que yo no tuviera mi campera de cuero. Lo que sucede es que la mía llevaba elásticos en los puños y en la cintura y, para más inri, era de un tono marrón clarito. La había desechado mi abuelo… y se notaba. La mirases por donde la mirases, era mucho más de abuelo que de heavy.
Sobre ésta me ponía otra, una de jean celeste a la que le había cortado las mangas. La doble chaqueta era algo típico en el mundillo rockero y de paso me venía bien para minimizar daños; únicamente se me veían los brazos de color dulce de leche. En la parte de atrás del improvisado chaleco llevaba la imagen de un cementerio, la portada de Master of Puppets. Era una tela diseñada para ser estampada, pegada con calor, pero que yo había cosido. Ahora que lo pienso, para ser heavy, cosí bastante. Por si todo esto fuera poco, engalanaba mis antebrazos con muñequeras de cuero negro con tachas plateadas; la más bestia medía unos quince centímetros y tenía seis hileras. Iba adornado con toda esta parafernalia y, bajo el brazo, los libros de la escuela.
Otro toque de distinción consistía en llevar varios prendedores metálicos, pines abrochados al chaleco. Aquí va una secuencia al respecto de cuando recién comenzaba mi conversión al metal: mi amigo Félix y yo estamos frente al escaparate de una tienda de artilugios y bijouterie de temática heavy, mirándolo todo. Me atrae un prendedor metálico con un dragón posado encima de las palabras DEEP PURPLE. Quiero comprarlo, aunque no estoy seguro de si me gusta esa banda. Félix busca entre sus casetes compilados una canción de los británicos para que yo la escuche con el walkman. Cambia de lado A a lado B y también rebobina y adelanta la cinta unas cuantas veces (con el legendario método del lápiz, para no gastar las pilas). Finalmente aparece «Burn». Me pasa los auriculares y la escucho. «Ah, sí, estos me encantan». Entramos a la tienda y compro el gótico adorno.
Tenía trece años y acababa de empezar la secundaria; era el primer año de seis que pasaría en «el Cuba», una escuela industrial de especialización técnico-electrónica. No entré al colegio con este look sino que lo fui adoptando a medida que pasaban los meses, y creo que anduve vestido así un año y medio, más o menos. Espero que no más. Al margen, en algún momento mi madre me compró una chaqueta de cuero negra, por lo que mi imagen se ajustó un poco más a la deseada.
Por aquellos tiempos se me ocurrió hacer algo raro: remixes de rock duro. No los llamaba remixes porque ni el término ni la técnica de mezcla en sí eran populares aún, pero grabé varios casetes con mis versiones friquis de clásicos metaleros en las que alteraba la estructura de los temas repitiendo —a veces quitando— un solo de guitarra o un estribillo, trasladando la introducción al final y cosas por el estilo. También creaba arreglos rítmicos haciendo transiciones a lo Fat Boy Slim, y eso que faltaba una década para que él editara su primer álbum. No pretendo insinuar que yo haya sido un precursor del estilo de este exitoso DJ, sólo apunto que esas repeticiones de trocitos de canción —loops en redondas, luego en blancas y por último en negras, antes de permitir que la pieza siga su viaje— se parecían mucho al recurso que tanto usó Fat Boy una década más tarde.
En definitiva, a los dos nos fue muy bien gracias a estas virguerías: él se hizo multimillonario y yo llegué a dominar la respuesta del motor de las caseteras. Remixaba a pulso; Pause y Rec a mansalva, rebobinando delicadamente con el dedo o dando toques sutiles al botón Rewind para que la cinta se moviera lo justo. Era todo un arte… o digamos, mejor, una gran artesanía. Por cierto, vestía estos singulares mixtapes recortando y doblando cartulinas en las que hacía algún dibujo o collage y coronaba las portadas agregando el logo de Hell-Cap (mi sello discográfico inventado).
Además de mi labor como DJ remixador de metal, destaco que durante esa etapa heavy nunca oculté mi entusiasmo por el rock-pop en general. Ni siquiera cuando deambulaba con el simpático disfraz de tipo duro y me relacionaba con otros heavys, quienes no podían entender que yo aceptara unas músicas tan blandas.
Por fortuna siempre tuve la cabeza abierta. Supongo que al margen de aquel golpe que me envió al hospital poco después de mi cuarto cumpleaños.
Compuse mi primera canción a los catorce, en la escuela, en mitad de una clase. Escribí la letra mientras imaginaba la melodía, y una vez que la consideré terminada, se la mostré con ilusión a algunos compañeros. Fue entonces cuando uno de ellos, muy sobrado, me espetó «¡Qué vas a haberla escrito vos! ¡Vos no podés escribir nada! ¡No te creo!». Por un segundo me ofendí pero al instante me sentí halagado y hasta noté una sensación potente de seguridad, algo nuevo e inesperado que me invadió. Consintiendo cierto misticismo diré que en aquel trance una parte de mí supo que pasaría el resto de mi vida escribiendo canciones y que no me iría mal. A todo esto, la letra sería un rejunte de ingenuidades. Aunque vaya uno a saber… A mi ópera prima se la llevó el viento y nunca más supe de ella.

* Imagen extraída del manual de instrucciones de mi antiguo grabador.
BÚFALO
¿A dónde quieres llegar,
búfalo de medio cuerpo?
¿A dónde quieres llegar,
que tienes a mi noche entera oyendo tus pasos?
Que no son pasos, son aludes.
Que no son aludes, son verdad.
¿A dónde quieres llegar,
que ni las agujas de mil relojes se atreverían?
¿A dónde?
¿A quién?
Llévame.
¿Quiénes son esos demonios
que encienden velas en mi noche?
¿Son acaso Dios?
¿Soy acaso yo?
¿Es acaso nadie?
CIENCIACIONALISMO
FLORES
Hay flores sordas como también hay flores cuyos pétalos ofician de oídos. Éstos sólo perciben ciertos armónicos del sonido del viento, del fluir de los reptiles más fríos y del improbable murmullo de la luz solar. Cuando la armonía de los sonidos entra en simpatía con el alma de la flor, ésta arquea sutilmente la suavidad de sus extremidades y su rubor aumenta.
EL AÑO QUE SIMULÉ TRABAJAR
Es enero de 2006 y estoy de visita en Argentina. De visita y de gira; daremos conciertos aquí en Capital, en Córdoba y en San Luis. Esta vez me ha traído la música y brindo por eso. Me encuentro solo en el bar, con un café delante, pero brindo igual. Está empezando a llover fuerte. Cuando salga de aquí, el paseo será como una competición de obstáculos. Las calles de Buenos Aires son involuntariamente tan artísticas… Al caminarlas, lo recomendable es ir mirándolas con atención, como si se tratara de Obras Maestras. Hay pocos tramos sanos. ¿El caos nos mantiene en forma? Supongo que sí. Estoy a gusto, saboreando el café y el sonido del agua que baja como loca del cielo y se estrella contra la ciudad. Celebro esta lluvia torrencial que combate la brutalidad del calor de enero. Un poco de equilibrio que agradece mi metrópoli carnívora, a veces mísera y salvaje, siempre bella y poética.
Se abre la puerta y entra una mujer. Deja el paraguas chorreando en un rincón y se sienta. Lleva un vestido del mismo color que decora sus labios, y del mismo tono también es el pañuelo que cubre su cabeza. No le queda redundante. Es más, le queda bien. Habla por teléfono. De pronto sonríe y coreográficamente sale el sol, asomándose entre las nubes, orgulloso. Entonces nos invaden los rayos radiantes a través de las ventanas del bar y producen un efecto óptico-épico: una copa vacía y solitaria que se aburre sobre una de las mesas que nos separan se transforma en una sombra de silueta luminosa tatuada sobre su pecho. Miro a mi alrededor buscando testigos. No los hay. Me gustaría que al menos lo supiera ella. También me gustaría ser un fotógrafo, cámara en mano, y disparar y capturar el instante. Me gustaría todo eso y más, pero rápidamente dejo de pensar en lo que no tengo y me entrego a este momento-regalo. ¿Todo es poesía? Todo está a la vista.
He salido del bar y enseguida he vuelto a entrar; me había olvidado de pagar. Ahora viajo por las entrañas de la ciudad. En los pasillos del metro también llueve. Al margen de las goteras, hay partes en donde directamente está lloviendo. Como ya casi nunca llevo un libro encima y tener los ojos clavados en una pequeña pantalla no me gusta, en el subte me dedico a mirar a la gente. Me entretengo inventando historias. A veces las escribo, pero como al escribir ralentizo el ritmo de las ideas que brotan, en general las dejo suceder en mi mente sin intentar apuntarlas.
Sube una diva. Es atractiva y su aura, imposible de ignorar. Se adentra al vagón y en un segundo escanea todas las miradas. Confirma lo esperable; muchos ojos la tienen en la mira. Se sabe sexy; su sonrisa imperceptible y el arco indiferente de sus cejas lo evidencian. Le apetece bailar. No lo hará, pero le encantaría hacerlo. Un movimiento sutil de su hombro desnudo intenta noquearnos. Tiene una misión: deslumbrar y desaparecer. Dejar una cicatriz que perdure en los astronautas subterráneos hasta la próxima supernova. Aunque hay algo que empaña la claraboya. Se le nota una barrera, cierto remanente estelar. Lleva un cartel invisible que advierte SOY DEMASIADO – LO SABÉIS, sin embargo le urge confirmarlo a cada paso. Lo veo justo ahí, puedo leerlo sobre la perfección de su ombligo geocentrista. Y también veo que la próxima estación es la mía. Basta de inventar. Me bajo.
Esta tarde me he tomado un rato para estar a solas con mi antigua ciudad, para caminarla y sentirla.
Deambulo una hora por el centro hasta que se me antoja otra dosis de cafeína. Entro en un bar, reconozco el sitio y me asalta el recuerdo de mi último empleo en esta urbe. Antes de este curro final, trabajé siete años en otra empresa. Mi experiencia allí también fue bastante inconcebible, pero será prudente que pase al menos una década más antes de contarla para evitar posibles inconvenientes. La cuestión es que poco después de aquella otra aventura laboral conseguí que me contrataran como vendedor en una empresa nueva. Mi flamante empleo consistía en visitar bares y restaurantes de la ciudad y venderles vasos, tazas, cucharas, tenedores, platos, etcétera. Mi sueldo sería un diez por ciento de lo que vendiera, al margen de que me aseguraban un fijo de seiscientos pesos. O sea, que si vendía entre cero y seis mil pesos en mercadería, ganaría seiscientos. A partir de seis mil pesos vendidos, mi sueldo comenzaría a crecer. La calidad y el precio de nuestros productos eran harto competitivos así que supuse que podría agenciarme más de mil al mes. Eso nunca sucedió.
Vestido de traje y armado con un maletín negro, durante los primeros meses del año 2000 visité con regularidad cientos de bares y restaurantes, hice varias ventas y conseguí algunos clientes importantes. A medida que pasó el tiempo me fui dando cuenta de algo insólito: mi jefe boicoteaba el negocio. El hombre torpedeaba su propia empresa y fastidiaba, de paso, mis posibilidades de ganar un buen sueldo. Inventaba excusas extravagantes para justificar tardanzas inadmisibles a la hora de hacer las entregas. No se presentaba en reuniones que yo había concertado con grandes clientes potenciales, citas a las que yo me ofrecía a ir pero él declinaba la propuesta con un «Vos no tenés suficiente experiencia para negociar, yo me encargo». Entonces supe que la patología de mi jefe nunca me permitiría superar el sueldo básico. Eso fulminó mi entusiasmo y dejé de esforzarme, aunque seguí. Lo más honrado hubiera sido renunciar, pero continué cobrando mis honorarios durante meses, prácticamente sin trabajar.
En parte fue posible gracias a su negativa a comprarme un celular, un teléfono móvil. Yo no tenía y él pretendía que consiguiera uno y así poder comunicarnos en cualquier momento de la jornada. Ninguno de los dos dio el brazo a torcer. Acordamos al fin que lo llamaría cada día dos veces. Una, a las ocho de la mañana para explicarle mis planes, y otra, a las cinco de la tarde para informarle acerca de cómo había ido la faena. Dicho y hecho.
Por las noches, no dormía. Las pasaba en lo de una amiga escuchando música, mirando videoclips, escribiendo canciones y poemas, y explorando algo completamente nuevo para mí: internet. Ella tenía un buen ordenador y conexión a la red como parte de pago por su trabajo, que consistía en tener cuatro cámaras filmando el interior de su casa. Cámaras a las que cierta gente, previa remuneración, accedía a través de una web y espiaba su vida en directo y, durante un tiempo, también la mía. No eran vídeos, eran imágenes fijas, cuatro fotos que se actualizaban cada dos minutos. ¿La prehistoria del Gran Hermano? Por suerte, en el pack no entraba ver el baño ni la cama, estos dos lugares permanecían en el ámbito de lo privado. En general yo intentaba que no se me viera mucho la cara para que nadie pudiera reconocerme, pero al estar las pequeñas cámaras fijas en las paredes y funcionando todo el tiempo era muy fácil olvidarse de ellas.
Cada día, a las ocho de la mañana, llamaba a mi jefe. Acto seguido, me acostaba a dormir. A las dos o tres de la tarde, nos levantábamos, comíamos algo, me calzaba el uniforme y salía a realizar la segunda llamada. Siempre me ponía el traje porque existía la posibilidad de encontrarme con él, e iba a tal o cual barrio para llamarlo desde un teléfono público porque en su móvil él vería el número entrante y deduciría, por el prefijo, desde qué barrio me comunicaba. Y si, por ejemplo, yo le había dicho que tenía previsto ir al centro, por la tarde tenía que marcar su número desde allí. Unas pocas tardes lo llamé desde mi casa argumentando que no había encontrado ningún teléfono que funcionase por la zona, pero éste era un recurso del que no cabía abusar. En más de una ocasión sucedió que me dijo «Estoy cerca, esperame en tal esquina, tomamos un café y me contás». La movida habría sido insostenible si no fuera por lo poco que le interesaba el parte. Yo le contaba lo que supuestamente había pasado durante la jornada y enseguida la conversación se iba por las ramas.
Fue un período muy loco, el único de mi vida en el que mentí a diario. Se me mezclaban culpa y lástima con algo de resentimiento ya que mi plan original era trabajar y ganar un buen sueldo. Me sentía incómodo, como viviendo una película. El subidón de adrenalina era considerable. Él se quejaba de mis pocas ventas y subrayaba que no lo podía entender, mientras yo pensaba que lo incomprensible era que él hubiera jodido todas las transacciones que había logrado durante los primeros meses. No era raro que en medio de la bronca que me estuviera echando cambiase radicalmente la cara y me preguntase algo acerca de alguna canción mía. (Le gustaba mi trabajo, el de verdad.) De hecho, solía hacer observaciones interesantes acerca de mis letras. Se notaba que las escuchaba con atención. Me dejaba frito.
Finalmente, llegó el día en que me dijo «No podemos seguir así. Tengo que despedirte». Por supuesto, no opuse resistencia. Me limité a exponer que lo entendía y le agradecí por el tiempo que me había empleado. Sospecho que él sabía más o menos lo que estaba pasando, y hasta en algún punto creo que incluso se alegraba de no prosperar como empresario. De sus palabras podía deducirse que se dedicaba a esta actividad por presión familiar, no por ganas o convicción. A menudo sostenía que yo era muy afortunado por poder dedicarme a mi pasión (en teoría sólo fuera del horario laboral). Como respuesta, siempre obtenía de mí el mismo mensaje: hay suerte, pero también hay determinación. Me alegré al saber que poco tiempo después cerró la empresa y cumplió su sueño. Abrió un bar de playa en Brasil.
Nota desde el futuro:
Mi despido fue el sistema de propulsión que necesitaba la nave para ponerse en órbita. Había llegado el momento de sacarse el traje, de apostar todas las fichas. De no hacerlo, mi vida iba a tener más chance de ser estable que plena. Y entre una cosa y otra… supe que llevaría mejor la ingravidez que la sombra de un muro. El verano fue la cuenta atrás; lo dediqué a crear Infierno, el segundo disco de Go Lem! El plan de vuelo consistía en viajar a otro planeta y clavar en él mi bandera. El destino elegido: Barcelona. En el ecuador del otoño sucedió el despegue y, con algo de ropa, mis cuadernos y muchas canciones, me lancé a lo desconocido.
Nota final, para mi apreciado exjefe:
Espero que nunca leas este relato. Pero si ocurre que de algún modo llegaste hasta aquí, quiero que sepas que lo siento. No estoy completamente en paz con el hecho de haber actuado así, de haberte transformado en un mecenas involuntario en lugar de presentar mi renuncia cuando tuve claro que no querías que la empresa funcionase. Fue una de las tres cosas más deshonestas que hice en mi vida. De las otras no me ha quedado mal sabor pero de ésta, un poco sí. El que haya paseado sin pisar nunca una flor, que lance la primera granada. Que estés bien; te deseo lo mejor.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.