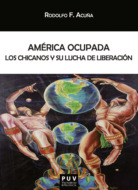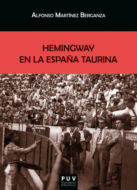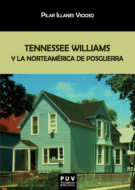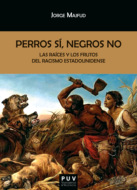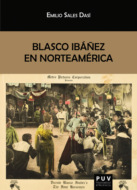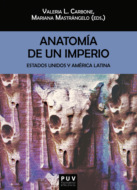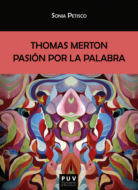Kitabı oku: «Hemingway en la España taurina», sayfa 2
Además, ser escritor, en puridad de profesión, no es desde luego hacer política. A este respecto no comprendo la apreciación de Eugenia Serrano en un artículo aparecido en Pueblo, artículo de dudoso gusto, titulado “Por quién suenan los whiskys o la lección del americano”. Ya el título era una contradicción mental con el ánimo de polémica que sólo se quedó en eso, en ánimo. Pero la autora, y es lo que importa aquí, afirmaba: “Una, la verdad, le tenía atroz manía. Desde que leyó versión íntegra fielmente traducida al francés de Por quién doblan las campanas”.
Ignoramos que las versiones de esta novela que —usted lector o yo— hemos leído no fuesen fieles al original, si exceptuamos las corrientes singularidades de las traducciones hispanoamericanas —que tampoco entendió Corrochano—, ya que imagino que a los mexicanos o argentinos les importaba un bledo suavizar, arreglar o cortar las situaciones que pudieran comprometer a un bando u otro, y en definitiva al pueblo español. Este pueblo que aparece en la novela maltratado, lo es en lo que tiene de populacho arrebatado sin faltar nunca a la verdad. Además, Hemingway presentaba la entraña del pueblo español en cuanto a populachero se refiere. De todas formas, y aunque no es tema de este libro, testimonios de aquella realidad que presenta el Nobel norteamericano están presentes en toda la prensa española desde el 14 de abril de 1931 hasta el 1 de abril de 1939.
Nos duele que, después de este párrafo tan justo y veraz, Edgar Neville no haya tenido la suficiente caridad que se debe a quien no puede pagar en moneda de réplica. Me refiero a esos dos artículos aparecidos en ABC a la muerte del premio Nobel, tan poco prudentes en un hombre inteligente. Me gusta más lo de Rafael García Serrano en la dedicación a Hemingway de “La fiel Infantería”, recordado por Castillo-Puche en Pueblo el día 3 de julio de 1961, y escrita en vida de aquel: “A Ernesto Hemingway, en recuerdo de Teruel, frente a frente y en paz”.
A fin de cuentas esta dedicatoria es el mejor fruto para los que lucharon y supieron que lo hacían únicamente por España, al margen de la política y de los que se mancharon las manos en tropelías y vicisitudes turbias, o aquellos otros que escurrieron el bulto.
El verano sangriento
Con esta honestidad y lealtad con su arte, que es principio de veracidad, Hemingway escribió El verano sangriento, cuyo análisis queda para el final de este libro. En el reportaje aparecido en Life hay conocimiento, descripciones y crónicas taurinas que ni los críticos más perspicaces de la fiesta han conseguido. Quizá esto haya sido porque no se lo han propuesto o por razones que no vienen al caso y que son más bien propias de críticos que de escritores. Pero el hecho cierto es que Hemingway en El verano sangriento acumuló —el reportaje es claro y didáctico en lo taurino— todo lo que llevaba dentro desde hacía más de treinta y cinco años en torno a los críticos, los toreros y los toros; y como los “entendidos con cátedra” no sabían por dónde darle la cornada, se agarraron a lo de “los trucos baratos”. La afisión, que no la afición —¡maldito dinero!—, se escandalizó y fue animada por quienes podían moverla, pero nunca contestando de cara al planteamiento del problema sino, como hacen los malos estudiantes, buscando la solución por los flancos y el adorno pijotero, como también hacen los torerillos baratos. Y se dio el caso de que los mismos que movieron las campañas antimanoletistas en la vida del cordobés, con salidas de tono y no serios enjuiciamientos, y los mismos que criticaron —eso sí, justa y duramente— toda la rémora toreril que trajo el acercamiento al toro y los desplantes debidos a ese acercamiento, 6 aunque señalando su origen con cierta malicia, no exenta de orfandad pecuniaria, fueron los mismos que movieron la campaña contra el Nobel no sólo metiéndose en los linderos de la cuestión, sino atreviéndose con su condición de escritor y de hombre. El acercamiento al toro y toda la mixtificación que la fiesta trae consigo, no es tan actual como parece —aunque nunca llegara a los extremos de nuestro tiempo—, sino que ya en la época de Joselito es pecado y comienza a ser lastre cuando Belmonte reaparece ante los públicos españoles.
Por lo tanto no hay que escandalizarse de lo que tan certeramente apuntó Hemingway y que determinó ciertas salidas por peteneras, desgarramiento de vestiduras y denuestos inelegantes contra el premio Nobel. Se le acusó de la importancia de llamarse don Ernesto —y no me refiero al ponderado artículo de César González Ruano,7 sino a cierta charla radiofónica que tuve la desgracia de soportar en 1960—. Quiero dejar bien claro que en esta charla se le acusaba de la importancia de llamarse don Ernesto, amén de no entender de toros, pero de nada más de lo que precede a este apartado. Lo escrito queda, pero las palabras vuelan y luego ¡vaya usted a saber! Se habló de su ignorancia taurina, se le llamó imbécil, con otras palabras, e incluso se llegó a decir que no sabía escribir.
La revista Life no fue ajena a estas demostraciones, y las cartas al director, en los números siguientes al primer reportaje de El verano sangriento, lo demuestran de una forma evidente. Extracto una carta aparecida en Life en español, donde el autor del libro La muerte de Manolete, un ciudadano de Belvedere (California), llamado Barnaby Conrard, reprocha duramente a Hemingway lo dicho sobre Manolete y afirma:
Concuerdo en que la manoletina realizada por toreros de menor cuantía resulta una vulgaridad, pero en manos de Manolete era otra cosa, digna y emocionante. Esto aparte, Manolete poseía el repertorio más clásico, limitado y puro de todos los toreros contemporáneos. Ahora bien el señor Hemingway todavía escribe mejor que nadie sobre el toreo, esté yo de acuerdo o no con él.8
La polémica
Al margen de todo lo suscitado por el reportaje entre la opinión taurina española, que desde luego desconocía en gran medida el reportaje, el diario Pueblo abrió una encuesta que fue polémica. En esta encuesta abundó la sensatez, aunque también hubo ocasión de soportar salidas de tono —dimanadas, ya hemos señalado algo, pero luego puestas de manifiesto, del desconocimiento absoluto de lo que había sido Hemingway y que Pueblo tuvo que extractar para evitar mayores dislates—, suficientemente desencaminadas para cerrar lo que era la lucha en buena lid, al convertirse en pelea de compadreo y vecindad. Pero el periódico siguió adelante y se puso de manifiesto, aparte toros, toreros y torerías, que deben estar “Las cosas en su punto”, brillando el juicio ecuánime sobre el de los que buscaban tras la obra de Hemingway otros avatares que no hacían al caso por olvidados y mendaces.
Hay un hecho evidente en toda esta polémica, y es que no se puede hablar por boca de ganso, porque entonces lo que se dice son gansadas. Para mayor abundamiento —se puede hablar menos sin conocimiento—, decía José María Bugella en esta encuesta:
Para defender a Manolete de las acusaciones de Hemingway se debían requerir dos condiciones previas: haber visto torear a Manuel Rodríguez y haber leído El verano sangriento. Sin estos requisitos previos, la polémica reivindicativa es pura ebullición de rumores nacionalistas. […] Porque Hemingway —que vio torear a Manolete— se limita a recoger las objeciones que revisteros conocidos y aficionados relevantes hicieron al maestro cordobés.
Sigue el artículo en un tono contrapuntístico y real donde queda bien clara la absoluta falta de malicia de Hemingway, que fue maldad en las campañas que los revisteros hicieron contra Manolete. Campañas “que amargaron el triunfo del torero e hicieron penosísimas sus competencias con Marcial, Domingo Ortega y Arruza”.9
Con anterioridad a este artículo había visto la luz, también en Pueblo, lo que para mí, junto a lo que exponía el Sr. Bugella, hubiese sido digno punto final a toda discusión en torno a El verano sangriento. Me refiero al artículo de José Luis Herrera, cuyo título ya era suficiente para comprender el cariz de la campaña taurina anti-Hemingway. Éste se titula “Hablando en serio”, y es digno de tomarse en consideración porque es serio.10 Empezaba así:
Cuando se anuncia un campeonato de esgrima, todo el mundo — incluso los participantes— se percata de que va a celebrarse un campeonato de esgrima. Creo que lo que Pueblo convocó, tras la polvareda levantada en torno a El verano sangriento, fue una encuesta sobre Manolete. En modo alguno una batalla campal. Gritar en una encuesta, caer en éxtasis, mostrar las desgarradas vestiduras es como inscribirse en un campeonato de esgrima para liarse a tiros o a simples puntapiés en las canillas con el adversario de turno. Algo que se opone a las leyes del juego, que en este caso consisten en conocer, ponderar y razonar. Si, como creo, fue Manolete hombre cabal y de buen entender, más estimaría una noble razón en contra, que un alarido insustancial y primaria en pro. Es curioso que en Pueblo y en otros periódicos están surgiendo opinantes cuya más seria confesión estriba en afirmar que no han leído el reportaje de Hemingway. Otros no lo confiesan, pero se les transparenta. Lo que no impide que sus dicterios insistan en un estribillo común: “¿Qué sabe Hemingway de Manolete si no le vio torear?” Es curioso, sobre todo pensando que José María Cossío sabe lo suyo de Pepe Hillo o de Jerónimo José Cándido, a quienes no vio torear ni en transmisión diferida, mientras que a nadie le es lícito poner en solfa un texto que alardea de no conocer. Hay diferencia. Y en los vociferantes que no lo aceptan su miaja de histeria.
No es ocasión de transcribir íntegros estos dos artículos, defensa recia a Manolete y sentido ecuánime de la verdad, que tiempo habrá para ello a lo largo de estas páginas, pero es digno de mencionar, como continuación a lo anteriormente reproducido, que aun en los más acérrimos defensores de Manolete que han lanzado la voz contra Hemingway sólo ha habido pobreza en la defensa del cordobés. Pobreza no exenta de mancha pues ha sido suscitada en beneficio de otros toreros, pero nunca cogiendo al toro de frente y con la muleta cuadrada, sino usando del adorno barato en orden a aquello que dijo Jesucristo en el Evangelio: ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Es una pena que la tradicional fama caballeresca de los españoles, que culmina en la Rendición de Breda, haya llegado a extremos tales que no sepan ya romper la cadena que nos separa de Europa, sino del mundo.
La verdad
La verdad ha quedado señalada y puede sintetizarse en que muy pocos, casi ninguno de los que chillaron, habían leído el reportaje. Habían oído campanas y no sabían de qué se trataba. Y como había que gritar, ¡hala!, a hacerlo y a tirar por tierra lo que fuese más necesario para ser más papistas que el Papa, con tal de formar parte del coro histérico del nacionalismo a ultranza. Y a los que lo leyeron, ni les interesó asimilarlo, ni se adentraron en la vasta obra taurina de Hemingway. Por razones que no expongo, pero que el lector adivina y sabe, no tercié en la encuesta —estaba muy reciente el premio Hemingway11 y a lo peor me llamaban la atención, porque puestos a protestar eran capaces de decirme, sin saber ni conocer y teniendo mucho que callar, lo que Eugenia Serrano ha dicho muy recientemente con cierta inconsciencia no privada de mala intención: “Además, de la misma manera que hay personas ricas que por una invitación a comer gratis hacen alguna bajeza, es muy difícil mantener la crítica con persona que invita a whisky siempre”.12 Admiraba a Hemingway desde hacía mucho tiempo.13 No lo conocí personalmente, pero desde aquel momento en que la verdad quedaba en entredicho, pensé que había que hacer algo para demostrar que él sabía de toros “como pocos españoles y ningún extranjero”.14 Y sobre todo que era un escritor, un artista, no un erudito, y mucho menos un cronista o revistero taurino.
Una cita
Quince días antes de la muerte de Hemingway, poco más o menos, aparecía en ABC lo que su autor titulaba “Pequeña glosa a Cuando suena el clarín”, que escribía el crítico taurino y escritor Antonio Díaz Cañabate. En esta glosa, y no sin cierta ironía —ya revisaremos en el apéndice anunciado el libro de Gregorio Corrochano en desgracia de los conocimientos de don Ernesto y que va más allá de lo taurino hasta lindes tendenciosas—, se aludía a Hemingway como un “vulgar taurino”.15 Aquí las tornas pudieran cambiarse en beneficio del juego de palabras o lapsus, aunque yo nunca lo cambiaría, pues a pesar de que Díaz Cañabate es un buen escritor, no es ni premio Nobel, ni mucho menos universal. Pero todo esto, como en casos anteriores, sin ser historia, pertenece a la fase final del libro que me ocupa.
Intención o propósito
La realidad es que tras todo este batiburrillo de ideas y apuntes de polémica, de glosa, de desprecio, se apunta la finalidad que me guía. Y ésta no es otra que poner a disposición de todos y por encima de aficionados a los toros y críticos, y los que han criticado sin saber, una antología de los textos taurinos de Hemingway, añadiendo pequeños comentarios dedicados a fijar mi postura. Pero antes de seguir adelante, es necesario fijarla, y mi postura es clara, como en el caso de Hemingway: servir a la verdad.
Una última observación
Que es más de una, pues creo preciso apuntar algunas pequeñas notas para los suspicaces. Si bien me entusiasman los toros, no soy un entendido en toda la extensión de la palabra. Soy hombre que se apasiona fácilmente, que voy a los toros, que sigo las corridas de más allá de mi residencia habitual a través de la televisión cuando puedo y transmiten, que en ambos casos observo y luego leo las crónicas taurinas. No deseo que se me catalogue como escritor taurino.16 Soy un aficionado honrado que no grita nada más que de entusiasmo, que bastante castigo tienen con su conciencia los toreros cuando quedan mal. Es su pecado mortal, y lo pagan bien. Vaya esto de antemano para los que juzguen mis propósitos. Pero hay una razón necesaria que es motivo de este libro, razón ya apuntada, y es que admiré, y admiro, la obra de Hemingway, no como un incondicional, sino como una persona que sabe apreciar el esfuerzo de una vida y que conoce un gesto puesto a disposición de la sinceridad de toda una obra. Una obra que alcanzó extensión universal y el galardón máximo del Nobel con un relato suficiente, no para justificar una vida, sino un prestigio. Vaya esto por delante como anticipo a comentarios apresurados.
En este libro voy a extractar textos taurinos de Hemingway. Concretamente Fiesta, Por quién doblan las campanas y El verano sangriento. Creo que esto es suficiente para poder medir la afición y el conocimiento taurino de Hemingway en contraste con sus detractores. En los textos reproducidos he respetado íntegra la traducción de los mismos tal como ha llegado a mis manos, pese a sus diferencias de sintaxis e idioma,17 que no por ello culpo a Hemingway de los mismos, que fue un clásico en su idioma y que detestó las traducciones españolas de su obra.
Quiero finalmente añadir que admiré a Manolete, que me entusiasmó Domingo Ortega y que he llegado a discutir muy duramente en defensa de Luis Miguel Dominguín pero que también me apasiona sobremanera Antonio Ordóñez, lentitud y factura sin igual hasta la borrachera del jaleo. También, creo que está en alguna llamada de las muchas que tiene este capítulo, que solamente escribí una vez de toros y que lo hice para conseguir un amigo, y que a ese amigo que nunca tuve delante va dedicado este libro, en el que yo sólo he puesto entusiasmo. Dios quiera que mi afán se vea compensado. Así sea.
1 E. Hemingway, “The Dangerous Summer”, Life, 5,12 y 19 de septiembre de 1960. E. Hemingway, “El verano sangriento”, Life en español, 31 de octubre, 14 y 28 de noviembre de 1960.
2 “Gratos recuerdos de Hemingway”, Life en español, 7 de agosto de 1961.
3 Corrochano, en el libro antes citado, dice primero: “El reportaje veraniego es un folletín irreverente con Manolete muerto, y tendencioso…” Más tarde añade en clara paradoja, refiriéndose a la obra de Hemingway que armó la polvareda: “Manolete no tiene nada que ver con el tema”.
4 Líneas de un artículo de Edgar Neville, aparecido en ABC, y que el mismo periódico recogió el martes 4 de julio de 1961, con ocasión de la muerte de Hemingway.
5 France-Soir, 4 de julio de 1961.
6 Véase, más adelante en este libro, el capítulo dedicado a Fiesta.
7 C. González Ruano, “La importancia de llamarse don Ernesto”, ABC, 4 de julio de 1961.
8 Life en español, 28 de noviembre de 1960.
9 J. M. Bugella, “Sobre la historicidad imposible del arte inenarrable”, Pueblo, 16 de enero de 1961 (ver Apéndice).
10 J. L. Herrera, “Hablando en serio”, Pueblo, 14 de enero de 1961 (ver Apéndice).
11 Se refiere al primer premio Hemingway para artículos periodísticos de tema taurino con que fue galardonado el autor, A. Martínez Berganza, por “El desolladero” (ver Epílogo).
12 E. Serrano, “Por quién doblan los wiskhys”, Pueblo (a.c. ver pág. 34).
13 A. Martínez Berganza, “Adiós a las armas”, Pueblo, 3 de julio de 1961.
14 Ibid.id.
15 A. Díaz Cañabate, “Pequeña glosa a Cuando suena el clarín”, ABC, 15 de junio de 1961.
16 A raíz de ganar el premio Hemingway para artículos de tema taurino, se me preguntó por qué no me dedicaba a la crítica de toros. Como si un premio, una sustitución del crítico titular o una circunstancia ajena al conocimiento del tema avalaran la honradez necesaria —no pecuniaria, sino profesional— para ejercer la crítica. El artículo que motivó este premio, “El desolladero”, fue mi primer apunte taurino. Este libro es un apunte en tono mayor, pero en defensa de un amigo.
17 Gregorio Corrochano, en Cuando suena el clarín, reproduce un texto de Hemingway que es coronado con la siguiente frase en la traducción de Life: “Antonio impartía la muerte por lo menos dos veces al día”. Y añadía el autor del libro: “Supongo que no quiere decir que Antonio repartía la muerte, que eso es impartir, sino que corría peligro de muerte. Es un lapsus Nobel”. A juicio del lector dejo la consideración.
Capítulo II
Fiesta
La España de pandereta
Recuerdo que una noche de finales de julio de 1961 nos reunimos en el hotel Bahía de Santander un grupo de periodistas españoles y extranjeros que visitábamos el Centro y Norte de España. Coincidimos en aquella ocasión con los componentes de un curso de verano que se celebraba en la Universidad Internacional y que versaba sobre problemas culturales de integración europea. El anfitrión representativo de nuestra expedición, hombre culto, de gran inteligencia y apasionamiento, invitó al profesor Bonacina, participante activo del mencionado curso, e ignoro si director, a cenar y tomar café en nuestra compañía. Con este motivo se improvisó en un amplio salón del hotel una tertulia somnolienta en la que se pasaron revista a los problemas que afectaban a España respecto a una posible integración cultural europea. Aquello era una especie de mercado común pero de talentos, no mercantil. Como consecuencia de la charla se habló, que no profundizó, sobre los aspectos mínimos de nuestra cultura e intelectualidad, jugando con la hipótesis, ya que otra cosa no se podía hacer, frente a la postura cerrada e histérica de nuestros amigos de allende las fronteras.
El profesor Bonacina, confeso amante de España, hablaba invariablemente en italiano o francés con esa contumacia propia de su pueblo. Cuando más ajeno me encontraba a lo que se había convertido en un diálogo à trois compuesto por la exquisita cultura de un periodista turco, la brillante intervención de nuestro anfitrión y la locuacidad del profesor italiano, me asombré al escuchar de boca de este último que Lorca y Hemingway habían creado la España de pandereta. Si esto era cierto para los italianos de cultura media, tan alejados de nuestras manifestaciones artísticas o humanas como nosotros de las suyas, la aseveración no era irreverente, pero tal afirmación en boca de un profesor que urgía la integridad intelectual europea, y delante de un grupo de periodistas internacionales que llevaban ya algunos años en España, me parecía más que osado, un poco impertinente por falso y gratuito.
Pero antes de seguir adelante con el hilo de nuestra argumentación es forzoso preguntarse: ¿qué es la España de pandereta? Explicarlo es muy difícil para un español —adhesión al tópico que han creado otros— pero no imposible. Si nos atenemos a los cánones que se han establecido universalmente sobre el typical Spanish, la España de pandereta son los gitanos, los cantes flamencos, la reja y la mujer, el clavel y el toreador. Moldes ya un poco anticuados, pero moldes. Algo así como el bel canto, la mafia y los espaguetis además de la Italia —¡bendita Italia!— de alpargata del neorrealismo barato, que es menos pandereta de lo que parece.
La mujer del panderetismo español es necesariamente andaluza para sus clásicos. Pero a la mujer andaluza le ocurre un poco lo que a Manolete, que no ha sido analizada en profundidad sino en afectividad superficial que raya con lo melodramático. Siempre vestida de pasión, con una característica muy latina, que es menosprecio en Carmen o en Sangre y arena, por ejemplo, y que más allá de las fronteras constituye el prototipo de la mujer española. Yo esto lo considero como un insulto para la mujer andaluza y española, como lo es para los bilbilitanos “La Dolores”. No obstante, este defecto, que no el costumbrismo, sigue aferrándose geográficamente a Andalucía y, lo que es más deplorable, a Sevilla, casi capital de España en el XVI, cuando se conquistaba el Nuevo Mundo recientemente alumbrado. Corrochano, en el libro que tanto citamos y citaremos, 1 sigue aferrándose a este hecho que padece mucha literatura extranjera y bastante de la nuestra y escribe:
Quisiera llevarte, mujer, a la feria de Sevilla, porque si es verdad que estuve muchas veces, no sabré decirte cómo es. Para escribir de la feria de Abril no es suficiente ser escritor; es necesario saber pintar — Hemingway veía con el lenguaje, como un escritor—, saber montar a caballo con un garrochista, y quizás también saber tocar la guitarra. Y después de todo esto tampoco te haría sentir lo que los andaluces llaman duende, que es algo así como el espíritu de las cosas que nos rodean y que al parecer vive en la feria. La feria de Sevilla hay que verla. Si no la has visto, si no la has vivido, por mucho que leas de la feria, nunca sabrás cómo es la feria de Sevilla.
En aquella clasificación que hemos interrumpido al hablar de la mujer española y de la feria de Sevilla, si la miramos con lupa desde luego que entran Lorca y Hemingway. Hay gitanos, hay mujeres, hay toros. Pero nos hemos olvidado del lugar en que toma carta de naturaleza el panderetismo español, nos hemos olvidado de Andalucía, es algo así como el neorrealismo del cine italiano. Ahora bien ¿podría afirmarse por esta misma regla que don Antonio Machado había creado la sociología del campesino? ¿Podría también asegurarse que Falla o Albéniz, pongo por caso, habían puesto la música de fondo al panderetismo?
Yo observaba que se hacían concesiones gratuitas, exentas de profundidad. Cualquier tema literario, si no, está manido por el tópico, y cualquier folklore es auténtico si no está abaratado por el lugar común de la procedencia y no de la autenticidad local. Lorca había romanceado al gitano en muy pocas ocasiones. Se había dedicado más a la tierra. Pero nunca había cantado el gitanismo andaluz, se había referido al ser humano con su paisaje de fondo y su tragedia personal que a veces es la de la familia, el clan o el lugar. Acaso en su obra primera hubo bastante dramatismo y algún abuso del coro-romance, pero siempre escapando con finura al guiño campesino. Lorca ceceaba en granadino, que no es ninguna tontería, y habló del duende con definición exacta capaz de ser entendida universalmente. Veámoslo:
El que está en la piel del toro extendida entre los Júcar, Guadalete, Sil o Pisuerga (no quiero citar a los caudales junto a las ondas color melena de león que agita el Plata), oye decir con medida frecuencia: “Esto tiene mucho duende”. Manuel de Torres, gran artista del pueblo andaluz, decía a uno que cantaba: “Tú tienes voz, tú sabes los estilos, pero no triunfarás nunca, porque tú no tienes duende”.
En toda Andalucía, roca de Jaén y caracola de Cádiz, la gente habla constantemente del duende y lo descubre en cuanto sale con instinto eficaz. El maravilloso cantaor El Lebrijano, creador de la debla, decía: “Los días que yo canto con duende no hay quien pueda conmigo”; la vieja bailarina gitana La Malena exclamó un día oyendo tocar a Brailovsky un fragmento de Bach: “¡Ole!, ¡eso tiene duende!”; y estuvo aburrida con Gluck y con Brahms y con Darius Milhaud. Y Manuel de Torres, el hombre de mayor cultura en la sangre que he conocido, dijo escuchando al propio Falla su Nocturno del Generalife esta espléndida frase: “Todo lo que tiene sonidos negros, tiene duende”. Y no hay verdad más grande.
Esos sonidos negros son el misterio, las raíces que se clavan en el limo que todos conocemos, que todos ignoramos, pero de donde nos llega qué es sustancial en el arte. Sonidos negros dijo el hombre popular de España, y coincidió con Goethe que hace la definición del duende al hablar de Paganini diciendo: “Poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica”.
Así pues, el duende es un poder y no un obrar, es un luchar y no un pensar. Yo he oído decir a un viejo maestro guitarrista: “El duende no está en la garganta, el duende sube por dentro desde las plantas de los pies”. Es decir, no es cuestión de facultades, sino de verdadero estilo vivo: es decir, de sangre; es decir, de viejísima cultura de creación en acto.2
Sobre todo, en la obra de Lorca está campeando el intelecto que crea sus poemas de color —que son pureza andaluza en Alberti—, esas obras de teatro que gimen y alcanzan universalidad, y como muestra ahí están sus Impresiones y paisajes; y en las prosas póstumas la descripción de Granada y su Semana Santa, donde no hay ni un atisbo “pandereteño”; y esa descripción magistral del duende que es la antítesis de la andaluzada. Y en consecuencia con esta universalidad, con la misma factura fácil del poeta que escribe sus poemas de Nueva York, trazaba aquellos versos cadenciosos que se convertían en son cubano, en ritmo puro de las Antillas:
Cuando llegue la luna iré a Santiago de Cuba, iré a Santiago, en un coche de agua negra. Iré a Santiago. Cantarán los techos de palmera. Iré a Santiago.
Y en última instancia ¿qué me decían mis amigos de Gautier, de Mérimée o de cualquiera de los letristas de los cuplés en boga? Yo creo que buscar tres pies al gato, si es por ignorancia, se puede disculpar, pero si es con malicia hay que reprobarlo. En cualquier caso, enseñar y responder. La verdad está impresa en el corazón o en el papel, del uno pasa al otro. Cuando hay duende, en el sentido lorquiano, hay arte. Y entonces la pandereta se queda para la zambra, pero no para la debla.
Hemingway y la pandereta
Hemingway llegó un poco tarde a la creación de la España de pandereta, pero llegó demasiado pronto a la creación de la nueva Europa, y aunque perteneció a la generación perdida no faltó a su papel en la historia literaria. Tachar a Hemingway de creador de la España de pandereta, porque le gustaban y porque habló de toros, es como tildar a Ortega de los mismos fines por escribir la Teoría de Andalucía. Porque ni Andalucía encierra el ciclo con gitanos, rejas, morenas, claveles y toreros; ni el mundo taurino, al revés, encierra el mismo engranaje. Buena prueba de ello es Fiesta, y nada más lejos de Andalucía, si exceptuamos a Pedro Romero o Juan Belmonte, que descansaban entonces por Biarritz.
No encuentro otro justificante al capítulo de Gregorio Corrochano en Cuando suena el clarín, dedicado a la Feria de Abril, que aquella frase —frase que puede abrir la luz— de Hemingway en El verano sangriento, que dice:
A ninguno de los dos [se refiere al “Negro”, Hugh Davis 3] nos importaba realmente Sevilla. Esto es una herejía en Andalucía y en los círculos taurinos. Se supone que la gente interesada en los toros, debe abrigar un sentimiento místico por Sevilla. Pero después de muchos años me convencí de que, proporcionalmente, allá había más corridas que en cualquier otra ciudad.
Y no obstante, si hemos de buscar cola a la cometa, nada más lejos de la pandereta que esta referencia rotunda que puede desviar la polémica dormida sobre Manolete por otros derroteros. Es decir, el premio Nobel acaba con el mito —que no con Andalucía: leed El verano sangriento en la descripción de la carretera de Gibraltar a Málaga— de manera concluyente. Ya sólo le quedan los toros… y los toreros. Y venga lo clásico, que no es la admiración de los antiguos. Recuerdo en este momento un artículo del maestro don Ramón Pérez de Ayala, recogido en el libro El país del futuro (Biblioteca Nueva, 1959), donde se dice a propósito de El arte de los toros:
Que no se alboroten los aficionados y discutidores de café porque he calificado de clásico el “toreo” de Bombita. Yo no puedo llamar clasicismo a la manera de torear de toreros que yo no he visto. El pasado no es siempre clásico, ni lo clásico es necesariamente la mutación de lo antiguo. He usado la palabra clasicismo en el sentido general del arte, y quiere decir coordinación perfecta de la emoción y la expresión, supresión aparente del esfuerzo, mutilación de toda superficialidad o pegolete, como dice “Claridades”; en una palabra, serenidad. El clasicismo es lo contrario del adorno. El adorno es tan abominable y vitando que, aun siendo el arte de buena ley, lo corrompe; la Venus de Medicis, con medias, sería una imagen sensual, pornográfica.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.