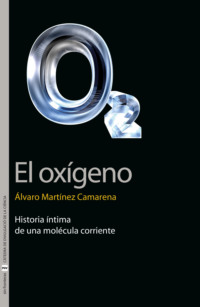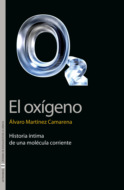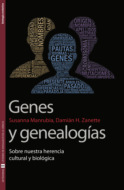Kitabı oku: «El oxígeno»

 | Directora de la colección: Carolina Moreno Coordinación: Soledat Rubio |
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
© Del texto: Álvaro Martínez Camarena, 2021
© De la presente edición:
Unitat de Cultura Científica
i de la Innovació de la Universitat de València
Publicacions de la Universitat de València, 2021
Producción editorial: Maite Simón
Interior
Diseño: Inmaculada Mesa
Maquetación: Celso Hernández de la Figuera
Corrección: David Lluch
Cubierta
Diseño original: Enric Solbes
Grafismo: Celso Hernández de la Figuera
ISBN: 978-84-9134-835-1 (ePub)
ISBN: 978-84-9134-836-8 (PDF)
Edición digital
Para José Luis, Rosa, César y Neus: «arrel i ales»
Premios Literarios Ciutat d’Alzira 2020
Esta obra obtuvo el XXVI Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General, instituido por la Universitat de València y el Ayuntamiento de Alzira. Formaban parte del jurado Teresa Ferrer, Ismael Mingarro, Carolina Moreno, Pere Puigdomènech y María Dolores Real.
ÍNDICE
PREFACIO
CAPÍTULO 1. SOBRE LAS DIFERENTES FORMAS DE CREAR LUZ
QUÍMICA EN LA ERA ESPACIAL
EN LA MEZCLA ESTABA LA CLAVE
UNA HISTORIA DE LUZ Y DE JABÓN
ESPECIES REACTIVAS EN LA PIEL
CAPÍTULO 2. LAS HAZAÑAS DEL HONORABLE DR. JEKYLL
LA QUÍMICA DE LO NATURAL
CUÁNTO LE DEBEMOS A LA SÍFILIS
ACTIVAR EL OXÍGENO
EN LA MENTE DE POLIDORI
TRANSPORTADORES DE OXÍGENO
LA MORTALIDAD DE LO COTIDIANO
LOS ENTRESIJOS DE UN COLOSO
APÉNDICE: EL PODER CURATIVO DE LAS ZANAHORIAS
CAPÍTULO 3. CURAR CON LUZ: LA TERAPIA FOTODINÁMICA
ENTRE LAS PÁGINAS DEL MOFRADAT AL ADWIYA
CURAR CON LUZ
LA SERENDIPIA Y LA CIENCIA
EL CISPLATINO
DESVENTAJAS DEL CISPLATINO Y SUS DERIVADOS
EL SER HUMANO TOMÓ EL CONTROL SOBRE EL OXÍGENO SINGLETE…
… Y LO UTILIZÓ EN BENEFICIO PROPIO
ARMAS DE DOBLE FILO
THE BRIGHT SIDE OF ROS
CAPÍTULO 4. VENTAJAS PARA LA SALUD DE LOS PASEOS MATUTINOS
CASO I
CASO II
PATRONES
JAMES PARKINSON: VIDA Y CONTEXTO DE UN CIENTÍFICO
LA MALADIE DE PARKINSON
ÉXITOS Y FRACASOS
DIVERGENCIAS Y PUNTOS EN COMÚN
EL BAILE DE SAN VITO
EN EL OTRO EXTREMO DEL HILO: EL ALZHEIMER
LA TRINIDAD
PLACAS, AGREGADOS Y PROTEÍNAS PEGAJOSAS
PUNTUALIZACIONES
SOLUCIONES QUE ACABARON CONVIRTIÉNDOSE EN CREMAS
CAPÍTULO 5. HACIA DÓNDE NOS DIRIGIMOS
UN PUENTE ENTRE LA FÍSICA Y LA BIOLOGÍA
UNA CARRERA DE OBSTÁCULOS
¿CON QUÉ HERRAMIENTAS CONTAMOS?
LA QUÍMICA SUPRAMOLECULAR
MÁS ALLÁ DE LAS MÁQUINAS MOLECULARES
LA NANOTECNOLOGÍA
LA NANOTECNOLOGÍA Y LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS
CAPÍTULO 6. TODAS LAS CARAS DEL OXÍGENO
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ÍNDICE ANALÍTICO
PREFACIO
El sujeto del caso que describo a continuación lo encontré por casualidad en la calle. Era un hombre de unos 65 años, con un notable porte atlético. La agitación de sus extremidades –e incluso de la cabeza y el cuerpo entero– era tal que se había convertido en un temblor general. Era completamente incapaz de caminar; tenía el cuerpo tan encorvado, y la cabeza tan echada hacia delante, que le obligaba a avanzar en una especie de carrera continua, empleando su bastón cada cinco o seis pasos […]. Según decía, había sido marinero, y atribuía su enfermedad a haber estado confinado en una prisión española varios meses, durante los cuales había dormido sobre la tierra húmeda y desnuda. […] Ahora era un pobre mendigo, necesitado de unos cuidados médicos que no se podía permitir.
De esta forma f ue como se documentó por primera vez en el Ensayo sobre la parálisis temblorosa la enfermedad de shaking palsy, que les afectará aproximadamente al 1 % de ustedes, queridos lectores, que sostienen este libro entre sus manos.
Aunque, bien mirado, es normal que este nombre no les suene de nada. La terminología original no tardó en abandonarse y sustituirse por el apellido de su británico descubridor –médico por profesión, agitador político por vocación–. Con el tiempo, el shaking palsy sería más conocido como la enfermedad de Parkinson.
Lo que este médico nunca llegó a saber es que su trabajo, publicado en el Londres previctoriano de 1817, estaba íntimamente relacionado con el descubrimiento que unas pocas décadas atrás Scheele, Priestley y Lavoisier habían dado a conocer al mundo.
Cuarenta años antes de que James Parkinson publicara su ensayo, y a las puertas de la Revolución francesa, tres experimentos realizados en paralelo en distintos países y con distintos procedimientos dieron lugar a una de esas raras coincidencias que de vez en cuando se dan en la historia. Cada uno de los ensayos condujo a un mismo resultado: la obtención de un nuevo gas, incoloro, pero extremadamente inflamable. Sin pretenderlo, acababan de descubrir un nuevo elemento químico; un elemento llamado a tener una importancia fundamental en la enfermedad de Parkinson. Entre 1771 y 1775, el farmacéutico sueco Scheele, el clérigo británico Priesley y el revolucionario francés Lavoisier identificaron por primera vez, y de forma –más o menos– independiente, lo que denominaron «aire de fuego», «aire desflogisticado» u oxígeno.
Tendrían que pasar todavía dos siglos hasta que se pudiese trazar un hilo que conectase ambos conceptos: el oxígeno, a pesar de su importancia biológica, puede ser también una especie extremadamente tóxica. Y es esta toxicidad la que, en caso de actuar sobre el tejido cerebral, puede llegar a causar enfermedades de tipo neurodegenerativo tales como el Parkinson.
* * *
De un libro que trata sobre la molécula de oxígeno se esperaría que empezase hablando sobre su descubrimiento, sobre su origen. Sobre cómo los trabajos de Lavoisier desmentían a Aristóteles y sus cuatro elementos, sobre cómo alguno de sus descubridores murió negando su existencia –Priesley– o sobre cómo llenaba los huecos –de otra forma inexplicables– el hecho de que existiese un gas ignorado hasta el momento, y que acabaríamos conociendo como oxígeno.
No es ese el caso del libro que el lector tiene entre las manos. Aquí no se explicará su historia. Y no porque el origen de este elemento no tenga interés o porque su descubrimiento no tuviese la mínima trascendencia, más bien al contrario: su hallazgo fue clave en el abandono definitivo de la alquimia y en el nacimiento de la química moderna. El oxígeno fue a la química lo que el efecto fotoeléctrico o la caja negra fueron a la física cuántica: germen de una nueva ciencia.
El motivo para ignorar esta historia es, más bien, que la aspiración de este libro es llegar a convertirse en un compendio de rarezas del oxígeno molecular, a modo de un dieciochesco gabinete de curiosidades. Dar luz a aquellos rincones que han quedado escondidos del estudio general. Dar peso a aquellas investigaciones, aquellos tratamientos médicos que dan un vuelco a aquello que creemos saber. Mostrar lo extraordinario que esconde una de las moléculas más comunes que podemos encontrar.
Desde la escuela, todos conocemos qué es el oxígeno. En mayor o menor medida, todos hemos estudiado que es un gas, que constituye cerca del 21 % de la composición del aire que respiramos, que lo consumimos durante la respiración y que son los organismos fotosintéticos, como las plantas o el fitoplancton oceánico, los encargados de restituirlo a la atmósfera.
Puede que nos resulte más desconocido su origen en nuestro planeta: originalmente la atmósfera no contenía tal cantidad de oxígeno, sino que este es en su mayor parte de origen biológico. De hecho, los primeros dos mil millones de años de vida en la Tierra (aproximadamente) tuvieron lugar en ausencia de este compuesto. Fue a través de la fotosíntesis oxigénica (llevada a cabo por cianobacterias y, posteriormente, por plantas y algas) como el oxígeno fue acumulándose y acabó alcanzando más o menos las concentraciones que hoy podemos encontrar.
Lo que no solemos conocer es hasta qué punto este compuesto juega un papel fundamental en el desarrollo de enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, cómo ha moldeado nuestro imaginario mediante la reconstrucción de figuras mitológicas como los vampiros o de qué manera lo podemos utilizar –en combinación con máquinas de tamaño molecular– para eliminar tumores con una precisión para la que el calificativo de «quirúrgico» se queda corto.
Sucede que, en ocasiones, para conocer de verdad un compuesto, una sustancia química, no cabe ir directamente a su «tuétano» ni tampoco basta con ver su lado más corriente, el que suele mostrar habitualmente. Por el contrario, se deben recorrer sus límites y pasear por su lado más externo. Para conocerlo de verdad se le debe tentar y poner a prueba. No basta con conocer la imagen que suele mostrar, su perfil más común, sino que se debe penetrar en las rarezas que tiende a esconder. Y, en este caso, no hay mayor rareza que las conocidas como especies reactivas del oxígeno. A ellas va dedicado este libro.
1
SOBRE LAS DIFERENTES FORMAS DE CREAR LUZ
16 de julio de 1969. Costa atlántica de Florida, Estados Unidos. Bajo una atmósfera enrarecida por el humo del tabaco, unas decenas de hombres prestan atención en perfecto silencio al reloj que, frente a ellos, inicia una cuenta atrás. Tres minutos. Al fondo de la sala de control de la misión Apollo 11, aquella que llevaría por primera vez al ser humano a pisar su satélite, el supervisor del lanzamiento enumera en voz alta los diferentes parámetros que se deben comprobar. Como respuesta a cada frase, el técnico correspondiente responde con un simple «ready».
En la parte noble de la sala, en la zona más elevada y a las espaldas del resto de técnicos, los responsables de la misión están empapados de un sudor frío en medio del caluroso julio semitropical. Entre ellos, en segunda fila, un alemán. Hijo de los barones de Wirsitz y antiguo miembro de las Schutzstaffel nazis –las SS–, ahora es el director del Centro de Vuelos Espaciales Marshall de la NASA. Su mirada, como la del resto, está centrada en la enorme pantalla que preside la sala y que muestra el cohete que elevará a Aldrin, Collins y Armstrong. Pero sus ojos miran la nave sin verla, su atención está fijada unos metros más abajo, en el enorme misil que deberá alzar la cápsula con los astronautas.
QUÍMICA EN LA ERA ESPACIAL
El Saturno V. Uno de los colosos de mayores proporciones jamás creados por el hombre. El cohete que debía permitir a Estados Unidos, por fin, superar a la Unión Soviética en la carrera espacial, alcanzar a las sondas Sputnik, a la leyenda de Yuri Gagarin, de Valentina Tereshkova. Con 110 metros de altura, 10 de ancho, 3.000 toneladas de peso, era un titán capaz de llevar hasta 118 toneladas a la órbita terrestre baja: una de las máquinas más impresionantes de la historia humana.
El Saturno V era el cohete impensable. Pocos se habían atrevido a concebirlo, y menos aún habían tenido el arrojo de intentar construirlo, y todo ello pese a ser una necesidad para poder liderar la carrera espacial. Pero por encima de quienes lo intentaron y fracasaron, y más allá de quienes lo consiguieron demasiado tarde, acabó destacando una figura. Aquel 16 de julio, las tres palabras que forman el nombre del alemán acabarían grabándose en la historia de la aeronáutica y emborronando con ello el recuerdo de todos aquellos que, antes que él, habían fracasado: su nombre era Wernher von Braun.
Pocas personas son capaces de concebir ideas situadas justo en la frontera de la imaginación, allá donde lo absurdo y lo posible estiran sus dedos hasta rozarse. A quienes lo consiguen se les suele llamar visionarios. Y, de entre ellos, menos aún tienen la capacidad de llevarlas a cabo. Ellos son los genios, y a ellos les pertenece la historia.
Durante siglos fue imposible construir la cúpula del Duomo de Florencia. No había árboles suficientes en toda la Toscana con que montar los andamios, dinero con que financiar la locura, ni diseño que pudiese soportar aquel peso. Il Duomo, simplemente, se quedaría incompleto por siempre.
Hasta que apareció un ingeniero, un hombre enjuto de carnes, de cabello ralo y corto de estatura. Un arquitecto que, además, dominaba las matemáticas. Allí se plantó Filippo Brunelleschi, con apenas 41 años, ante el comité de nobles florentinos, arrastrando un modelo hecho en madera que planteaba la solución imposible. La propuesta impensable que, al mismo tiempo, lo resolvía todo.
La idea de aquel genio tardaría diecisiete años en construirse. El 25 de marzo de 1436, el día de Año Nuevo según el calendario florentino, el papa Eugenio IV consagró Santa Maria del Fiore y, bajo su inmensa cúpula, dio misa. Seis siglos después, esta cúpula sigue siendo una de las mayores obras de ingeniería jamás ideada por la humanidad.
A la altura del diseño de esta cúpula está –literalmente– el del Saturno V, el coloso de los cielos. Y como la primera, también la idea del cohete fue obra de un genio.
La concepción del Saturno V se fraguó en la mente de una figura mítica de la aeronáutica, el doctor Von Braun, un hombre obsesionado con el diseño de cohetes. En los años cuarenta ideó los misiles con que el Ejército alemán bombardeó Londres durante la Segunda Guerra Mundial, los V-2. Veinte años después, trabajaba para Estados Unidos diseñando los cohetes de su programa espacial. Al fin y al cabo, cohetes y misiles son sinónimos cuyo uso varía en función del contexto.
Con el Saturno V, Von Braun solucionó uno de los grandes –y numerosos– problemas que planteaba la misión encargada por John Fitzgerald Kennedy, 35.º presidente de los Estados Unidos de América, en su famoso discurso de 1962. «Elegimos ir a la Luna».
El desafío era inmenso. Un proyecto como pocos en la historia.
Si les digo, conciudadanos míos, que vamos a enviar a la Luna, a unos 384.400 km de la estación de control de Houston, un cohete gigantesco que mide más de 90 m de alto (la longitud de este campo de fútbol americano), fabricado con nuevas aleaciones de metales, algunas de ellas todavía sin inventar, capaz de soportar temperaturas y tensiones que multiplican varias veces las que se han experimentado hasta ahora, con piezas ensambladas entre sí con una precisión superior a la del reloj de pulsera más perfecto, que llevará en su interior todo el equipamiento necesario para propulsión, orientación, control, comunicaciones, alimentación y supervivencia, en una misión sin ensayar, a un cuerpo celestial desconocido, y lo devolveremos sano y salvo a la Tierra, tras volver a entrar en la atmósfera a velocidades superiores a los 40.000 km por hora, provocando un calor cuya temperatura es más o menos la mitad que la del Sol (casi tanto calor como el que hace hoy aquí), y que lo haremos, y lo haremos bien, y lo haremos los primeros antes de que termine esta década… entonces tenemos que ser osados.
No se elegía la Luna por ser un desafío sencillo, sino por su dificultad. Por una dificultad que lo convertía en un proyecto casi imposible de cumplir.
Al éxito de esta misión contribuyó de forma decisiva el Saturno V, aunque no solo por su diseño. En su interior, un inmenso trabajo de investigación química resplandecía con luz propia.
El reto: encontrar una sustancia cuya combustión permitiese elevar 3.000 toneladas de peso hasta más allá de la atmósfera terrestre. En otras palabras, se debía idear un combustible que, al ser quemado, liberase tal cantidad de energía que permitiese al coloso escapar de la atracción terrestre.
Se gastaron millones en la investigación. Cientos de mezclas fueron probadas. Químicos de veinte países trabajaron juntos en una gesta que, como tantas otras, quedaría eclipsada por el tamaño del proyecto y el éxito que alcanzaría. Al final, la solución se mostró clara ante sus ojos.
El combustible elegido fue un refinado del queroseno, una forma extremadamente pura de petróleo. Y en combinación con este, el elemento clave, aquel que hizo realmente eficaz la combustión, el que permitió el despegue: el oxígeno líquido. Trescientos mil litros de oxígeno líquido.
A las 13.32 horas (GMT) del 16 de julio de 1969, los motores del Saturno V hacían ignición. La mezcla de queroseno y oxígeno en llamas, el despegue de la bestia, sacudió la tierra con tal intensidad que su temblor pudo sentirse a decenas de kilómetros a la redonda. Pocos segundos después, el cielo de aquel miércoles de julio fue cortado por una llama de centenares de metros de longitud y miles de grados de temperatura.
De esta forma fue como un equipo de ingenieros dirigidos por un alemán de cincuenta y siete años, exmiembro de las SS, segundo hijo de una familia de barones del derrotado Imperio alemán, puso al hombre donde antes tan solo había podido soñar con estar.
EN LA MEZCLA ESTABA LA CLAVE
Usar oxígeno líquido como combustible. No parece a priori una idea demasiado ortodoxa, y de hecho a pocos se les ocurriría citar este compuesto en la lista de los combustibles más comunes. Pero lo cierto es que, de una forma u otra, la mezcla de oxígeno y queroseno viene usándose desde los años cincuenta en la aeronáutica espacial. Los primeros satélites artificiales fueron elevados allá por los cincuenta con la ayuda de oxígeno líquido, las Soyuz rusas que a principios del siglo XXI pusieron en órbita los satélites de posicionamiento Galileo (el GPS europeo) se impulsaron con oxígeno líquido e, incluso hoy en día, la empresa de transporte espacial de Elon Musk (SpaceX) usa este compuesto en sus Falcon.
Pero ¿por qué oxígeno líquido? ¿Qué hace que este compuesto sea tan especial?
Está claro por qué usamos el queroseno: es de este de donde extraemos la energía. Este compuesto almacena una gran cantidad de energía contenida en cada una de sus moléculas, que funcionan como diminutos depósitos energéticos. Al romperlas, se libera todo el calor que concentran.
Pero entonces, ¿en qué punto participa el oxígeno? Lo cierto es que, pese a considerarse como uno de los combustibles usados, este compuesto no forma parte de lo que se quema, sino que, en cierto modo, es lo que quema. Expliquémonos.
Como se ha mencionado, el queroseno –como la gasolina, la nafta o el gas natural– es en realidad una mezcla de moléculas de longitud variable. Cada una de estas moléculas se puede entender como una cadena de átomos unidos entre sí mediante enlaces. Pero lo interesante es que cada uno de estos enlaces funciona a modo de un minúsculo depósito de energía, y en caso de que el enlace se rompa, la energía es liberada. La conclusión es evidente: cuanto mayor sea la longitud de la cadena de átomos que forme la molécula de combustible, más energía contendrá en su interior.
Cuando quemamos queroseno en los propulsores espaciales, gasolina en nuestro coche o gas natural en nuestras cocinas lo que en realidad estamos haciendo es romper estas moléculas. Y al despedazarlas, la energía que guardaban se libera en forma de calor. En otras palabras, el fuego que vemos en los fogones no es más que el producto de romper millones de moléculas al mismo tiempo, de partir los enlaces que las constituyen.
Y ¿qué usamos para romper estos enlaces? Efectivamente, el oxígeno. Este es el proceso que llamamos habitualmente combustión, o quema, aunque en jerga química se le conoce como oxidación (no nos juzguen, hay demasiadas reacciones que nombrar y la imaginación llega donde llega).
En definitiva, el oxígeno no es más que la herramienta que usamos para partir las moléculas.
Al cocinar, el oxígeno que hay en el aire nos basta y nos sobra para hacer arder el gas natural; al fin y al cabo, una cuarta parte de nuestra atmósfera está formada por este compuesto. Pero cuando queremos elevar una nave espacial la historia cambia. En este caso necesitamos quemar una cantidad tan elevada de combustible en un intervalo de tiempo tan reducido que con el oxígeno que nos proporciona la atmósfera no es suficiente; necesitamos un flujo de este mucho mayor. Y por ello es necesario tener un tanque con 300.000 litros de oxígeno líquido, un gas condensado a alrededor de 200 grados bajo cero.
La combustión a gran escala de queroseno con oxígeno líquido que llevó al hombre a la Luna en realidad se diferencia bien poco, desde el punto de vista químico, de la quema de carbón que posibilitaba el movimiento de las locomotoras de vapor o, incluso, de las fogatas que mantenían con vida al Homo sapiens primitivo en las cuevas de Cromañón, en el suroeste francés.
Es más, la diferencia es mínima incluso cuando lo comparamos con la forma en que nosotros mismos extraemos la energía de los alimentos. También nosotros utilizamos el oxígeno, en el interior de minúsculos reactores situados dentro de cada célula, denominados mitocondrias, para oxidar (o quemar) los azúcares.
De esta forma es como obtenemos la energía necesaria para llevar a cabo la mayoría de los procesos biológicos. Es por ello, de hecho, por lo que respiramos: para introducir oxígeno en nuestro organismo y continuar con la obtención de energía. La oxidación, en definitiva, es una reacción de lo más corriente.
En estos cuatro ejemplos usamos el oxígeno para romper la materia orgánica y obtener así la energía necesaria, bien sea para elevar una nave de 3.000 toneladas, bien para que un tren pueda transportar mineral de hierro de la mina a la siderurgia o bien, simplemente, para levantar una pierna. Y ello tan solo es posible por una característica fundamental de este compuesto: su enorme –y potencial– reactividad, su inmenso poder para destruir todo lo orgánico, la materia viva.
Espera un segundo –podría saltar alguien–, ¿cómo va a ser eso posible? ¿«Enorme reactividad del oxígeno»? ¿Pero no acabas de decir que la cuarta parte de nuestra propia atmósfera es oxígeno? ¡Nosotros mismos estamos nadando en oxígeno! ¿Si fuese tan reactivo no deberíamos estar en llamas ahora mismo?
Bien, eso sería así si no fuese por la segunda característica que, en combinación con la primera, hace único al oxígeno: su estabilidad. Su enorme –y bendita– estabilidad. Con un ejemplo se entenderá mejor.