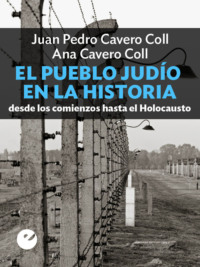Kitabı oku: «El pueblo judío en la historia», sayfa 8
La comunidad judía de Egipto era numerosa. Algún autor se ha atrevido a calcularla en cerca del millón de personas, cifra sin duda excesiva pero reveladora de su influencia, gracias también a su holgada posición económica y buen nivel cultural. Tal situación despertó los celos de la comunidad de origen grecomacedonio residente allí. Finalmente, los conflictos que estallaron en Alejandría agudizaron en Calígula (37-41) su animadversión a los judíos. Tratando de sojuzgarlos ordenó colocar una estatua de Zeus en el templo de Jerusalén, donde pretendió presentarse para proclamar su propia divinidad y emplazar su efigie. No pudo hacerlo, por ser asesinado en una conspiración romana.
Sin llegar a los extremos de su predecesor, Claudio (41-54) no tardó en prohibir la reunión de los judíos de Roma, aunque parece que estaba permitida la asistencia a las sinagogas. Según el historiador hispano Orosio, que escribió más de tres siglos después a los hechos, el emperador ordenó en el 49 expulsar de Italia a todos los judíos. A pesar de su empeño esta disposición no debió de tener completa efectividad, como tampoco la tuvo su deseo pacificar las relaciones entre judíos y no judíos alejandrinos, tras conminar a unos y otros (41) con diversas medidas. Pero la crisis más grave estalló en tiempos de Nerón (54-68) al nombrarse prefecto de Egipto a Tiberio Julio Alejandro, sobrino de un judío renegado. La rebelión de los judíos alejandrinos (66) se reprimió con brutalidad: más de cincuenta mil murieron y su barrio fue incendiado.
La administración de Judea, integrada en la provincia de Siria, estaba bien organizada. Sus primeros procuradores fijaron su residencia en la ciudad costera de Cesarea. Del orden en Jerusalén, adonde los mandatarios acudían en las fiestas judías principales, se encargaba un destacamento de soldados. Diversas guarniciones se repartían por las restantes ciudades y por otras zonas, controlándose así toda la región. Solían recaudar impuestos los publicani, nativos que adquirían ese derecho pagando una cantidad anual que, para no incurrir en pérdidas, debían al menos igualar. Ciertamente, la carga fiscal era grande. Sin embargo, las autoridades romanas mostraron habilidad política manteniendo las jurisdicciones religiosa y civil del Sanedrín, así como el oficio de Sumo Sacerdote, despojados, eso sí, de la posibilidad legal de sentenciar a muerte.
Aún así, en Judea y Galilea no faltaron problemas entre romanos y judíos. La política imperial de concesiones nunca satisfizo a un pueblo tan ávido por su independencia como empeñado en preservar su monoteísmo religioso, con los ritos y tradiciones que le acompañaban. A diario, la mayoría judía experimentaba la humillación de someterse a intereses ajenos. Y entre el pueblo pronto se alzó la voz de los zelotas, dispuestos a lograr la independencia política a cualquier precio. Los errores y abusos de muchos procuradores explican la deriva violenta de la sociedad judía y el crecimiento de los zelotas que, según el arqueólogo Werner Keller, acabaron levantándose contra los ocupantes extranjeros «para la libertad de la fe, para la libertad del pueblo y para la libertad del país». Las consecuencias fueron desastrosas, porque la Roma imperial se encontraba todavía en pleno apogeo.
La situación se volvió insostenible con el procurador Gesio Floro (64-66), acostumbrado a abusar del poder y a subir los impuestos. Algunos de los griegos que vivían en la urbe costera de Cesárea pensaron que sus atropellos a la comunidad israelita podían quedar impunes, produciéndose maltratos. La decisión de Floro de apresar a los judíos que, tras huir de la ciudad, pidieron su protección, exacerbó los ánimos. La indignación aumentó al conocerse que el procurador había solicitado dinero del templo, petición denegada que suscitó gran rechazo popular hacia el propio Floro. Éste permitió a sus legionarios asaltar las casas de los más pudientes y consintió una gran matanza. Cuando llamó a nuevos soldados para apoderarse del templo estalló la sublevación popular, que acabó convirtiéndose en una guerra contra Roma (66-74).
La revuelta iniciada en Jerusalén pronto se extendió al resto de Judea y a otras zonas. De inmediato el territorio se dividió en áreas para defenderse mejor de los ataques romanos. La responsabilidad máxima de proteger Galilea recayó en el futuro historiador Flavio Josefo. Pero el refuerzo de murallas y fortificaciones, así como la formación de ejércitos entrenados en el manejo de las armas, sólo sirvieron para alargar varios años el conflicto.
Al inicial fracaso del gobernador de Siria, Cestio Galo, al frente de tropas romanas y huestes auxiliares de reyes vasallos sucedió el avance del ejército de Vespasiano que, ayudado por su hijo Tito, conquistó sin grandes dificultades Gaulanítide, Galilea y Perea. Mientras, a fines del 67 estalló en Jerusalén una revuelta interna entre las autoridades y los zelotas que debilitó aún más la precaria situación de la ciudad.
Entretanto, en Roma se sucedieron con rapidez los cambios de poder: en junio del 68 murió Nerón, a quien siguió Galba, asesinado en enero del 69. Igual suerte corrió en diciembre de ese año su sucesor Vitelio, que hubo de enfrentarse a los partidarios del general Vespasiano, proclamado emperador en Egipto en julio del 69 y reconocido como tal por las legiones de Siria. Con él comenzó la dinastía de los Flavios (hasta el año 96). El triunfo en Roma de la causa de Vespasiano hizo que este delegara en su hijo Tito la estrategia para terminar, de una vez por todas, con lo que consideraba pura insolencia judía.
Las legiones romanas consiguieron finalmente entrar en Jerusalén en verano del 70. El templo, a pesar del deseo de Tito de salvarlo, fue incendiado por sus propias tropas. Sólo subsistió el muro occidental. La ciudad quedó arrasada, los soldados imperiales asesinaron a decenas de miles de judíos de todas las edades y apresaron a unos cien mil, que usaron después como esclavos o murieron víctimas de los crueles espectáculos romanos. Otros muchos supervivientes fueron dispersados.
Desaparecieron el Sanedrín y el cargo de Sumo Sacerdote. Masada, último reducto de la resistencia, cayó en el 74. Varios años y más de 50.000 soldados habían necesitado los romanos para solucionar temporalmente los problemas en Judea. Para conmemorar la victoria, a la entrada del Foro de Roma se levantó un Arco de Triunfo en cuyo intradós un relieve aún conservado representa el traslado del Candelabro de los Siete Brazos desde Jerusalén a Roma, como botín de guerra.
De esta manera el imperio dejaba claro ante todos, para evitar posibles dudas y problemas con territorios dependientes y poderes extranjeros, que seguía «mereciendo» admiración y respeto o, cuando menos, temor. Dicha reacción fue compartida por muchos observantes de la ley mosaica y muchos de los primeros cristianos. Eran estos un grupo cada vez mayor de judíos y gentiles convencidos de que en Jesús, humilde artesano criado en Nazaret que predicó un nuevo mensaje, se unían la naturaleza humana del Mesías anhelado por Israel y la naturaleza divina del único Dios verdadero.
El cristianismo comienza su expansión
La principal fuente para conocer los primeros tiempos de extensión de la Iglesia es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Considerada por la mayoría de los especialistas una obra histórica y atribuida fiablemente a Lucas el Evangelista por la tradición cristiana y por las investigaciones históricas y filológicas más recientes, buena parte de los expertos actuales fechan los Hechos de los Apóstoles en la década de los ochenta del siglo I de nuestra era.
Tras un prólogo que describe la Ascensión de Jesús, el libro de los Hechos se divide en dos partes. La primera (capítulos 1 al 12) narra los comienzos de la comunidad cristiana: Pentecostés, proselitismo de Pedro en Jerusalén, primeras conversiones, modo de vida, incomprensiones iniciales y expansión a otras ciudades de Judea y Samaria desde Jerusalén. La segunda parte (capítulos 13 al 28) relata principalmente las incidencias del apóstol Pablo en los viajes que, para difundir el mensaje de Jesús, emprende por el Mediterráneo oriental hasta su llegada a Roma. Eso suponía, en aquella época, la apertura del cristianismo a otros pueblos ya que, según el arqueólogo y biblista González Echegaray, «así como Jerusalén constituía en el evangelio el lugar de llegada, simbólico y a la vez real, aquí va a ser sustituido por una nueva ciudad, Roma. Jerusalén con su templo es el símbolo del judaísmo; Roma, como capital del Imperio, es el símbolo de la gentilidad.»
Entre las razones que explican la rápida expansión inicial del cristianismo destacan la prontitud y el ímpetu de sus creyentes en propagar sus convicciones. Pero también es cierto que la aceptación del cristianismo por miembros de la comunidad judía ―pues judíos fueron todos los primeros cristianos― hubiera sido muy difícil de no difundirse la existencia de manifestaciones extraordinarias que avalaban la veracidad de ese mensaje. El principal de esos testimonios fue que los propios discípulos de Jesús se declaraban testigos de la resurrección de su Maestro.
Y si no existían precedentes de una religión que declarara a su fundador Hijo único de Dios, más absurdo resultaba proclamar la divinidad de un ajusticiado que había muerto tras ser juzgado blasfemo por el Sanedrín y condenado por las autoridades romanas a la crucifixión, su castigo más ignominioso. También desde una perspectiva histórica, resulta especialmente complejo comprender la numerosa conversión de judíos al cristianismo de no haberse producido hechos extraordinarios o, al menos, la difusión de los mismos.
Gracias a esas conversiones de judíos pudo formarse una incipiente comunidad de cristianos o discípulos de Jesús, que algunos autores han llamado equivocadamente «sinagoga cristiana». A nuestro juicio, por el contrario, ya desde el principio las diferencias doctrinales entre ambos credos fueron lo suficientemente importantes ―a pesar de las tensiones judaizantes que efectivamente existieron en el seno de la Iglesia primitiva― para hablar de una nueva religión.
Sus fieles, por otra parte, respondieron de forma personal y libre a la predicación apostólica que, siguiendo el ejemplo de su fundador, respetó la voluntad de los oyentes. Para estos, el asentimiento al contenido de la fe cristiana no supuso tanto una ruptura con la religión centenaria del pueblo judío cuanto su culminación. Pero ¿qué debían creer esos judíos para ser cristianos? En otras palabras, ¿qué afirmaban en sus discursos los discípulos de Jesús y habían de aceptar quienes quisieran bautizarse?
El teólogo alemán Albert Ehrhard diferenció hace casi un siglo tres grupos de creencias imprescindibles para ser judío cristiano. El primero era ya conocido y compartido con la mayoría de los otros judíos, pues también formaba parte de la doctrina del judaísmo tradicional: unicidad de Dios, creación del mundo por el Ser Supremo, existencia de ángeles malos y buenos, naturaleza espiritual y corporal del ser humano, elección divina de Israel y de sus patriarcas, compromiso del pueblo judío con la ley de Moisés, juicio final y retribución después de la muerte conforme a las obras realizadas en esta vida.
Junto con lo anterior, ser cristiano exigía también aceptar una serie de instrucciones de Jesús que implicaban planteamientos sobre el pasado, propósitos para el presente y proyectos de futuro. Todas pueden condensarse en cinco puntos:
1 Denuncia de la soberbia, hipocresía, vanidad y codicia de la mayoría de los escribas y fariseos, a quienes Jesús acusa de erigirse en guías ciegos del pueblo que ni entrarán en el Reino de Dios, ni dejan entrar en él.
2 Reducción de la ley mosaica a dos leyes principales, el amor a Dios y el amor al prójimo.
3 Rechazo de la idea del Reino de Dios que estaba extendida entre muchos escribas y fariseos, deformada por intereses políticos nacionalistas y por perspectivas materiales. Jesús predicó un Reino de Dios universal, ético-religioso, sólo alcanzable por un camino de humildad que exige practicar la infancia espiritual: hacerse niño y abandonarse en Dios.
4 Sustitución del temor servil a Dios por el trato de amor filial, acorde con la condición humana de hijos de Dios.
5 Unidad de religión y de moral, procurando vivir con auténtico espíritu de servicio a Dios y al prójimo. Tanto en las obras interiores como en las exteriores hay que buscar el cumplimiento de la voluntad divina y no la autosuficiencia o el aplauso de los demás.
El último elenco de enseñanzas de los Apóstoles a los cristianos hebreos se refería a la vida de Jesús y a sus afirmaciones sobre sí mismo: se dice del fundador del cristianismo que es descendiente de Adán y por tanto hombre y que forma parte del pueblo de Israel; que fue concebido por obra del Espíritu Santo en las entrañas de una virgen judía, circuncidado y que pasó la mayor parte de su vida trabajando en Nazaret.
Los textos evangélicos, que expresan el contenido de la fe de la primitiva comunidad cristiana, sostienen que Jesús empezó su vida pública haciéndose bautizar por su primo Juan, a quien Dios Padre reveló la divinidad del bautizado y manifestó el Espíritu Santo con forma física. Tras cuarenta días retirado en el desierto para orar, ayunar y superar las tentaciones del diablo, Jesús es mostrado en los Evangelios llamando a los primeros discípulos y anunciando el Reino de Dios, acompañando con milagros esta predicación.
En cuanto a las afirmaciones de Jesús sobre su propia persona, destacan su autoproclamación como «Hijo del Hombre» e «Hijo de Dios», que le llevaron a una muerte de cruz aceptada libremente para librarnos de la esclavitud del pecado. Años después, refiriéndose a Jesús, su discípulo Juan afirmará que «la Palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros», y el apóstol Pablo que en Jesús «reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente».
Tanto los Hechos de los Apóstoles, como las epístolas de Santiago y Judas ofrecen una visión de la comunidad judía cristiana que distingue a la Iglesia primitiva de otros grupos:
Mantiene la relación con el templo y con la ley con una intensidad diferente según la procedencia de los bautizados (es mayor en los antiguos fariseos), aunque no participa en los sacrificios que se hacen en el santuario.
Celebra funciones de culto propias (oración, bautismo y fracción del pan).
Gracias a la plenitud del Espíritu Santo, sus miembros irradian una paz, una alegría y un entusiasmo especialmente intensos que comparten los gentiles bautizados.
Vive en comunidad de bienes y practica la mutua ayuda material.
Su identificación con el Israel del fin de los tiempos consolidó en el grupo una gran esperanza escatológica.
La preocupación de la jerarquía judía por el rápido éxito del mensaje que difundían los Apóstoles de Jesús, entre el propio clero judío y en el resto del pueblo provocó la aparición de las primeras dificultades para la comunidad cristiana. La oposición del Sanedrín a la predicación apostólica fue constante y enérgica, aunque excepciones como la de Gamaliel testimonian que el rechazo no fue unánime. Una de las consecuencias iniciales de la hostilidad de miembros de la Sinagoga a la naciente Iglesia fue la lapidación de Esteban, primer mártir cristiano.
Entre otros, aprobaba el crimen Saúl, un judío que «hacía estragos en la Iglesia; entraba por las casas, se llevaba por la fuerza a hombres y mujeres, y los metía en la cárcel». No deja de ser sorprendente que el mismo Saúl que se regocijaba en perseguir cristianos llegara a ser uno de los grandes difusores de la nueva fe. Más asombroso quizá es que su conversión se debiera, según relatan los Hechos de los Apóstoles, a una vocación, esto es, una llamada específica de Dios. El propio Saúl, bautizado con el nombre de Pablo, detalló a los judíos de Jerusalén los hitos de su itinerario del judaísmo al cristianismo: animadversión a la nueva religión, conversión al mensaje de Cristo tras una intervención divina y dudas sobre una posible desconfianza de los seguidores de Jesús, a quienes poco antes había tratado de eliminar.
Pero no fue Pablo sino Pedro el primero que supo ―a través de un sueño, según su testimonio― que la predicación de Jesús, por ser de alcance universal, no debía limitarse a los judíos. En su visita a la casa del centurión Cornelio, gentil, Pedro explicó que interpretaba la visión que había tenido como un mensaje divino que le revelaba que «Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato.» Y allí mismo, mientras Pedro hablaba de Jesús, tuvo lugar el bautismo de los primeros gentiles en la nueva fe. Los Hechos de los Apóstoles describen el evento como un acontecimiento extraordinario. A su vuelta a Jerusalén, Pedro explicó a los cristianos hebreos su opinión sobre el bautismo de aquellos gentiles.
El año 49 tuvo lugar en Jerusalén una reunión especialmente importante para el futuro de la Iglesia, por entonces una pequeña comunidad de judíos fieles a las enseñanzas de Jesús. Por analogía con las que se celebraron después se la considera el primer concilio eclesiástico. Aceptada la universalidad del cristianismo, se trataba ahora de decidir si los gentiles bautizados debían estar sujetos a la ley de Moisés, circuncisión incluida. ¿Podían perdurar los ritos antiguos en la nueva ley? La decisión que tomara la Asamblea iba a tener gran trascendencia histórica. Después de «una larga discusión» fue Pedro quien tomó la palabra:
«Hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la Buena Nueva y creyeran. Y Dios, conocedor de los corazones, dio testimonio en su favor comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros; y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué, pues, ahora tentáis a Dios imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar? Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos.»
Contaron después Bernabé y Pablo la acción que, por medio de ellos, Dios había hecho entre los gentiles. A continuación Santiago reconoció el derecho de estos al bautismo pero también pidió que se sometieran a ciertas normas sobre alimentos, vigentes desde los tiempos de Moisés. Alcanzado por fin el acuerdo sobre las relaciones entre la ley de Moisés y la ley de Jesús, los Apóstoles proclamaron la independencia de la Iglesia respecto de la Sinagoga y así lo hicieron saber por escrito a los gentiles bautizados de las distintas comunidades cristianas:
«Los apóstoles y los presbíteros hermanos, saludan a los hermanos venidos de la gentilidad que están en Antioquia, en Siria y en Cilicia. Habiendo sabido que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, os han perturbado con sus palabras, trastornando vuestros ánimos, hemos decidido de común acuerdo elegir algunos hombres y enviarlos a vosotros, juntamente con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos, pues, a Judas y Silas, quienes os expondrán esto mismo de viva voz: Que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que éstas indispensables: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la impureza. Haréis bien en guardaros de estas cosas. Adiós.»
El después llamado Concilio de Jerusalén revela la existencia de una jerarquía eclesiástica consolidada, y su decisión clarificó definitivamente la actitud que los cristianos de ascendencia hebrea debían adoptar hacia sus correligionarios procedentes de la gentilidad. De todos modos, las presiones de algunos judeocristianos hicieron difícil la aplicación inicial de estas disposiciones. A veces la ambigüedad de los primeros momentos se extendió a los propios Apóstoles. En una ocasión Pedro fue recriminado por Pablo por ceder ante los judeocristianos y no comer con los gentiles bautizados de Antioquía. E instigado por algunos judíos, Pablo consintió en circuncidar a Timoteo, cristiano de madre judía, antes de llevarle en su segundo viaje de catequesis. Más tarde, vuelto a Jerusalén después de su tercer viaje misional, Pablo aceptó una propuesta que le hizo Santiago para calmar la inquietud de los cristianos más aferrados a la ley.
Al margen de discrepancias y susceptibilidades la enseñanza de la fe, la catequesis, siguió siendo objetivo prioritario para los Apóstoles. Mientras para el judaísmo, según los historiadores Marcel Simon y André Benoit, «el universalismo no era sino un particularismo ampliado», la labor de difusión del mensaje de Jesús fue grandiosa en extensión e intensidad y rompió desde muy pronto los moldes de la religión mosaica. A pesar de la oposición de miembros de comunidades judías de la diáspora y de Jerusalén, y de las trabas o el sarcasmo de algunos paganos, la «Buena Nueva» se predicó en lugares distantes tanto entre los judíos (incluyendo al Sanedrín) como entre los gentiles (también en el Areópago de Atenas) procurando los catequistas adaptarse a quienes les escuchaban.
Tras predicar a muchos y bautizar a los que se convertían se organizaban comunidades cristianas parecidas a la de Jerusalén, integradas por conversos judíos y gentiles. A través de la ordenación, realizada por imposición de las manos de los Apóstoles, se nombraban diáconos y presbíteros. Los primeros se dedicaban fundamentalmente a tareas materiales y asistenciales; los segundos a labores espirituales y litúrgicas, encargándose de forma más específica de enseñar y curar las almas que se les encomendaban. Las circunstancias históricas favorecieron que, sobre todo en las comunidades de la diáspora, acabaran mezclándose los cristianos hebreos y los de procedencia gentil, conforme fueron calando en unos y en otros las enseñanzas apostólicas, especialmente las de Pablo.
La labor catequética de todos los Apóstoles y, particularmente, la misión de Pedro y de Pablo alcanzaron gran amplitud e intensidad. Ciertamente, en el extenso territorio del Imperio romano las calzadas eran buenas e intenso el tráfico marítimo. Pero grandes fueron las dificultades y persecuciones que los discípulos de Jesús, y en concreto Pedro y Pablo, tuvieron que padecer por su afán proselitista. Uno y otro murieron en Roma sufriendo el martirio dejando un fecundo ejemplo que alentó a los cristianos ante los difíciles tiempos que les esperaban.
Si la muerte de ambos Apóstoles pudo suponer un peligro de judaización del cristianismo primitivo, este riesgo desapareció tras la represión romana de la insurrección judía del 70. La destrucción por las legiones del templo de Jerusalén tuvo entre otras consecuencias la progresiva desaparición de la presión judaizante a los bautizados procedentes de la gentilidad. Además, algunos hebreos acabaron separándose de la doctrina cristiana: así ocurrió con los ebionitas o nazarenos, que negaron la divinidad de Jesús, o con los que se unieron a grupos gnósticos. La iglesia de Jerusalén, formada principalmente por judíos, hubo de trasladarse a la ciudad transjordana de Pella y sólo unos cuantos regresaron a su lugar de origen años después. El cronista Eusebio, que relata el martirio de Simeón (hacia el 107), sucesor de Santiago como cabeza de esa iglesia, menciona también los nombres de otros catorce obispos judíos que la gobernaron hasta que Jerusalén fue arrasada por orden del emperador Adriano tras la revuelta de Simón Bar Kojba (135).
En Aelia Capitolina, la nueva ciudad que se construyó, se prohibió bajo pena de muerte la presencia de circuncidados. Por este motivo se piensa que sólo vivieron en ella cristianos helenistas. En cualquier caso, la mayoría de los cristianos de procedencia judía marcharon al este y al oeste en busca de nuevos lugares. Gracias probablemente al comercio y a las migraciones el cristianismo se extendió por África del norte, implantándose a mediados del siglo II entre algunos miembros de la comunidad judía de Cartago, urbe cosmopolita donde concurrían gentes de todo el Mediterráneo. En la otra dirección, al oriente del Jordán y en Siria, subsistió hasta el siglo IV una comunidad de cristianos hebreos de la que tenemos pocas referencias.
Uno de los documentos fundamentales de la primitiva Iglesia es la Didaché, probablemente realizada por alguien procedente del judaísmo y fechada por los especialistas entre mediados de los siglos I y II. Este escrito no canónico, que recoge instrucciones y formas de organización de los fieles de la nueva religión, está considerado ―en palabras del teólogo español Daniel Ruiz Bueno― el «primer esbozo de ordenación eclesiástica» y transmite la nueva fuerza que los cristianos necesitaron para soportar las pruebas que estaban por llegar. Con mayor o menor hondura, todos estaban convencidos de que esa energía les llegaba de Dios a través de Jesucristo, Mesías de Israel. Para esos cristianos ―judíos y gentiles― Dios había abierto un nuevo camino y los tiempos del Yahvé del judaísmo habían quedado definitivamente atrás.
Otra dispersión
Historiadores y hebraístas han dado cifras muy distintas de la población judía a principios del siglo I de nuestra era: Adolf Harnack afirma que los judíos se acercaban a los cuatro millones y medio; Daniel Juster, menos preciso, opina que eran más de cinco y menos de siete millones; Abba Eban piensa que los judíos que habitaban tierras dominadas por los romanos ascendían a siete millones, mientras Salo Baron sostiene que alcanzaban los ocho millones. A mediados del siglo I, según Nicholas de Lange, los judíos superaban los seis millones y medio de personas.
Sean los que fueren, dos hechos de entonces siguen sorprendiendo por su continuidad histórica: en primer lugar el esfuerzo constante de los judíos por conservar su identidad y guardarse de las costumbres contrarias al pacto con Yahvé; en segundo lugar la gran dispersión de sus comunidades, algunas muy alejadas de otras pero todas fácilmente identificables. ¿Había en la península Ibérica por esta época un grupo suficiente de judíos para poder hablar ya de una presencia estable? Parece ser que sí.
“Sefarad” es un término hebreo aparece en las Sagradas Escrituras (Abdías 1, 20: «Los cautivos ahora en espera, los hijos de Israel, ocuparán Canán hasta Sarepta; y los cautivos de Jerusalén, que están en Sefarad, ocuparán las ciudades del mediodía»). Según algunos historiadores aún no podemos determinar con seguridad a qué lugar correspondía Sefarad; otros, sin embargo, piensan que el nombre del texto bíblico es la traducción al hebreo de Sardes, ciudad helénica situada al oeste de Asia Menor, donde una comunidad israelita vivió desterrada por los persas.
En el siglo I d.C. el escritor judío Jonatán ben Uziel, comentando los textos sagrados, atribuyó quizá erróneamente el nombre de “Sefarad” a la península Ibérica, consiguiendo que se popularizase. Para varios investigadores el mero hecho de que se produjera este posible error prueba que ya había en la península Ibérica un núcleo estable de judíos. La identificación de Sefarad con la Hispania romana se repitió de nuevo en la Peshitta, primera traducción de la Biblia al siríaco (siglo II d.C.). Con el tiempo se generalizó el término “Sefarad” para designar a la península Ibérica y, a partir del siglo VIII, se empleó ya de forma habitual.
De momento, interesa seguir el curso de los hechos más relevantes. Para ello hemos de volver a aquellos tiempos difíciles en los que parecía que los judíos iban a perder el pulso frente a las autoridades de Roma. Tras la derrota frente a Tito, Judea ―como siguió llamándose la provincia después de la guerra― dejó de depender de Siria y pasó a ser administrada por gobernadores que cambiaron varias veces de rango.
Una de las secuelas inmediatas del conflicto fue la orden de Vespasiano de aplicar el fiscus iudaicus (70). El emperador siguió permitiendo la «peculiaridad» religiosa de los judíos y, por tanto, continuó tolerándose el rechazo hebreo al culto oficial del imperio; pero el impuesto voluntario antes destinado al mantenimiento del templo de Jerusalén iba a emplearse en adelante en sostener el templo de Júpiter Capitolino, decisión absurda y humillante para la gran mayoría de judíos. Más grave aún fue la pérdida efectiva de cualquier control judío sobre su hogar nacional. Judea fue declarada propiedad de los emperadores y parte de su tierra se dio a soldados romanos o se vendió a no judíos, reservándose sólo una pequeña zona para los antiguos habitantes que quedaron.
Con tales disposiciones la Roma imperial consiguió que el judaísmo fuera, una vez más, el mayor nexo de unión de un pueblo despojado de su patria. La religión, de todos modos, conoció novedades significativas. Tras la destrucción del templo y la disolución del Sanedrín (70) cambió la relación pública entre el pueblo y Yahvé. ¿Se mantuvo lo esencial? La pregunta tiene una respuesta difícil. Podría contestarse diciendo que «en parte sí y en parte no». Desde ese momento desapareció el culto sacrificial y, con ello el sacerdocio. La misma suerte corrió el partido político-religioso de los saduceos. Cualquier tributo destinado a sostener el templo y mantener otros servicios religiosos carecía ya de sentido. Si antes de la rebelión Jerusalén era, en palabras del historiador israelí Menahem Stern, «la grapa que mantenía unida a la población judía de Palestina y foco de atracción para los peregrinos judíos de la diáspora, para conversos y para gentiles piadosos», a partir de entonces esa amada ciudad se convertía en anhelo espiritual.
¿Y cómo organizar sin templo el culto público a Yahvé? La solución adoptada fue centralizar el servicio religioso en las sinagogas, como ya hacían las comunidades judías de la diáspora. El cambio fue de tal trascendencia que, como se ha dicho, la religión israelita, que tenía su centro en el templo, se convirtió en religión judía, con las sinagogas como nuevo centro. La práctica religiosa y las cuestiones doctrinales, en efecto, perdieron su componente clerical y pasaron a estar controladas por fariseos y rabinos, esto es, por maestros y no sacerdotes. Además el judaísmo se socializó, en el sentido de hacerse más dependiente de las reuniones de las sinagogas.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.