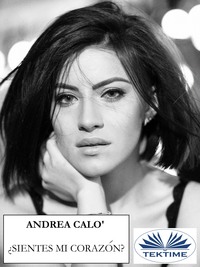Kitabı oku: «¿Sientes Mi Corazón?», sayfa 3
–Antes de dejar su antiguo hogar o en los años sucesivos, ¿se mantuvo en contacto con él?
–No —respondí. Me arrepentí y, luego, me corregí de inmediato—. Mejor dicho sí, pero ocasionalmente.
–¿No sentían el deseo de encontrarse, de hablar, de contarse cómo transcurrían vuestras jornadas?
–¿Pero usted es policía o psicólogo? —exclamé.
Mi nivel de paciencia había sido superado profundamente desde hacía rato; y un río más ancho que sus propios márgenes no puede seguir conteniendo el agua y haciéndola correr a lo largo de su recorrido sin derramarla y sembrar muerte y destrucción.
–Ambos, en efecto. Le ruego, Melanie, responda a mis preguntas. Serán de ayuda para cerrar el caso. Confío en su colaboración y me doy perfectamente cuenta del momento difícil que usted está viviendo.
No había comprendido nada en absoluto. Me resigné, como siempre, y respondí a sus preguntas con distancia, como si realmente no me importara nada de nada.
–A partir del día en que dejé esa casa, no tuve nada más para compartir con mi padre. Tomé las riendas de mi vida, mis cosas y me fui. Encontré este pequeño apartamento donde vivo ahora y un trabajo como enfermera en el hospital. Comencé a tener una vida independiente, todo parecía ir bien. Mi padre, por su parte, pudo retomar su vida, sin tener más una hija a la que mantener. Nunca nos buscamos, ni siquiera cuando vivía con él, jamás nos relacionamos. ¿Por qué motivo deberíamos haberlo hecho tras mi partida?
–Comprendo. Antes de dejar la casa, ¿percibió, alguna vez, algo en su padre que no estuviera bien o algún problema que pudiera tener con alguien por algún motivo?
–No, no que yo sepa, agente. No.
–Gracias, Melanie. Ahora querría hacerle unas preguntas sobre su madre, si no le disgusta.
En realidad, me disgustaba ¡y cuánto! No quería molestar, una vez más, a mi madre; ya había sido mortificada durante mucho tiempo a lo largo de su vida. Temí las preguntas que podría hacerme, pero igual acepté someterme a ese interrogatorio.
–Su madre, Jane, se quitó la vida en 1951. En las actas figura que fue precisamente usted la que encontró el cuerpo sin vida al volver de la universidad. ¿Fue así?
–Sí, fue así. Mi madre me entregó el manojo de llaves de casa por primera vez esa misma mañana.
–Por consiguiente, queda claro que su madre había premeditado su accionar, no se trató de un simple impulso del momento.
–Sí. Creo que sí…
¡Respuesta equivocada, Melanie!
–De acuerdo. ¿Podría hablarme de la relación que había entre usted y su madre, y entre su madre y su padre, por favor?
Jaque mate al rey. La reina había sido derrotada. No respiré, traté de encerrarme en mi caparazón buscando la vía de acceso más rápida. Pero el caparazón había permanecido abierto y el hombre me veía, me seguía, me aferraba y me tiraba hacia afuera. Todo el tiempo: no tenía escapatoria. Mentir, mejor seguir mintiendo.
–Mi madre estaba enferma. No era mala, ¡todo lo contrario! Pero era débil, y su mente, a menudo, la abandonaba. Solía escucharla llorar por las noches, pero yo era muy pequeña para poder ayudarla.
–Comprendo. De las actas surge que se oía gritar a su padre con frecuencia y que solía regresar al hogar, entrada la noche, completamente borracho. ¿Es así?
–Sí, alguna vez sucedió.
–Alguna vez sucedió, de acuerdo. Esto, según su parecer, ¿podría haber influido en el gesto extremo que tuvo su madre?
–No lo sé. Era muy pequeña, ya se lo he dicho.
–Melanie, cuando su madre murió usted tenía veintidós años, no era pequeña.
Se equivocaba. El alma de mi madre ya había muerto desde hacía muchos años, lo que quedaba de ella y lo que yo había hallado, frío e inmóvil, inmerso en su sangre, era solo el envase de su fantasma.
–Agente, estoy muy cansada ahora —contesté tratando de huir por la única vía de escape que me quedaba.
–Comprendo, Melanie, comprendo. Le pido que me responda una última pregunta, por favor. ¿Cómo siguió la relación entre su padre y usted después de la muerte de su madre, antes de que usted abandonara la casa?
¡En la cama, a golpes limpios en el corazón de la noche! He aquí como había continuado nuestra relación. Los animales que iban camino al matadero recibían más respeto de lo que yo jamás había recibido, porque a los animales, al final, se los mataba y se los comía, por lo tanto, desaparecían. Yo, en cambio, seguía viva, herida por dentro y por fuera, obligada, cada mañana, a pararme ante el espejo para detectar las nuevas señales que habían dejado las palizas, esas que se añadían a mi singular colección. Una última mentira, una más, la última. O quizás no.
–Mi padre cambió después de ese día. Se volvió completamente ausente. Se sentía incapaz de acompañarme porque pensaba que había fallado por completo en el intento de salvar a su mujer. Me lo confesó una noche, mientras lloraba.
–Explíquese mejor.
–Lo que dicen las actas es cierto. A menudo, mi padre volvía tarde por la noche y, la mayoría de las veces, había bebido mucho. Gritaba contra mi madre, desahogaba con ella toda su rabia por no poder ayudarla, por no poder amarla como hubiera debido o querido hacer. Los gritos resonaban en la casa e, incluso, se escuchaban desde afuera; los vecinos siempre me miraban de un modo extraño a la mañana siguiente, como compadeciéndose, como si sintieran piedad por mí. Cuando mi madre murió, mi padre firmó su rendición. Quizás, en cierto sentido, también él murió ese día junto a ella. Se alejó completamente de mí, pasaba días enteros leyendo, sentado en el salón.
«Y pensando en cómo me violentaría nuevamente esa noche», pensé, pero me aseguré de no decirlo.
–Entonces usted, sintiéndose abandonada, decidió dejar su casa y armar su vida.
–Sí, así es, agente.
Por primera vez me sentía a flote.
–Gracias, Melanie. Me disculpo por todas las preguntas inoportunas que le he hecho en un momento como este, pero como usted podrá imaginar, eran necesarias. Ahora el cuadro está más completo.
Me miró con afecto y yo le respondí de igual forma. Un afecto, el mío, mezclado con frustración. Escondía mi rostro, manchado de mentiras, entre las arrugas de mi cobardía, allí donde todavía había quedado un poco de espacio para sumergirse completamente y desaparecer de la vista. Había traicionado a mi madre, una vez más. Como ese día en que, protegida por la oscuridad de una noche sin luna ni estrellas, había permanecido quieta, detrás de la puerta de la guarida, mientras observaba cómo el ogro desmembraba a su presa. Como el día en que salí de casa, orgullosa, con las llaves en la mano por primera vez, desinteresándome de todo, principalmente, del motivo que había impulsado a mi madre a dármelas. Como todos los días en los que había querido decirle que la amaba, pero no lo había hecho.
–Debería venir a la comisaría para completar el expediente y firmar el deceso, luego se le solicitará identificar el cadáver, así como el resto de las cosas necesarias para la sepultura.
–De acuerdo, iré mañana por la mañana.
Me sonrió y se fue. Permanecí de pie, quieta, con la puerta abierta; el aire, saturado de lluvia, me humedecía el rostro, confundiéndose con mis lágrimas. Su compañero encendió el motor de la patrulla, me miró y me saludó con la mano. Le respondí de la misma manera. El agente Parker abrió la puerta y, sin preocuparse por el agua que lo empapaba, se detuvo a mirarme y a saludarme. Me dijo algo que no escuché, un trueno lejano había tapado el sonido de su voz. Su mirada estaba distendida, por lo tanto, debió haberme dicho algo bonito. Asentí con la cabeza, me giré y entré a la casa cerrando la puerta tras de mí. La luz azul intermitente se había desvanecido y la casa había vuelto a ser la de antes, y yo con ella. Volví a la cocina. El plato que había calentado ya estaba frío. No tenía más hambre, no tenía más sed, no tenía ni siquiera aire en los pulmones. La garganta estaba ahogada por el llanto que había estado reprimiendo todo el tiempo. «¿Por qué llorar? ¿Y por quién?». No hallar una respuesta a esas preguntas derrumbó mis barreras, aniquiló con un rayo todas mis defensas. Era mi rendición incondicional, esa que mi corazón había esperado tanto.
El ogro estaba muerto y ya no podría hacerme más daño. Sí, finalmente, el ogro había muerto, asesinado por otro como él. Seguramente, habría ido a arder en el fuego del Infierno, jamás se habría reencontrado con mi madre porque ella, estaba segura, moraba en el Paraíso de los hombres. Ahora estaba completamente segura de ello. Muerto. Asesinado durante la única noche en la que no se había emborrachado. ¡Qué curioso! Quizás, porque esa noche el ogro había permanecido como un hombre simple, no había vestido su traje de audición, ese que lo volvía más fuerte y agresivo. Había cometido un grave error, una fatal ligereza. No debería haber bajado la guardia: cuando se elige el mal como camino de vida, se debe aprender a mirar alrededor, porque otro mal vendrá. Tal vez el hombre, cansado de actuar y agobiado por todo, había quemado su disfraz. Acaso quería matar él mismo al ogro para transformarse en héroe, desnudándose ante la multitud y parándose delante de sus enemigos para gritarles: «¿No me veis? ¡Aquí estoy! ¡Ánimo, blandengues! ¿Qué esperáis para matarme?». Acaso había querido experimentar el dolor que se siente cuando la piel es golpeada, cuando el metal desgarra la carne y penetra en el cuerpo. Quizás había querido comprender qué se siente al ver salir la propia sangre de las venas, los sentidos que comienzan a fallar mientras los sonidos se alejan y todo se vuelve oscuridad, ante los ojos abiertos de par en par que miran el asfalto, cerca del estiércol dejado por un perro callejero unos minutos antes. Sí, quizás había sucedido precisamente así. Tiré la comida en el cubo de la basura y me fui a dormir. Esa noche, tuve un sueño bonito, pero no lo recuerdo.
Al día siguiente, cumplí con las obligaciones que tenía con ese hombre, mi padre, por última vez. Cuando me preguntaron si prefería darle sepultura o cremarlo, respondí sin dudar. Lo hice cremar, le di una muestra de lo que sufriría de aquí en adelante para toda la eternidad. Quise presenciar el macabro espectáculo: ver esa caja de madera entrar en el horno y salir hecha cenizas me provocó una siniestra excitación. No traicioné mis emociones, no derramé ni una lágrima. Forcé mis sentimientos, encerrándolos en un bloque de hielo, confiné mi corazón dentro de una celda frigorífica para la ocasión.
Volví a mi ciudad para tomar posesión de la casa y del poco dinero que había quedado, ese que no se había gastado en botellas de alcohol u otros vicios. Apoyé en el piso la urna con las cenizas, en un lugar escondido para que no pueda ser vista. Me detuve a escuchar los ruidos del silencio, a observar las huellas de las manos que habían quedado marcadas sobre el polvo depositado en los muebles sin limpiar. Escuchaba los gritos y los llantos de mi madre, esos que yo sofocaba en la noche cantando una canción, abrazada a mi peluche. Escuchaba los lamentos y los sollozos que había dejado el vendaval. Al mirar hacia el sofá donde solía sentarse mi padre, pude ver a un hombre solo, a un anciano despojado ya de su vida. En un ángulo, descubrí un bastón, lo imaginé agarrado con fuerza entre sus manos mientras caminaba, fatigado, en busca de alguien para golpear. Alguien que ya no estaba. Un hombre obligado a descargar su ira contra sí mismo, hasta el día de la rendición.
Sobre un estante encontré un portafolio, lo tomé y lo abrí. Contenía monedas sueltas y una foto de mi madre que me tenía en brazos. Sonreía feliz, y yo estaba con ella. Giré la foto y vi que tenía anotada una fecha. Era el día de mi cumpleaños, ese en el que había recibido el peluche de regalo. De ese día en adelante, algo cambió. El cuento de la familia feliz dejó lugar a la pesadilla de una existencia carente de futuro. Mis recuerdos, vagos y confusos, jamás me permitieron identificar ese momento, el incidente que cambió por siempre el curso de las cosas y de nuestra vida.
«¡Debe pasar mucho tiempo antes de que yo me convierta en fertilizante para las plantas!», gritaba, a menudo, mi padre en sus momentos de ira. Ese tiempo le había llegado, como les llega a todos. Había llegado el momento de que se convierta en eso que siempre había rechazado. Tomé la urna y rompí el sello. La abrí y derramé todo su contenido en una cubeta y le añadí agua. Mezclé todo con una chuchara, asqueada. Salí al jardín y vertí esa poción fangosa sobre las raíces de las plantas, curiosa por ver qué sucedería. Pero me quedé decepcionada, porque no ocurrió absolutamente nada.
Me quedé a dormir en la casa esa noche y, luego, una segunda y una tercera. Pero sin lograr cerrar los ojos. No podía quedarme más ahí adentro, no me pertenecía más. Puse la casa en venta y no tuve que esperar mucho tiempo para librarme de ella. La compró, a las pocas semanas, una familia de tres personas: padre, madre y una niña. Sin decir nada, deseé para ellos una vida mejor de la que yo había tenido allí. Cuando los saludé, entregué a la niña mi peluche.
–Ten pequeña, es para ti.
–¡Oh, qué bonito! ¡Mamá, papá, mirad lo que me ha regalado la señora! —gritó entusiasmada dirigiéndose a sus padres, quienes, felices, me sonrieron para agradecerme.
–Deseo que nunca necesites de él, pequeña, pero recuerda que, si alguna vez, algo malo llegara a sucederte, él siempre te protegerá, siempre cuidará de ti.
–¡De acuerdo!
La acaricié, los saludé y me fui.
3
El día que cerré la puerta a mis espaldas, me tomó desprevenida. Era una aficionada en la vida, un cúmulo animado de carne y huesos en fuga, en busca de algo no muy definido. Me faltaba dignidad. Mientras avanzaba a paso rápido, me obligué a no dar la vuelta por ninguna razón en el mundo, pensando que, finalmente, todo había acabado y que, desde ese momento en adelante, mi vida habría cambiado y habría nacido una nueva Melanie. Diez pasos, cien pasos, luego doscientos. Me giré, como si una mano invisible me hubiera agarrado por la espalda a traición. Volví a mirar la casa. El farol de la fachada se mecía impulsado por el viento, su movimiento me hipnotizaba. Volví en mí y lloré. Me rendí, volví a darme vuelta y, finalmente, seguí mi camino. El llanto había vencido al miedo; a lo mejor, aquello que se decía no era tan cierto. O tal vez sí.
Mi vagón de segunda clase no estaba lleno. Solo había una muchacha y un anciano para hacerme compañía. El hombre leía tranquilo su copia del Daily Telegraph, mientras la joven alternaba su mirada entre la ventanilla y mi rostro, tratando de comprender cuál de las dos imágenes lograba asombrarla más, cuál resultaba el mejor panorama, el más divertido para engañar al tiempo. Mascaba un chicle con insistencia, con el rostro hundido en el cuello alzado de su blusa blanca a cuadros rojos. Llevaba unos vaqueros muy ajustados para la época. Me parecieron bastante incómodos a primera vista, una de las pocas veces que la miré. Pero noté que a ella le quedaban bien: resaltaban su cuerpo casi perfecto.
Estaba dejando una vida que no reconocía más, milla tras milla, trataba de olvidar mi lugar de origen. Y, con mucho esfuerzo, lo estaba logrando o, al menos, así lo creía. No hubiera querido que ningún desconocido me haga recaer en mi pasado al pronunciar la estúpida pregunta de “¿Tú de dónde vienes?”, cuya respuesta, sin duda, no era de interés para nadie. No la miré más. Cerré los ojos y me sumergí, otra vez, en la densa bruma de mis pensamientos, perdida en una continuidad de imágenes que, involuntariamente, dibujaban expresiones en mi rostro. Esto la intrigó mucho y la llevó a elegir mi cara como espectáculo para mirar, porque todo lo que discurría por fuera de la ventanilla era solo un paisaje estático que ella ya había visto muchas veces durante su vida. Me lo confesó algunos meses después de nuestro primer encuentro en aquel vagón, cuando ya nos habíamos hecho buenas amigas.
Entró el revisor para pedirnos los billetes y eso me obligó a abrir los ojos. La miré y me miró. Comenzamos a hablar, pero de una manera diferente, sin un saludo ni una pregunta fuera de lugar ni nada por el estilo. Ella asumía ciertas cosas como si realmente me conociera de toda la vida. Mientras hablaba, seguía mascando el chicle como si nada. Yo nunca había logrado hacer dos cosas a la vez sin correr el riesgo de equivocarme, mientras que para ella parecía lo más natural del mundo.
–Pienso que eres una chica rara.
–¿Qué le hace pensar que soy rara?
Se detuvo un instante para reflexionar y luego retomó su discurso.
–Te quedas allí sola, callada, pensando quién sabe en qué. Al fin de cuentas, estamos en un tren.
–¿Y? ¿Acaso deberíamos ponernos a conversar, usted y yo, por el simple hecho de encontrarnos en un mismo tren?
Ella acusó el golpe y abandonó por un instante el juego, pero sin dejar de mirarme. No se había dado por vencida, solo me estaba estudiando para encarar su próximo asalto. Aparté la mirada de la suya y fingí mirar hacia afuera, aunque sin observar un lugar preciso. Cualquier punto, elegido al azar, hubiera sido perfecto con tal de no mirarla a los ojos.
–¿Qué miras?
–¿Perdón?
–Te he preguntado que qué miras por la ventanilla.
–Estoy mirando el campo.
–Estás mirando el campo, de acuerdo. ¿Pero qué ves?
–¡Si estoy mirando el campo, lo que veo es el campo!
–Lógico.
–Me resulta absurdo que lo pregunte, ¿no le parece?
–Ah, no sabría decirte. La mayoría de las veces, aquello que se ve no es precisamente lo que se está mirando. ¡O al menos así me sucede a mí!
Esta vez era ella la que había dado en el blanco, había asestado un golpe que me había herido profundamente. La miré derrotada y sin ganas de responder. Tal vez, mi huida no me serviría de nada: comprendí que, aun escapando a toda velocidad de mi pasado, reincidiría en un presente y un futuro hecho a su imagen y semejanza. Bajé la mirada y apoyé las manos entrelazadas sobre las piernas, añadiéndole un tono de resignación a mi derrota.
Permanecí a la espera de que mi adversario me infligiese el golpe de gracia para acabar conmigo, como hubiera hecho un gladiador en la arena después de haber obtenido el permiso para matar por parte de su emperador, para aplacar su sed de sangre. Pero esta vez, el emperador me indultó: el pulgar había quedado hacia arriba, la multitud no gritaba porque no había visto salir la sangre de mis miembros lacerados por el frío acero de la espada, cuyo contacto me hubiera detenido el corazón y me hubiera borrado definitivamente del mundo de los vivos. El gladiador, mi adversario, me había tendido la mano para ayudarme a levantar. Y yo, afortunada víctima de un cruel espectáculo para adultos, la aferré y me dejé salvar por ella, respirando y admirando, una vez más, lo bonita que era la luz del sol que resplandecía en el cielo azul y sin nubes. Ese día no llovería, mejor así.
–Me llamo Cindy.
–Melanie.
–Melanie, es un bonito nombre. ¿Puedo llamarte Mel?
–Puede. Llámeme como quiera.
–¿Estás segura de que no te molesta?
–No, no me molesta; de lo contrario, se lo diría.
–¡Tengo veinticinco años, Mel!
No respondí. No quería recordar cuántos años tenía yo en aquel momento.
–¿Sabes qué significa esto?
–No tengo idea. ¿Quizás significa que usted nació hace veinticinco años?
–¡Qué observación perspicaz, Mel! Pero es solo aritmética, nada tiene que ver con lo que quería decir. Me refería a que soy joven.
–Me siento feliz por usted, Cindy; yo, en cambio, soy más vieja, tengo treinta y cinco años.
Me sobresalté cuando comprendí que, sin intención, había manifestado un detalle de mi vida que no hubiera querido compartir con nadie. Le había dicho mi edad, poniendo en sus manos la caja que contenía mi existencia, incluso, aquella parte que, con tanto esfuerzo, había tratado de olvidar.
–Bien, somos casi coetáneas, entonces.
–Bueno, no me parece. Tenemos diez años de diferencia.
–¡No es para tanto! ¡Somos parte de la misma generación! ¡La de los Beatles, Elvis, vaqueros y blusas desabotonadas, brillantina en el pelo y Cadillac! ¿Has escuchado «A hard day’s night», la nueva canción de los Beatles?
–¡Sí, claro que la he escuchado! ¡Adoro a los Beatles! —confesé nuevamente sorprendida.
–¡Yo también los adoro! Y, además, son chicos muy guapos. ¡Dios mío, cómo me enloquecen! —afirmó antes de ponerse a cantar la melodía con buena entonación.
–¡Mel, vamos, tutéame! No te comeré, puedes estar tranquila.
Permanecí quieta pensando mucho tiempo, como si la elección de lo que debía hacer, aceptar o no su propuesta, fuese una cuestión de vida o muerte. Y, sin duda, esto habría sido algo insignificante para cualquier persona “normal”, una elección instintiva. Ese instinto que guía a los animales y que yo jamás había cultivado. Cindy me miró, aguardando una respuesta. Mi silencio y mi reticencia la habían descolocado un poco.
–De acuerdo.
Le sonreí, casi como queriendo premiarla por su paciencia, en respuesta a las mil preguntas que podrían haber invadido su mente en esos momentos. Tal vez, estaba esperando que me lo pidiera, que desmontase la caja fuerte en la cual me había encerrado yo sola, restituyéndome el oxígeno y, acaso, algún resto tembloroso de vida. Tal vez Cindy me veía como a una loca, como a una persona urgida de auxilio. En ese caso, habría tenido razón.
–¿A dónde vas?
Pregunta inoportuna y de difícil respuesta para mí. A pesar de eso, ya estaba implicada. Una nueva confesión de mi parte no habría tergiversado aún más la imagen que se había hecho de mí. Seguramente, no habría modificado la ruta de mi destino. Sin embargo, conservé cierta cautela al responder.
–Voy a Cleveland.
–¡A Cleveland! ¡Pero es fantástico! ¡Yo soy de Cleveland, estoy regresando a mi casa!
Me sentí arrollada por una apisonadora, por una de esas máquinas infernales usadas para aplastar el asfalto de las calles y para hacer que el alquitrán quede liso y fino como una placa de vidrio. Pero, esta vez, el alquitrán negro esparcido sobre el pavimento y aplastado era yo.
–¡Ah! —fue el único sonido que logré pronunciar con mis cuerdas vocales petrificadas.
–¿Y dónde te alojarás?
He aquí un nuevo desgarro que se abría en el abismo ya sangriento. ¿Qué podía responderle? ¿Que no tenía una meta precisa? ¿Qué, en realidad, no tenía una casa en donde quedarme y que caminaría por las calles como una vagabunda en busca de un lugar económico para dormir? ¡Una idea! Podría decirle que me quedaría en Cleveland solo por un breve periodo, que solo estaba de paso. De este modo, también habría tenido la excusa para evadirla y escapar de ella en cualquier momento, para recuperar mi vida. ¡Mi vida! ¿Tenía realmente una vida?
–Me quedaré en un hotel. Estoy de paso, me quedaré solo unos pocos días —respondí orgullosa de haberme dirigido, por primera vez, hacia el camino correcto, de haber elegido yo misma qué hacer; era una sensación nueva para mí, increíblemente poderosa, fantástica, un alud de energía.
–Ah, comprendo. Por pocos días. ¡Bien, entonces puedes venir a quedarte conmigo, en mi casa!
–¡No, de ninguna manera! No quiero ser un estorbo para nadie. Te agradezco la oferta, pero, realmente, no puedo aceptarla, lo siento.
–¡Ningún estorbo, Mel! ¡Nosotros, los de Ohio, somos así! ¡Ojo con rechazar nuestra hospitalidad!
–Nosotros, los de West Virginia, en cambio, somos un poco diferentes.
–¡De West Virginia! ¿Vienes de allí? ¿De qué ciudad?
Mi vida, a estas alturas, se había vuelto de dominio público. Hasta el anciano había apartado su periódico para ver la cara de aquella prófuga que estaba llenando con sus palabras el aire de ese espacio angosto. Sin defensas, vomité también aquello. Luego, ella agregó:
–¡Qué cool!
–¿Qué significa “cool”?
–Significa ‘estupendo’, ‘fantástico’. Pero, disculpa, ¿de qué planeta eres? ¿No has escuchado nunca esta palabra?
Le mentí diciéndole que la había escuchado, pero que nunca la había incorporado a mi diccionario, por lo tanto, no estaba interesada en su verdadero significado. En realidad, conocía muy bien el significado de aquella palabra usada, principalmente, por los adolescentes; lo que no comprendía era qué encontraba ella de cool en lo que yo estaba diciendo. ¿Por qué aquella muchacha lograba encontrar las cosas buenas o bonitas en las cosas, lugares o situaciones que yo siempre había odiado? Comencé a pensar que, tal vez, quedarme un tiempo con ella podría hacerme bien. Quizás podría aprender a vivir un poco, robando lecciones de vida gratuitas de una muchacha más joven que yo, al igual que un parásito social. Acaso ella realmente sabía cómo vivir en el mundo, en este mundo del que ambas formábamos parte con nuestras innumerables diferencias.
–Y tú, ¿dónde vives? —le pregunté.
–A orillas del lago Erie. Es un lugar muy bonito, sobre todo a la noche, cuando los sonidos de la ciudad disminuyen y sientes solo aquellos provenientes del lago. Mi casa mira hacia el lago y, desde el jardín, puedes disfrutar de espléndidos y muy coloridos atardeceres. Te gustará, ya verás. Y, además, vivo sola, asique no habrá nadie que nos moleste —concluyó con una sonrisa maliciosa que había visto en algunas quinceañeras víctimas de sus primeros sobresaltos hormonales.
Le sonreí y, de ese modo, le confirmé que aceptaba su invitación. Le devolvería el favor de alguna manera, dividiría con ella los gastos para la comida y el alojamiento, trabajaría, etcétera. En ese momento, pensé que sería una permanencia breve y que, en el interín, buscaría un lugar para mí. Además, en caso de ser necesario, podría encontrarme con mi amiga cada vez que quisiera. ¡Mi amiga! Parecía algo muy raro de decir y casi surrealista de sentir. Pero me equivocaba, ya que, en esa casa del lago Erie, pasé buena parte de mi vida.
En un solo día había logrado poseer dos cosas completamente mías: una amiga y una vida. Y todo esto, por mérito o culpa de Cindy, de esa descarada presencia suya que había logrado demoler todas mis barreras, así como cualquier deseo de aislamiento. De su molesta presencia que ahora me daba seguridad, como el amor de una madre o el abrazo de la hermana que nunca había tenido. De su modo violento para entrar en mi vida con sus palabras, con su mirada, con toda su energía y con su goma de mascar. Le pregunté si tenía un chicle para mí y me lo ofreció. Era la primera vez en mi vida que mascaba uno. Sabía a frutillas.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.