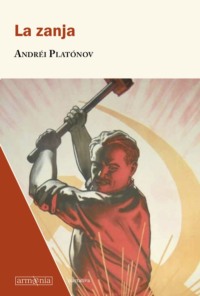Kitabı oku: «La zanja»

ANDRÉI PLATÓNOV
La zanja
Traducción de Marta Sánchez-Nieves
www.armaeniaeditorial.com
Título original: Kotlovan
Primera edición: Abril 2019
Primera edición ebook: agosto 2021
Published with the support of the Institute for Literary Translation (Russia)

Esta obra ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Cultura y Deporte


Copyright © by Anton Martynenko, 2019. Spanish publishing rights are acquired via FTM Agency, Ltd., Russia, 2017
Copyright de la traducción © Marta Sánchez-Nieves, 2019
Copyright del posfacio © Robert Chandler y Olga Meerson, 2009
Copyright de la edición en español © Armaenia Editorial, S.L., 2019, 2021
Imagen de cubierta: Cartel de propaganda socialista (URSS, años 1950).
Armaenia Editorial, S.L.
www.armaeniaeditorial.com
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del «Copyright», bajo las sanciones establecidas por las leyes,
la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
ISBN: 978-84-18994-17-3

Índice
11 Introducción, por Robert Chandler y Olga Meerson
197 La zanja
219 Apéndices

El día del trigésimo aniversario de su vida personal, a Vóschev le dieron el finiquito en la pequeña fábrica de maquinaria donde obtenía los recursos para vivir. En la carta de despido escribieron que se le apartaba de la producción a consecuencia del aumento de su debilidad y de su ensimismamiento en el ritmo general de trabajo.
Ya en el piso, Vóschev metió sus cosas en un saco y salió fuera para comprender mejor su futuro al aire libre. Pero el aire estaba vacío, los árboles inmóviles mantenían cuidadosos el calor de sus hojas y el polvo yacía aburrido en el camino desierto: la naturaleza tenía un estado calmo. Vóschev no sabía hacia dónde tirar y, en el límite de la ciudad, se acodó en la tapia baja de una hacienda en la que se habituaba al trabajo y a la utilidad a los niños sin familia. Más allá, la ciudad se acababa: solo quedaba una cervecería para los campesinos temporeros y otras categorías de retribución baja que se levantaba sin patio de ningún tipo, como toda institución oficial, y detrás de la cervecería se alzaba una loma arcillosa y un viejo árbol crecía en ella, solo en medio del tiempo claro. Vóschev llegó a la cervecería y entró en las voces humanas sinceras. Aquí se encontraban personas impulsivas que se entregaban al olvido de su infelicidad y, entre ellos, Vóschev se sintió más sordo y más ligero. Estuvo en la cervecería hasta la tarde, hasta que empezó a alborotar el viento del tiempo cambiante; entonces Vóschev se acercó a la ventana abierta para observar el inicio de la noche y vio el árbol en la loma de arcilla: se tambaleaba ante la adversidad y, con oculta vergüenza, se torcían sus hojas. En algún lugar, seguramente en el jardín de los empleados del comercio soviético, penaba una orquesta de viento; una música monótona, que no llegaba a existir del todo, se marchaba rápidamente, ayudada por el viento, a la naturaleza, atravesando el páramo pegado al barranco. Vóschev oía la música con el placer de la esperanza, porque pocas veces le correspondía una alegría, pero nada podía hacer que estuviera a la altura de la música, y pasó su tiempo vespertino sin moverse. Después de los sonidos de viento regresó el silencio y a este lo cubrió una oscuridad aún más callada. Vóschev se sentó junto a la ventana para observar la delicada oscuridad de la noche, para escuchar la variedad de sonidos tristes y para atormentar su corazón, sitiado por crueles huesos petrosos.
—¡Oye, alimentador! —resonó en el local ya en calma—. ¡Danos un par de jarras, que llenemos el hueco!
Vóschev había descubierto tiempo atrás que la gente siempre llegaba a la cervecería en parejas, como los novios y las novias, y a veces formando bodas enteras y bien unidas.
Esta vez, el trabajador alimentario no sirvió la cerveza y los dos techadores recién llegados se limpiaron con el mandil la boca sedienta.
—¡Burócrata, en cuanto un obrero mueve un dedo, tú cumples sus órdenes y, además, con orgullo!
Pero el alimentador protegía sus fuerzas del desgaste laboral para tenerlas en su vida personal y no entró en desavenencias.
—El establecimiento está cerrado, ciudadanos. Dedíquense a lo que sea en su casa.
Los techadores se llevaron a la boca un rosco salado de un platito y salieron fuera. Vóschev se había quedado solo en la cervecería.
—¡Ciudadano! Solo ha pedido una jarra, pero lleva aquí ni se sabe. Ha pagado por la bebida, ¡no por el local!
Vóschev agarró su saco y se dirigió a la noche. El cielo interrogante lucía sobre él con la fuerza dolorosa de las estrellas, pero en la ciudad ya se habían apagado las luces y aquel que tenía la posibilidad, dormía después de una cena saciante. Vóschev bajó por las migajas de la tierra hasta el barranco y aquí se tumbó boca abajo, para dormir y abandonarse. Pero el sueño necesita la tranquilidad de la razón, confianza en la vida y perdón de la pena vivida, mientras que Vóschev estaba tumbado con tensión fría en la conciencia y no sabía si era útil para el mundo o si todo saldría bien sin él. Desde un lugar desconocido empezó a soplar el viento para que la gente no se asfixiara, y con la débil voz de la duda un perro de los suburbios informó de su servicio.
—El perro siente añoranza; solo vive porque ha nacido, como yo.
El cuerpo de Vóschev estaba pálido por el cansancio, sintió frío en los párpados y tapó con ellos los ojos cálidos.
El cervecero ya había ventilado su local. A causa del sol se inquietaban ya alrededor vientos y hierbas, cuando Vóschev abrió con pesar los ojos repletos de fuerza húmeda. De nuevo lo aguardaba vivir y alimentarse, y por eso se fue a ver a la comisión de la fábrica, a defender su innecesario trabajo.
—La dirección dice que te que quedabas parado y pensando en medio de la producción —dijeron en la comisión—. ¿En qué pensabas, camarada Vóschev?
—En el plan de vida.
—La fábrica trabaja según el plan preparado para el monopolio. Y el plan de tu vida personal podías haberlo estudiado en el club o en el rincón rojo.1
—Pensaba en el plan de la vida en general. Mi vida no me da miedo, no es ningún misterio.
—Bien, ¿y qué podías haber hecho?
—Podía haber compuesto algo parecido a la felicidad y la productividad mejoraría por el sentido espiritual.
—La felicidad vendrá del materialismo, camarada Vóschev, y no del sentido. No podemos apoyarte, eres una persona irresponsable y no queremos encontrarnos en la cola de las masas.
Vóschev quería pedir algún trabajo más flojo, uno que bastara para mantenerse, que ya pensaría él fuera de este horario; pero para pedir hay que tener respeto por la gente, y Vóschev no había visto en ellos ese sentimiento.
—Tienen miedo de estar en la cola, porque es una extremidad, ¡y se han colgado de su cuello!
—Vóschev, el Estado te ha dado una hora de más para tus ensimismamientos: trabajabas ocho horas y ahora, solo siete, ¡harías mejor en vivir y callar! Si nos ponemos a pensar todos a la vez, ¿quién va a actuar?
—Sin pensamiento, la gente actuará sin sentido —meditó Vóschev.
Y sin ayuda alguna, se marchó de la comisión. Su camino a pie se extendía en pleno verano, a ambos lados se estaban construyendo casas y acondicionamientos técnicos: en esas casas iban a existir en silencio las masas, hasta ahora sin cobijo. El cuerpo de Vóschev era indiferente a las comodidades. Podía vivir y no cansarse nunca en el campo abierto, pero penar infeliz en época de saciedad, como en los días de paz en su último piso. Tuvo que evitar de nuevo la cervecería de las afueras, miró una vez más el lugar donde había pasado la noche: aquí había quedado algo común con su vida, y Vóschev se encontró en un espacio donde solo se alzaba ante él el horizonte y la sensación del viento en el rostro inclinado.
Pero poco después sintió la duda en su vida y la debilidad de un cuerpo sin verdad: estuvo un buen rato sin poder avanzar ni un paso por el camino, y se sentó en el borde de la cuneta sin saber la estructura exacta del mundo ni hacia dónde debía dirigirse. Agotado por sus pobres reflexiones, Vóschev se agachó y se tumbó en la hierba polvorienta, viajera; hacía calor, soplaba el viento diurno y por algún lugar gritaban los gallos de la aldea, todo se entregaba a una existencia indiferente, resignada, Vóschev era el único que se apartaba y callaba. Una hoja caída, muerta, yacía cerca de su cabeza, la había traído el viento desde algún árbol lejano y ahora la resignación aguardaba a esta hoja en la tierra. Vóschev recogió la hoja seca y la escondió en el compartimiento secreto de su saco, donde guardaba todo tipo de objetos de la desgracia y del desconocimiento. «Tu existencia no tenía sentido —supuso Vóschev con parquedad de compasión—. Quédate aquí, yo averiguaré para qué has vivido y muerto. Ya que nadie te necesita, que estás tirada en medio del mundo, yo te cuidaré y recordaré».
—En este mundo todo vive y aguanta sin tener conciencia de nada —dijo Vóschev junto al camino, y se levantó para echar a andar, rodeado de la paciente existencia universal—. Como si a uno solo o a unos cuantos nos hubieran extraído el sentimiento de convicción ¡y se lo hubieran quedado!
Anduvo por el camino hasta caer exhausto; cayó pronto, en cuanto su alma se acordó de que había dejado de conocer la verdad.
Pero ya se veía una ciudad a lo lejos, humeaban sus panaderías cooperativas y el sol vespertino iluminaba el polvo sobre las casas, producido por el movimiento de su población. La ciudad empezaba en la herrería. Cuando Vóschev pasó por delante, alí estaban reparando un automóvil de su marcha por caminos intransitables. Un tullido gordo estaba junto al atadero y hablaba con el herrero:
—Mish, rellena el tabaco, ¡o a la noche arrancaré el candado otra vez!
Desde debajo del automóvil, el herrero no respondió. Entonces, el lisiado lo golpeó con la muleta en las posaderas:
—Mish, es mejor que pares de trabajar y rellenes, ¡o haré un estropicio!
Vóschev se paró cerca del tullido, porque por la calle, desde el interior de la ciudad, marchaban en formación unos niños-pioneros2 con música cansada al frente.
—Ya te di ayer un rublo entero —dijo el herrero—. ¡Déjame tranquilo al menos una semana! Porque mira que aguanto y aguanto, pero ¡al final prenderé fuego a tus muletas!
—Hazlo —al inválido le pareció bien—. Los chicos me subirán a la carreta, ¡y le arrancaré el tejado a la fragua!
El herrero se distrajo mirando a los niños y, ablandándose, echó tabaco en la petaca del lisiado:
—Hale, ¡saquéame, langosta!
Vóschev se fijó en que el tullido no tenía piernas: una le faltaba por completo y en el lugar de la otra había un añadido de madera; el mutilado se apoyaba en unas muletas y en la carga complementaria del apéndice de madera de la pierna derecha truncada. El inválido tampoco tenía dientes, los había gastado con el alimento; a cambio, había echado una cara enorme y un resto de tronco corpulento; sus ojos marrones, escasamente abiertos, observaban un mundo para él ajeno con la avidez de la desdicha, con la congoja de la pasión acumulada, mientras que en su boca se restregaban las encías al pronunciar los pensamientos inaudibles del cojo.
Mientras se alejaba, la orquesta de los pioneros empezó a tocar la música de una joven expedición. Al pasar junto a la herrería, conscientes de la importancia de su futuro, las muchachas descalzas marcharon con precisión; sus cuerpos débiles, ya madurando, vestían trajes de marinero; en las cabezas ensimismadas y atentas se recostaban con soltura unas boinas rojas y sus piernas estaban cubiertas con la pelusilla de la mocedad. Cada una de las niñas, moviéndose con arreglo a la formación común, sonreía por un sentimiento de importancia, por la conciencia de la gravedad de la vida que se comprimía en su interior, imprescindible para la continuidad de la formación y de la fuerza para seguir marchando. Todas estas pioneras habían nacido en el tiempo en que los campos estaban cubiertos de caballos muertos en la guerra social, y no todos los pioneros tenían piel en el momento de su surgimiento porque sus madres se habían alimentado solo de las reservas de su propio cuerpo; por eso, en la cara de cada una de las pioneras había quedado la dificultad de la debilidad de su inicio vital, la escasez de su cuerpo y la belleza en su expresión. Pero la felicidad de la amistad infantil, la materialización del mundo futuro en un juego de mocedad y la dignidad de su rigurosa libertad marcaban en los rostros infantiles una alegría importante que sustituía a la belleza y a la nutrición doméstica.
Vóschev se paró tímido ante la mirada de la procesión de esos niños emocionados y para él desconocidos; se avergonzaba porque seguramente los pioneros sabían y sentían más que él, porque los niños son el tiempo madurando en un cuerpo fresco, mientras que él, Vóschev, con su juventud apresurada y activa se alejaba hacia la calma del desconocimiento, como un vano empeño de la vida de alcanzar su objetivo. Y Vóschev sintió vergüenza y energía, quiso descubrir de inmediato el sentido universal y duradero de la vida para marchar por delante de los niños, más rápido que sus piernas morenas repletas de firme ternura.
Una pionera salió corriendo de entre las filas hasta el campo de centeno contiguo a la herrería y arrancó la planta que necesitaba. Mientras así actuaba, la pequeña mujer se inclinó dejando al descubierto un lunar en el cuerpo hinchado y, con la ligereza de una fuerza imperceptible, siguió su camino y desapareció, dejando un sentimiento de pena en los dos espectadores: Vóschev y el tullido. Vóschev, buscando el alivio que da la igualdad, miró al inválido; a este la sangre sin salida le había hinchado la cara, gimoteó y movió la mano en la profundidad del bolsillo. Vóschev observó el ánimo del vigoroso lisiado y se alegró de que los niños del socialismo nunca estuvieran a mano de ese monstruo del imperialismo. Sin embargo, el tullido no apartaba la mirada del final de la procesión pionera y Vóschev empezó a temer por la integridad y la pureza de esas personas pequeñas.
—Ya podían tus ojos mirar a algún otro sitio —le dijo al inválido—. ¡Mejor ponte a fumar!
—¡A un lado, marchen, mandón! —dijo el cojo.
Vóschev no se movió.
—¿A quién le estoy hablando? —insistió el tullido—. ¿Quieres que te dé un puñetazo?
—No —respondió Vóschev—. Me asustaba que le dijeras alguna palabra a la niña o que actuaras de alguna manera.
Con un suplicio habitual, el inválido inclinó su enorme cabeza hacia la tierra.
—¿Qué le voy a decir yo nada a la cría, gusano? Miro a los niños para recordarlos. Pronto moriré.
—Imagino que te hirieron en el combate capitalista —dijo Vóschev en voz baja—. Aunque también hay tullidos viejos, yo los he visto.
El lisiado dirigió los ojos hacia Vóschev, unos ojos que ahora tenían la ferocidad de una inteligencia superior; al principio, el lisiado se quedó callado por el enfado que sentía hacia el transeúnte, pero después dijo con la lentitud que da la amargura:
—Sí, hay viejos así, pero que sean tan incompletos y defectuosos como tú, no.
—No he estado en una guerra de verdad —dijo Vóschev—. De haberlo hecho, no habría regresado entero.
—Claro que no has estado: ¡por eso eres tan tonto! Un hombre que no ha visto la guerra parece una mujer que no ha parido: vive hecho un idiota, ¡se te ve todo a través del cascarón!
—¡Oh! —exclamó quejoso el herrero—. Es mirar a los niños y sentir ganas de gritar: ¡viva el Primero de Mayo!
La música de los pioneros se tomó un descanso y empezó a tocar a lo lejos la marcha del movimiento. Vóschev continuaba penando y se fue a la ciudad a vivir.
Hasta bien entrada la tarde caminó Vóschev en silencio por la ciudad, como si esperara a que el mundo se volviera universalmente conocido. Sin embargo, seguía sin tener claro nada y en la oscuridad de su cuerpo sentía un lugar tranquilo donde no había nada, pero nada impedía que empezara nada. Como el que vive a distancia, Vóschev daba su paseo junto a la gente sintiendo la fuerza creciente de su mente lamentándose, y cada vez se encerraba más en la estrechez de su pena.
Solo entonces se fijó en el corazón de la ciudad y en sus instalaciones en construcción. La electricidad vespertina ya estaba encendida en los andamios de las obras, pero la luz del campo en calma y el olor ajado del sueño se acercaban hasta aquí desde el espacio común y se paraban intactos en el aire. Aislados de la naturaleza, a la luz clara de la electricidad, se afanaban con agrado unos hombres: levantaban tapias de ladrillo, andaban y llevaban carga en el delirio de chillas de los andamios. Vóschev estuvo largo rato observando la construcción de una torre desconocida para él; vio que los trabajadores se movían de forma regular, sin fuerza intensa, y que se había añadido algo a la construcción para así concluirla.
—El hombre construye una casa, pero él se destruye por dentro. ¿Quién vivirá entonces? —pensativo, Vóschev expresaba sus dudas a la vez que andaba.
Se alejó del corazón de la ciudad hasta su final. Mientras se desplazaba hasta allí, llegó la desierta noche; en la lejanía, solo el agua y el viento habitaban la oscuridad y su naturaleza y solo los pájaros eran capaces de cantar la pena de esta gran materia, porque volaban por arriba y ahí se estaba mejor.
Vóschev se coló en un solar y descubrió un agujero cálido en el que pasar la noche; una vez hubo bajado al hueco de tierra, se colocó debajo de la cabeza el saco en el que recogía toda clase de desconocimiento como recuerdo y venganza, se entristeció y, así, se quedó dormido. Pero un hombre entró en el solar con una guadaña en las manos y empezó a cortar la maleza que crecía allí desde que el mundo es mundo. Hacia la medianoche, el guadañero llegó hasta Vóschev y determinó que tenía que levantarse y marcharse del área.
—¡Qué dices! —respondió Vóschev a regañadientes—. Qué va a ser esto un área, no es más que un lugar que sobra.
—Pues ahora va a ser un área, se ha establecido para un asunto de piedras. Ven a ver el lugar por la mañana, pues pronto desaparecerá para siempre bajo una estructura.
—Pero, ¿dónde voy a quedarme?
—Ve a seguir durmiendo al barracón, sin miedo. Entra allí y duerme hasta la mañana, y ya darás entonces las aclaraciones necesarias.
Vóschev echó a andar siguiendo la explicación del guadañero y enseguida reparó en un cobertizo de tablas en un antiguo huerto. En el interior del cobertizo dormían boca arriba diecisiete o veinte personas y una lámpara medio apagada iluminaba las caras humanas inconscientes. Todos los durmientes estaban consumidos cual difuntos, el escaso espacio que tenían entre la piel y los huesos estaba ocupado por venas, y en el grosor de estas venas se veía la mucha sangre a la que debían dar paso durante la tensión del trabajo. El percal de las camisas transmitía con exactitud la lenta labor renovadora del corazón: latía cercano, en la oscuridad del cuerpo asolado de cada dormido. Vóschev miró fijamente la cara del durmiente más cercano, por si reflejaba la felicidad humilde del hombre satisfecho. Pero el durmiente yacía medio muerto, sus ojos se ocultaban honda y penosamente, sus piernas enfriadas estaban estiradas dentro de unos viejos pantalones de obrero. Aparte de la respiración, en el barracón no había ningún ruido, nadie tenía sueños ni hablaba con los recuerdos, cada uno de ellos existía sin ninguna superfluidad en la vida, y durante el sueño solo quedaba vivo el corazón, que cuidaba del hombre. Vóschev sintió el frío del cansancio y se tumbó para entrar en calor entre dos cuerpos de operarios durmientes. Se quedó dormido, desconocido para esa gente de ojos cerrados, y contento de pasar la noche cerca de ellos, y así siguió durmiendo, sin sentir la verdad, hasta la mañana clara.
Por la mañana, a Vóschev lo golpeó en la cabeza alguna clase de instinto, se despertó y, sin abrir los ojos, escuchó unas palabras ajenas.
—¡Es débil!
—Es inconsciente.
—No importa: el capitalismo ha hecho idiotas a los de nuestra especie, y este también es un resto de esa oscuridad.
—Con tal de que nos encaje bien por estamento… entonces sí que servirá.
—A juzgar por su cuerpo, es de la clase pobre.
Dudando, Vóschev abrió los ojos a la luz del día incipiente. Los durmientes de ayer estaban de pie sobre él, vivos, y observaban su débil posición.
—Imagino que ya sabéis todo, ¿no? —les preguntó Vóschev con la timidez de la esperanza débil.
—¿Y cómo no? ¡Nosotros damos existencia a todas las organizaciones! —respondió un hombre bajo con su boca seca, a cuyo alrededor, por puro agotamiento, crecía débilmente la barba.
En ese momento, se abrieron la entrada y la puerta y Vóschev vio al guadañero nocturno con una tetera colectivista: el agua hirviendo ya estaba lista en la cocinilla que ardía en el patio del barracón; el tiempo de despertarse había pasado y había llegado el momento de alimentarse para el trabajo del día.
Un reloj rural estaba colgado en una pared de madera y andaba paciente por la fuerza de la gravedad de una carga inerte; el semblante del mecanismo tenía pintada una florecilla rosa para calmar a todo aquel que viera el tiempo. Los operarios se sentaron en fila a lo largo de una mesa; el guadañero, que se encargaba de las tareas de mujer en el barracón, cortó el pan y dio a cada hombre una rebanada y, como añadido, también un trozo de carne de vaca del día anterior, fría. Los operarios empezaron a comer en serio, tomando el alimento como es debido, pero sin saborearlo.
—¡Ven a comer con nosotros! —invitaron a Vóschev los que se alimentaban.
Vóschev se levantó y, sin tener todavía fe plena en la necesidad común del mundo, se fue a comer, cohibido y acongojado.
Cuando hubieron terminado de alimentarse, los operarios salieron fuera con palas en las manos y Vóschev los siguió.
En el solar segado olía a hierba muerta y a la humedad de los lugares desnudos, por lo que se sentía con más claridad la pena común de la vida y la congoja de la inutilidad. Le dieron una pala a Vóschev y sus manos la apretaron con la crueldad de la desesperación de su vida, igual que si quisiera extraer la verdad del centro del polvo terrestre; desdichado, Vóschev estuvo conforme también en no tener sentido de la existencia, pero deseaba al menos observarla en la materia del cuerpo de otro, de una persona cercana y, para encontrarse cerca de esa persona, podía sacrificar para el trabajo a su débil cuerpo, agotado de ideas y sinsentidos.
En medio del solar había un ingeniero: un hombre no muy mayor pero canoso a cuenta de la naturaleza. Se figuraba al mundo como un cuerpo muerto, lo juzgaba por las partes que ya había transformado en edificación: por doquier, el mundo sucumbía a su razón atenta e imaginativa, limitada solo por la conciencia de la inercia de la naturaleza; el material siempre se rendía ante la exactitud y la paciencia, lo que quería decir que estaba muerto y deshabitado. Pero el hombre era algo vivo y apto en medio de toda la materia alicaída, por eso ahora el ingeniero sonreía educado al recibir al equipo de operarios. Vóschev vio que las mejillas del ingeniero estaban rosadas, pero no por nutrición, sino por los latidos superfluos de su corazón, y a Vóschev le gustó que a esa persona el corazón se le agitara y latiera.
El ingeniero le dijo a Chiklin que ya había marcado los trabajos de movimiento de tierra y delimitado la zanja de cimentación, y señaló los piquetes clavados: ya podían empezar. Chiklin escuchaba al ingeniero y hacía una comprobación adicional a las marcaciones con su cabeza y experiencia: durante los trabajos de terrapleno, había sido el mayor del colectivo. El trabajo con el terreno era su mejor ocupación, pero cuando llegaba el momento de los mampuestos, Chiklin se subordinaba a Safrónov.
—Hay pocas manos —dijo Chiklin al ingeniero—, esto es un suplicio, no un trabajo, el tiempo se tragará todo el provecho.
—La bolsa de colocación prometió enviar a cincuenta hombres, aunque yo pedí cien —respondió el ingeniero—. Ahora bien, por los trabajos con la tierra firme solo vamos a responder usted y yo, ustedes son la brigada dirigente.
—Nosotros no vamos a dirigir, sino a igualar a todos. Siempre que aparezca gente…
Y, habiendo hablado así, Chiklin hundió la pala en la pulpa superior de la tierra, el rostro concentrado abajo, entre indiferente y pensativo. Vóschev también empezó a cavar profundo el terreno, insuflando toda su fuerza a la pala; ahora admitía la posibilidad de que la infancia se hiciera mayor, la alegría se convirtiera en idea y el hombre futuro encontrara en esta casa una sólida paz para mirar desde las altas ventanas al mundo tendido que lo esperaba. Ya había destruido para siempre miles de tallos, raíces y diminutos refugios térreos de aplicados bichos, y trabajaba en la estrechura de la arcilla melancólica. Pero Chiklin le sacaba ventaja: hacía tiempo que había dejado la pala y cogido una barra para desmenuzar las rocas prietas inferiores. Mientras suprimía la estructura natural antigua, Chiklin no lograba comprenderla:
—A saber por qué había greda debajo del suelo, y aquí se fue la arcilla, ¡y pronto habrá caliza…! Así de fácil, como tiene que ser: y si no tocas la tierra con el hierro, pues se quedaría así, como tonta. ¡Una desgracia!
A causa de su extrañamiento por la arcilla y la conciencia de lo poco numeroso que era su colectivo, Chiklin rompía a toda prisa el terreno secular, dirigiendo toda la energía de su cuerpo a golpear los lugares muertos. Su corazón latía como solía, la espalda tenaz consumía el sudor: Chiklin no tenía ninguna grasa de reserva bajo la piel, sus venas viejas y sus entrañas se acercaban muchísimo al exterior, sentía el ambiente a su alrededor sin cálculos ni sentimientos, pero con precisión. Hubo un tiempo en que fue más joven y gustaba a las muchachas, por la avidez de su cuerpo poderoso que lo llevaba donde fuera, que no se guardaba nada y que era leal a todos. Muchos entonces necesitaban a Chiklin, así como el abrigo y la paz entre su calor seguro, pero él quería abrigar a demasiados, para tener también algo que sentir, y entonces las mujeres y los colegas lo abandonaban por celos, y Chiklin, melancólico en mitad de la noche, salía a la plaza del bazar y volcaba las casetas de los comercios o las sacaba directamente fuera, por lo que después penaba en la cárcel y cantaba desde allí canciones a las tardes de verano color cereza.
Hacia el mediodía, el esfuerzo de Vóschev daba cada vez menos tierra, empezaba a estar ya enfadado de cavar e iba a la zaga del colectivo; solo un operario delgado era más lento que él. Este postrero era hosco y todo su cuerpo era insignificante, el sudor de la debilidad goteaba en la arcilla desde su cara deslucida y monótona, cubierta de pelo ralo; al ascender desde la tierra al recorte de la zanja, tosía y arrancaba de su interior flemas y, después, cuando se reponía, cerraba los ojos como si deseara dormir.
—¡Kozlov! —le gritaba Safrónov—. ¿Otra vez te encuentras mal?
—Sí, otra vez —respondía Kozlov con su pobre voz infantil.
—Te recreas mucho en los conflictos —dijo Safrónov—, ¡y se te va la fuerza!
Kozlov miró a Safrónov con ojos húmedos y enrojecidos y guardó silencio de puro agotamiento indiferente.
Vóschev examinó a esta gente y decidió vivir entre ellos como pudiera, ya que ellos aguantaban y vivían: había surgido a su lado y moriría a su debido tiempo sin separarse de esa gente.
—Kozlov, túmbate bocabajo, ¡recupera el aliento! —dijo Chiklin—. Toses y suspiras, callas y te lamentas; así se cavan tumbas, no casas.
Pero Kozlov no veía bien la compasión ajena: sin que se notara, se llevó la mano al seno, a la altura del pecho cavernoso y decrépito, y continuó excavando el terreno continuo. Todavía creía en el inicio de la vida después de que se construyeran grandes casas y temía que no lo aceptaran en esa vida si aparecía allí siendo un elemento lastimero y nada trabajador. Un único sentimiento molestaba a Kozlov por las mañanas: su corazón tenía dificultades para latir. Aun así, abrigaba esperanzas de vivir en el futuro aunque fuera con un pequeño resto de corazón; pero debido a la debilidad de su pecho, durante el trabajo se veía obligado a pasarse de cuando en cuando la mano por encima de los huesos y, en un susurro, convencerse de aguantar.
Ya habían dejado atrás el mediodía y la bolsa no había enviado a los cavadores. El guadañero de hierba nocturno había descansado bien, había cocido patatas, las había regado con unos huevos empapados en mantequilla, añadió la kasha3 del día anterior, después espolvoreó eneldo por encima para darle un toque de lujo y llevó en un perol esta comida combinada para aumentar las fuerzas caídas del colectivo.
Comieron en silencio, sin mirarse y sin ansia, sin reconocer el valor del alimento, como si la fuerza del hombre procediera únicamente de su conciencia. Kozlov a veces tosía sin querer en el perol y en el aire se veían las migas de su boca, pero ninguno de los que comían defendía la limpieza del alimento del estómago frente a Kozlov y, al verlo, Vóschev rastrillaba con su cuchara precisamente aquellos lugares de comida donde tosía Kozlov, para así simpatizar más con él.
El ingeniero recorrió en su ronda diaria las diferentes organizaciones y apareció en la zanja de cimentación. Se quedó a un lado mientras la gente se acababa la comida del perol y entonces dijo: