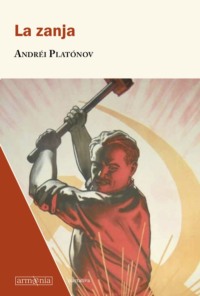Kitabı oku: «La zanja», sayfa 2
—El lunes habrá cuarenta personas más. Pero hoy es sábado: ya es hora de que paréis.
—¿Cómo que es hora de parar? —preguntó Chiklin—. Todavía podemos sacar un metro cúbico, o metro y medio. No tiene sentido parar antes.
—Hay que parar —replicó el jefe de obras—. Ya habéis trabajado más de seis horas, es la ley.
—Esa ley es solo para los elementos cansados —Chiklin seguía poniendo impedimentos—, pero a mí todavía me queda algo de fuerza antes de irme a dormir. ¿Qué pensáis? —preguntó a todos.
—Hasta la noche queda mucho —informó Safrónov—, para qué perder la vida en vano, mejor hagamos algo. Además, no somos animales, ¡podemos vivir del entusiasmo!
—Quizá la naturaleza nos enseñe algo ahí abajo —dijo Vóschev.
—¡Eso es! —dijo no se sabía cuál de los operarios.
El ingeniero agachó la cabeza, temía el tiempo vacío en casa, no sabía cómo vivir solo.
—Entonces iré a trazar algún plano y a contar otra vez los pozos de los pilotes.
—Qué se le va a hacer, hale, ¡ve a dibujar y a contar! —convino Chiklin—. De todas formas, la tierra está cavada y hay bastante aburrimiento por aquí. Acabaremos el trabajo, entonces determinaremos nuestra vida y podremos descansar.
El jefe de obras se alejó lentamente. Evocó su infancia, las vísperas de las fiestas, cuando la criada fregaba los suelos, su madre recogía la estancia principal y por la calle corría un agua desagradable y él, un niño, no sabía dónde meterse y se angustiaba y se entregaba a sus pensamientos. También entonces el tiempo se estropeaba y sobre la llanura avanzaban unas nubes hurañas y lentas; y ahora, cuando por toda Rusia se friegan los suelos la víspera de la fiesta del socialismo, por alguna razón a él le parecía que aún era pronto para disfrutar, que no había motivos; era mejor sentarse, reflexionar y trazar las partes del futuro edificio.
Una vez saciado, Kozlov se sintió alegre y su mente se hizo más grande.
—Los amos de todo el mundo, pero, como suele decirse, bien que les gusta tragar —comunicó Kozlov—. Un amo se construiría la casa de un tirón; vosotros, en cambio, moriréis en una tierra vacía, hueca.
—¡Kozlov, bruto! —definió Safrónov—. ¿Qué más te da a ti una casa para el proletariado, si lo único que te alegra es su organización exterior?
—¡Dejame disfrutar! —respondió Kozlov—. ¿Quién me ha querido a mí al menos una vez? Aguanta, decían, mientras el viejo capitalismo muere. Pues ahora está acabado y yo vuelvo a estar solo debajo de la manta, ¡y es triste!
Vóschev empezó a alterarse por amistad hacia Kozlov.
—La tristeza no es nada, camarada Kozlov —dijo—, significa que nuestra clase siente a todo el mundo, mientras que la felicidad no deja de ser un asunto de burgueses… ¡La felicidad solo te hace sentir sentir vergüenza!
En el tiempo que siguió, Vóschev y otros junto con él se levantaron para trabajar. El sol todavía estaba alto y los pájaros cantaban lastimeros en el aire iluminado, sin celebraciones, sino a la búsqueda de alimento en la gran extensión; las gaviotas volaban bajo, pasaban rápidamente por encima de la gente que excavaba agachada, dejaban de hacer ruido con las alas por el cansancio y debajo de su piel y de sus plumas estaba el sudor de la necesidad: llevaban volando desde el alba, sin parar de atormentarse para saciar a sus crías y a sus amigas. Vóschev recogió una vez a un pájaro que había muerto de repente en el aire y que había caído: estaba todo cubierto de sudor, y cuando Vóschev lo desplumó para ver el cuerpo, en sus manos surgió una criatura lastimera y enjuta que había perecido exhausta de trabajar. Y entonces Vóschev no sintió pena por destruir el terreno adherido, compacto: aquí habría una casa, en ella la gente iba a resguardarse de la adversidad y a echar miguitas por la ventana para los pájaros que viven fuera.
Chiklin, sin mirar a los pájaros ni el cielo, sin sentir idea alguna, con movimientos pesados, desbarataba la tierra con una barra y, aunque su carne se consumía en la extracción arcillosa, el cansancio no lo entristecía, pues sabía que con el sueño nocturno su cuerpo volvería a llenarse.
El extenuado Kozlov se había sentado en el suelo y partía con un hacha la caliza que quedaba al descubierto; trabajaba sin acordarse de la hora o del lugar, arrojando los restos de su fuerza cálida en la piedra que estaba cortando: la piedra se calentaba, pero Kozlov se iba enfriando poco a poco. Podría morir así, igual de imperceptible, y la piedra destruida sería su pobre herencia para la gente que creciera en el futuro. A Kozlov se le caían los pantalones con el movimiento, se le ajustaban a la piel los huesos curvos y puntiagudos de las piernas, como cuchillos con muescas. Vóschev sentía la nervosidad angustiosa de esos huesos indefensos, le parecía que los huesos desgarrarían la piel frágil y saldrían al exterior; se palpó las piernas en los mismos lugares óseos y dijo a todos:
—¡Hora de parar! O acabaréis cansadísimos y moriréis y, entonces, ¿quién quedará para ser persona?
Vóschev no sintió las palabras de respuesta. Ya empezaba a atardecer; en la lejanía se levantaba la noche azul con su promesa de sueño y respiración fresca y —como la tristeza— elevaba su altura muerta sobre la tierra. Kozlov seguía destruyendo piedras en la tierra, sin alejar la mirada por nada, y probablemente su corazón debilitado latía melancólico.
El jefe de obras de la casa proletaria común salió de su oficina de dibujo durante la lobreguez nocturna. El foso de la zanja de cimentación estaba vacío, el colectivo de operarios se había quedado dormido en el barracón formando una hilera prieta de torsos, y únicamente la luz de la lámpara nocturna medio apagada penetraba entre las rendijas de las chillas, dejando así que hubiera luz en caso de accidente o por si a alguien le entraban ganas inesperadas de beber. El ingeniero Prushevski se acercó al barracón y echó un vistazo a su interior por el hueco de un antiguo nudo de una rama; Chiklin dormía cerca de la pared, tenía una mano —hinchada por el esfuerzo— sobre la tripa y todo el cuerpo hacía ruido en el trabajo sustentador que era el sueño; un descalzo Kozlov dormía con la boca abierta, su garganta bullía como si el aire de la respiración atravesara la sangre pesada y oscura, de sus ojos blancos entornados salían lágrimas espaciadas, causadas quizá por lo que estuviera soñando o por alguna angustia ignorada.
Prushevski apartó la cabeza de las tablas y empezó a pensar. En la lejanía brillaba la electricidad de la obra nocturna de la fábrica, pero Prushevski sabía que allí no había nada, excepto el material de construcción inerte y gente cansada, no pensadores. Él era quien había ideado la única casa proletaria común en el lugar de una ciudad vieja donde hasta ahora la gente había vivido como en un corral cercado; al cabo de un año toda la clase proletaria local saldrá de esa ciudad de diminutas propiedades y ocupará la casa nueva y monumental para vivir en ella. Al cabo de diez o veinte años otro ingeniero construirá en el centro del mundo una torre en la que entrarán para asentarse eterna y felizmente los trabajadores de todo el globo terráqueo. Prushevski ya podía prever qué obra de mecánica estática, desde el punto de vista del arte y de la conveniencia, se debía colocar en el centro del mundo, pero no podía presentir la estructura del alma de los colonos de la casa común en medio de esta llanura, ni mucho menos imaginar a los habitantes de la futura torre en medio de la tierra universal. ¿Cómo será entonces el cuerpo de los jóvenes y qué fuerza emocional hará latir el corazón y pensar a la mente?
Prushevski quería saberlo ya para que no se construyeran en vano los muros de su arquitectura: la casa debía habitarla gente, pero la gente está colmada de esa calidez de la vida que una vez se llamó alma. Tenía miedo de levantar edificios vacíos, esos en los que la gente vive solo por las inclemencias del tiempo.
Prushevski se quedó frío en la noche y bajó al foso empezado para la zanja de cimentación, donde había más calma. Se quedó un rato sentado en el fondo; debajo de él había piedras; a su lado se alzaba el corte del terreno y se veía que sobre el canto de la arcilla, sin proceder de ella, yacía el suelo. ¿Se puede formar una superestructura desde cualquier tipo de base? ¿Toda producción de material vital dota al hombre con el producto adicional que es el alma? Y en el caso de que la producción mejore hasta la economía exacta, ¿va a originar productos circunstanciales, no esperados?
Desde que tenía veinticinco años, el ingeniero Prushevski sentía la estrechez de su conciencia y el final del subsiguiente concepto sobre la vida, como si un muro oscuro hiciera de tope delante de su mente perceptora. Y desde entonces sufría, removiéndose junto a su muro, y se tranquilizaba pensando que, en realidad, había concebido la estructura central y verdadera de la materia en la que están combinados el mundo y la gente, que toda la ciencia indispensable también estaba colocada antes del muro de su conciencia y que al otro lado del muro solo se encontraba un lugar aburrido al que uno podía no aspirar. Pero, aun así, sentía curiosidad por saber si alguien se asomaría antes al otro lado del muro. Prushevski volvió a acercarse a la pared del barracón y, agachado, miró al durmiente más cercano que estaba al otro lado, para captar algo desconocido de la vida, pero poco se podía ver allí, porque la parafina se había agotado en la linterna y solo se oía la respiración lenta, decreciente. Prushevski dejó el barracón y fue a afeitarse a la peluquería para los turnos de noche; le gustaba que lo rozaran unas manos en los momentos de melancolía.
Prushevski llegó a su piso —un ala en el jardín de los frutales— después de la medianoche, abrió la ventana a la oscuridad y se quedó sentado. El débil viento local empezaba ahora a agitar las hojas, pero enseguida se hizo de nuevo el silencio. Por detrás del jardín pasaba alguien cantando su canción; casi seguro que era el contable que regresaba de las clases vespertinas o puede que simplemente fuera alguien a quien le entraba la melancolía al dormir.
En la lejanía, en suspenso y sin salvación, brillaba una estrella poco clara, que nunca llegaría a estar más cerca. Prushevski la miró a través del aire empañado. El tiempo pasaba y él dudaba:
—¿Debería perecer yo?
Prushevski no veía quién lo podía necesitar tanto como para aguantar hasta la todavía lejana muerte. En lugar de esperanza, solo le quedaba paciencia, y en algún punto tras la sucesión de noches, tras los jardines florecidos y de nuevo echados a perder, tras la gente que se encontraba y lo esquivaba, estaba el momento en que tendría que tumbarse en un catre, ponerse de cara a la pared y morir sin haber aprendido a llorar. En el mundo se quedará su hermana, pero dará a luz a un niño, y la compasión por este será más fuerte que la tristeza por el hermano muerto, abatido.
—Es mejor que muera —pensó Prushevski—. Me utilizan, pero nadie se alegra al verme. Mañana escribiré una última carta a mi hermana. Cuando se haga de día, tengo que comprar un sello.
Y habiendo tomado esta decisión, se tumbó en la cama y se quedó dormido con la felicidad que da la indiferencia por la vida. Sin tiempo para haber sentido toda esa felicidad, se despertó por culpa de ella a las tres de la madrugada y, tras iluminar el piso, se sentó en medio de la luz y del silencio, rodeado por los manzanos próximos, hasta el amanecer, momento en que abrió la ventana para oír a los pájaros y los pasos de los transeúntes.
Después del despertar general, al barracón de pernoctación de los cavadores llegó un hombre ajeno. De entre todos los operarios, el único que lo conocía era Kozlov, gracias a sus conflictos del pasado. Era el camarada Pashkin, el presidente del consejo de distrito del sindicato. Tenía ya cara de mayor y el tronco del cuerpo encorvado, no tanto por el número de años, cuanto por la carga social; a causa de estas dotes, hablaba en tono paternal y sabía o barruntaba casi todo.
«Bueno, qué se le va a hacer —solía decir en época de dificultad—, de todas formas la felicidad llegará históricamente». E inclinaba con resignación la cabeza abatida que ya no tenía nada que pensar.
Cerca de la zanja de cimentación empezada, Pashkin se colocó mirando hacia la tierra, como ante toda clase de producción.
—Ritmo suave —dijo a los operarios—. ¿Por qué os compadecéis del aumento de la productividad? El socialismo se las apañará sin vosotros, pero, sin él, vosotros viviréis en vano y palmaréis.
—Como suele decirse, camarada Pashkin, nos esforzamos —dijo Kozlov.
—Y ¿dónde está ese esfuerzo? ¡Solo habéis sacado un montón de tierra!
Incómodos con el reproche de Pashkin, los operarios respondieron con silencio. Estaban de pie y miraban: el hombre estaba en lo cierto, había que cavar la tierra cuanto antes y colocar la casa, o se morirían y no llegarían a tiempo. No importaba que la vida se marchara ahora como el flujo de la respiración, porque con ayuda de la estructura de la casa se la podía organizar de forma provechosa, para la futura felicidad inmovible y para la infancia.
Pashkin miró a lo lejos, a las llanuras y barrancos; allí, en algún lugar, empezaban los vientos, de allí provenían los fríos nubarrones, se propagaban diversas plagas mosquiteras y enfermedades, reflexionaban los kulaks4 y dormía el atraso campesino, mientras el proletariado vivía solo, como un hijo de perra, en este vacío aburrido y se veía obligado a tener ideas sobre todo y por todos y a hacer a mano la materia de una vida duradera. Y Pashkin sintió pena de todos sus sindicatos, y experimentó en su interior bondad por los trabajadores.
—Camaradas, voy a acondicionaros algunas ventajas por la vía sindical —dijo Pashkin.
—¿Y de dónde vas a sacar esas ventajas? —preguntó Safrónov—. Primero las tenemos que hacer nosotros y pasártelas, y luego tú a nosotros.
Pashkin miró a Safrónov con esos ojos melancólicos y previsores y marchó al interior de la ciudad, a trabajar. Tras él salió Kozlov, que en un aparte le dijo:
—Camarada Pashkin, resulta que Vóschev está apuntado con nosotros, pero no tiene el mandato de la bolsa de colocación; usted debería, dicen, darlo de baja…
—Yo no veo aquí conflicto alguno: ahora hay pérdidas en el proletariado —fueron las consideraciones de Pashkin, lo que dejó a Kozlov sin consuelo. Y al instante, empezó a caer en este la fe proletaria y quiso irse al interior de la ciudad para escribir allí denuncias difamatorias y organizar conflictos de diversa índole a fin de que la organización progresara.
Hasta bien entrado el mediodía, el tiempo transcurrió felizmente; no llegó a la zanja de cimentación nadie del personal organizativo o técnico, y la tierra seguía hundiéndose bajo las palas, aun contando solo con la fuerza y la paciencia de los cavadores. A veces, Vóschev se agachaba y levantaba una piedrecita, así como algo de polvo pegado, compacto, y se lo metía en los pantalones para guardarlo. Lo alegraba e intranquilizaba la presencia casi eterna de una piedrecita en el medio propio de la arcilla, en una acumulación de lobreguez: significaba que si a esta le salía a cuenta estar allí, con más razón era menester que el hombre viviera. Pero, aun así, la pena por el estado general empezaba a atormentar de nuevo a Vóschev. A veces sentía toda la vida exterior como interior y por momentos la garganta se le quedaba ronca cuando abría la boca para comunicarse.
Después del mediodía, Kozlov ya no podía respirar en condiciones: intentaba inspirar seria y profundamente, pero el aire no penetraba como antes hasta el estómago, sino que actuaba solo superficialmente. Kozlov se sentó en el terreno desnudo y llevó el desaliento de sus manos al rostro huesudo.
—¿Apenado? —le preguntó Safrónov—. Para ganar resistencia, deberías apuntarte a educación física, pero tienes demasiada estima a los conflictos: tus pensamientos se han quedado atrasados.
Sin bajar el ritmo y sin hacer pausas, Chiklin cargó una barra contra la placa de piedra nativa, sin pararse a pensar o a estar de algún humor; no tenía razones para vivir de otra forma: podía acabar convertido en ladrón o echando a perder la revolución.
—¡Kozlov vuelve a flaquear! —le dijo Safrónov a Chiklin—. No va a sobrevivir al socialismo, ¡le debe faltar alguna función!
Chiklin dejó de trabajar y se fijó en Kozlov, que ya se acariciaba con ambas manos. Y entonces Chiklin empezó a pensar que su vida no tenía donde irse, una vez que su salida por la tierra se había visto interrumpida; arrimó la espalda húmeda a la pendiente del pozo, observó la lejanía y se imaginó unos recuerdos: no era capaz de pensar nada más. En el barranco próximo a la zanja de cimentación había ido creciendo la hierba poco a poco y la arena insignificante yacía sin dar señales de vida; el sol constante derrochaba sin calcular su cuerpo en cada menudencia de la vida ruin del lugar, y también él, por medio de cálidos chaparrones, había excavado antaño el barranco, pero todavía no habían instalado nada con utilidad proletaria. Para poner a prueba su mente, Chiklin se fue al barranco y lo midió con el paso habitual, respirando con regularidad para contar. El barranco era completamente adecuado para una zanja de cimentación, solo había que planificar los taludes y horadar su profundidad en el acuícludo.
—Kozlov puede ponerse enfermo —dijo Chiklin, ya de regreso—. No vamos a seguir esforzándonos en cavar aquí, hundiremos la casa en el barranco y desde allí la ajustaremos para arriba. Kozlov llegará a verla.
En cuanto oyeron a Chiklin, muchos dejaron de sacar tierra y se sentaron a tomar aire. Pero Kozlov ya se había alejado de su cansancio y quería ir a ver a Prushevski, a decirle que ya no estaban cavandoy que había que reinstaurar la imprescindible disciplina. Sin embargo, Safrónov lo paró en cuanto echó a andar.
—¿Qué te pasa, Kozlov, has tomado el rumbo de la intelectualidad?5 Mírala, ahí baja ella solita hasta nuestra masa.
Prushevski venía hacia la zanja de cimentación al frente de unos desconocidos. Había enviado la carta a su hermana y ahora lo que quería era actuar a porfía, preocuparse por los objetos del presente y construir cualquier edificio para provecho ajeno con tal de no alarmar a su conciencia, donde había instalado una indiferencia especial y delicada, acorde con la muerte y con el sentimiento de orfandad por la gente que se quedaba. Trataba con especial ternura a aquellas personas que antes no le habían gustado por la razón que fuera: ahora sentía que en ellos estaba el misterio casi principal de su vida y observaba fijamente los rostros bobos, ajenos y conocidos, emocionándose y sin comprender.
Los desconocidos resultaron ser los nuevos trabajadores que enviaba Pashkin para asegurar el ritmo estatal. Pero los recién llegados no eran obreros: Chiklin, sin fijarse mucho, enseguida descubrió en ellos a empleados urbanos reeducados, ermitaños varios de la estepa y gente acostumbrada a caminar a paso lento detrás del caballo de labor; en sus cuerpos no se percibía ningún talento proletario para el trabajo, estaban más dotados para tumbarse boca arriba o para descansar de alguna otra manera.
Prushevski explicó a Chiklin que debía distribuir a los trabajadores frescos por la zanja de cimentación y ofrecerles aprendizaje, porque había que saber vivir y trabajar con la gente que había en el mundo.
—No pasa nada —opinó Safrónov—. Arrancaremos ese atraso y los rellenaremos de actividad.
—Eso es —dijo Prushevski, dejándole encargado, y se fue en pos de Chiklin hasta el barranco.
Chiklin dijo que el barranco era la mitad de una zanja de cimentación y que con ayuda del barranco se podía conservar a los débiles para el futuro. Prushevski estuvo de acuerdo porque, de todas formas, él moriría antes de que el edificio estuviera acabado.
—Pues a mí me agita una duda científica —dijo Safrónov frunciendo el rostro entre cortés y racional. Y todos prestaron oídos a su opinión. Safrónov miró a quienes lo rodeaban con una sonrisa de raciocinio enigmático.
—¿De dónde ha sacado el camarada Chiklin esa representación del mundo? —pronunció Safrónov poco a poco—. ¿Es que con pocos años recibió un beso especial y por eso antepone el barranco mejor que un científico? ¿Cómo es que puedes pensar, camarada Chiklin? Porque yo voy con el camarada Prushevski, como menudencia que soy, y no veo en mí ninguna mejora.
Chiklin estaba demasiado sombrío para astucias y no respondió con exactitud:
—Cuando la vida no tiene a donde ir, entonces es cuando te vienen pensamientos en la cabeza.
Prushevski miró a Chiklin como miraría a un mártir sin sentido, después pidió que se hiciera una horadación de exploración en el barranco y se marchó a su oficina. Aquí empezó un trabajo minucioso con las partes ya ideadas de la casa proletaria común para así sentir los objetos y olvidarse de la gente en sus recuerdos. Al cabo de unas dos horas, Vóschev le trajo muestras del agujero explorado.
Prushevski tomó en las manos una muestra del terreno del barranco y se quedó abstraído mirándola. Quería quedarse a solas con esa bola oscura de tierra. Vóschev retrocedió hasta la puerta y se ocultó detrás, cuchicheando para sí su tristeza.
El ingeniero examinó el terreno y, durante un buen rato, por la inercia de su razón que actuaba por sí sola, liberada de esperanzas y deseo por satisfacerse, contó con ese suelo para comprimirlo y deformarlo. Antes, durante su vida sensitiva y de apariencia de felicidad, Prushevski habría calculado la solidez del terreno con menor exactitud, pero ahora le apetecía preocuparse sin cesar de los objetos y de las estructuras para tenerlos en su mente y en su vacío corazón en lugar de la amistad y el cariño por las personas. El dedicarse a la tecnología de inmovilidad del futuro edificio suministraba a Prushevski la indiferencia de una idea clara y cercana al placer, y los detalles de la edificación despertaban en él un interés mejor y más resistente que la emoción camaraderil con los correligionarios. Para Prushevski, esta materia eterna que no tenía necesidad de movimiento ni de vida, y que tampoco necesitaba desaparecer, había sustituido a algo olvidado e imprescindible, como la esencia de una amiga perdida.
Cuando hubo terminado la enumeración de sus magnitudes, Prushevski aseguró la inquebrantabilidad de la vivienda proletaria común y sintió consuelo en la solidez del material destinado a proteger a una gente que hasta ahora vivía en el exterior. Y entonces se sintió ligero y se hizo el silencio en su interior, como si estuviera viviendo no una vida indiferente y previa a la muerte, sino aquella que otrora los labios de su madre habían susurrado y que él ya había perdido incluso en los recuerdos.
Sin perturbar su paz y su asombro, Prushevski abandonó la oficina de los trabajos de terrapleno. En la naturaleza, el desolado día de verano se marchaba hacia la tarde; poco a poco, todo se iba acabando aquí cerca y allá lejos: los pájaros se ocultaban, la gente se echaba a dormir, humeaban pacíficas las viviendas campestres apartadas, donde un hombre ignoto y cansado estaba sentado junto al puchero esperando la cena, una vez que había tomado la decisión de soportar su vida hasta el final. La zanja de cimentación estaba vacía, los cavadores se habían trasladado a trabajar al barranco y era aquí donde tenían lugar sus movimientos. De pronto, Prushevski quiso estar en una lejana ciudad central, donde la gente pasa mucho tiempo sin dormir, se piensa y se debate, donde las tiendas de comestibles están abiertas por las tardes y huelen a vino y a pastelería, donde puedes encontrarte con una mujer desconocida y charlar con ella toda la noche, experimentando esa misteriosa felicidad de la amistad que te lleva a querer vivir eternamente en esa inquietud; y luego, a la mañana siguiente, tras despedirse bajo un farol de gas extinguido, separarse en el vacío del amanecer sin la promesa de un nuevo encuentro.
Prushevski se sentó en un banco junto a la oficina. Tiempo atrás, solía sentarse de la misma forma junto a la casa de su padre —las tardes de verano no habían cambiado desde esa época— y entonces le gustaba observar a los que pasaban por allí, le gustaban los otros, y se lamentaba de que todas las personas no se conocieran. Hasta el día de hoy, un único pensamiento seguía vivo y tristón en su interior: una vez, en una tarde parecida, junto a la casa de su infancia pasó una muchacha, y él no era capaz de recordar ni su cara ni el año de ese hecho, pero desde entonces observaba con atención todas las caras femeninas y en ninguna de ellas reconocía aquella que, aun habiendo desaparecido, seguía siendo su única amiga, la que había pasado tan cerca sin detenerse.
Durante la revolución, por toda Rusia los perros ladraban día y noche, pero ya habían parado: había llegado el trabajo y los trabajadores dormían en calma. La milicia guardaba por fuera el silencio de las viviendas obreras para que el sueño fuera profundo y alimentador de cara al trabajo matinal. Los únicos que no dormían eran los turnos de noche de los constructores y el inválido sin piernas que se había encontrado Vóschev al llegar a la ciudad. Ahora iba en una telega pequeña y mala a ver al camarada Pashkin para recibir de este la porción de vida que iba a buscar una vez por semana.
Pashkin vivía en una casa maciza, hecha de ladrillo para que no pudiera arder, y las ventanas abiertas de su vivienda daban a un jardín cultivado, donde las flores resplandecían incluso por la noche. El deforme pasó junto a las ventanas de la cocina donde se producía la cena y que bullía cual sala de calderas, y se detuvo enfrente del despacho de Pashkin. El dueño estaba sentado a la mesa sin moverse, profundamente enfrascado en algo invisible para el inválido. Encima de la mesa había diversos líquidos y tarros para fortalecer la salud y desarrollar la actividad; Pashkin había adquirido para sí mucha conciencia de clase, estaba en la vanguardia, había acumulado ya suficientes logros y por eso cuidaba su cuerpo científicamente, no solo por la alegría personal de su existencia, también para las masas obreras cercanas. El inválido aguardó mientras Pashkin, ya levantado del ejercicio de pensar, hacía una gimnasia rápida con todos sus miembros y, habiendo alcanzado la frescura, se volvía a sentar. El monstruo iba a decir sus palabras por la ventana, pero Pashkin tomó un frasquito y, después de tres lentos suspiros, se bebió una gota.
—¿Voy a tener que esperarte mucho tiempo? —preguntó el inválido, que no tenía conciencia ni de la salud ni del valor de la vida—. ¿O es que quieres ganarte algo otra vez?
Pashkin se descuidó y empezó a inquietarse, pero se tranquilizó con el esfuerzo de su mente —nunca quería perder la nervosidad de su cuerpo.
—¿Qué te pasa, camarada Zháchev?, ¿qué no te han suministrado?, ¿a qué tanta excitación?
La respuesta de Zháchev fue directa:
—¿Qué dices, burgués, ya te has olvidado de por qué te soporto? ¿Quieres tener un peso en el ciego intestinal? Ya sabes que cualquier código será blando conmigo.
Y el inválido arrancó una fila de rosas que le caían a mano y, sin disfrutarlas, las tiró.
—Camarada Zháchev —respondió Pashkin—, no soy capaz de comprenderte, si tienes una pensión de primera categoría y ¿por qué? Pues porque yo siempre he salido a buscarte con lo que he podido.
—Mientes, sobrante de clase, era yo quien salía a pillarte, ¡no tú!
En el despacho de Pashkin entró su esposa,. Sus labios rojos devoraban carne.
—Lévochka, ¿ya estás otra vez con preocupaciones? —dijo—. Ahora le saco un paquetito, esto ya es insoportable, ¡esta gente echa a perder los nervios de cualquiera!
Se marchó con todo el cuerpo inquieto.
—¡Vaya, pues sí que has cebado bien a tu mujercita, gusano! —dijo Zháchev desde el jardín—. Incluso cuando marcha en vacío trabajan todas las válvulas, así que ¡sabes manejar a la perra!
Pashkin tenía demasiada experiencia en la dirección de atrasados como para enfadarse.
—Tú también, camarada Zháchev, podrías mantener sin problema a una amiga, en la pensión se tienen en cuenta todas las necesidades mínimas.
—Vaya, un gusano con tacto —determinó Zháchev desde la oscuridad—. Mi pensión no llega ni para mijo, solo para panizo. Quiero manteca y algo que lleve leche. Dile a esa miserable tuya que me llene la botella con nata más espesa.
La mujer de Pashkin entró en el cuarto del marido con un paquetito.
—Olia, también pide nata —le dijo Pashkin.
—¡Y qué más! Quizá también quieras comprarle crespón de la China para unos pantalones. ¡Qué no se le ocurrirá!
—Quiere que le rasgue la falda en la calle —dijo Zháchev desde el parterre—. O que me cuele por la ventana del dormitorio y que llegue bien dentro, hasta la mesita empolvada donde se sazona el hocico, ¡esta quiere ganarse algo!
La mujer de Pashkin recordaba que Zháchev había enviado a la Comisión regional de Control una denuncia sobre su marido y la investigación duró todo un mes, les pusieron peros hasta a los nombres: ¿por qué Lev y por qué Ilich6?, se trataba de encontrar algo. Por eso no perdió el tiempo y le sacó al inválido una botella de nata de la cooperativa; Zháchev recibió por la ventana el paquetito y la botella y se marchó del jardín de la hacienda.
—Ya comprobaré en casa la calidad de los víveres —informó parando su carro junto a la cancela—. Si ha caído otro trozo estropeado de vaca o hay solo restos, ya podéis contar con un ladrillo en la tripa: soy mejor ser humano que vosotros, ¡necesito comida digna!
Ya a solas con su esposa, Pashkin no logró superar la inquietud causada por el monstruo hasta la medianoche. La mujer de Pashkin sabía pensar si se aburría y compuso una idea durante el silencio familiar.
—¿Sabes qué, Lévochka? Tendrías que organizar de alguna manera a ese Zháchev y después coger y promoverlo a algún empleo, ¡y que se vaya a dirigir lisiados! Porque todo hombre debe tener un mínimo de significado dominante, y así estará tranquilo, será decente… Si es que eres muy confiado y bobo, Lévochka.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.