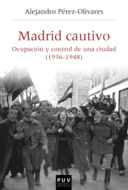Kitabı oku: «Aquello sucedió así», sayfa 2
En esa primera etapa de mi estancia en Madrid surgió para mí el amor en la figura de un compañero cuyo fatal destino hizo que perdiera la vida apenas estuvo graduado. Ocurrió en carretera, en accidente de coche. Ya no estaba yo a su lado, pero un familiar que si lo estuvo me narró cómo en su delirio de muerte gritaba mi nombre.
AQUELLO SUCEDIÓ ASÍ
A mis nietos y a todos los nietos del mundo,con el deseo y la esperanza de que jamás seanespectadores de una guerra,y menos aún de una guerra civil
INICIO DE LA GUERRA CIVIL
El 18 de julio de 1936 sorprende al pueblo español, que a la sazón estaba gobernado por República, un levantamiento militar que, apoyado en África por fuerzas marroquíes y secundado por capitanías de distintas regiones (no de todas, como habían planeado los promotores), dio lugar al comienzo de una cruel guerra civil que finalizaría en el año 1939. Es mucho cuanto se ha escrito sobre lo acontecido en el transcurso de ese duro y largo periodo; ello se ha podido realizar con más o menos objetividad. No ha ocurrido otro tanto sobre acontecimientos de la posguerra, que aún, después de muchos años, sigue siendo tabú en nuestro país. Me propongo, ya que he sido una de tantas y tantas víctimas de esa inhumana posguerra, dejar constancia de cuanto venía sucediendo por aquel entonces, cuando el fragor de las armas había cesado, pero las ruines pasiones humanas seguían triunfando. Quienes pudieron evitarlo, no lo hicieron. ¡Qué mal ejemplo se dio al pueblo!
Voy a tratar de relatar con toda objetividad hechos vividos, sufridos en mi propia carne, la mayoría de ellos plasmados en las cuartillas mientras se estaban desarrollando.
El pueblo, que luchó en defensa de su gobierno, al fin, ante la fuerza arrolladora de las armas, sucumbió. Nosotros, como la inmensa mayoría de los intelectuales españoles, quedamos en el bando de los vencidos, en el sector que, cándidamente, confiaba en la justicia y ecuanimidad de los vencedores.
Cuando Barcelona pasó a poder de los que se denominaban nacionales (fascistas, para la zona del Gobierno), requerí a mi marido para que saliéramos de España. Había llegado a mi conocimiento que eran muchos los que iban tomando esa extrema determinación. Preveía el final de la guerra y temía por él, incluso por su vida. Rotundamente se negó a atenderme. Aún cabían muchas cosas –decía– entre éstas, la más importante era que se había optado en el Partido Socialista, al que pertenecía, por secundar las consignas que emanaban de la Junta de Defensa, presidida por el coronel Casado, jefe del Ejército del Centro, y de la que formaba parte don Julián Besteiro, relevante profesor universitario, uno de los dirigentes más prestigiosos del socialismo español y presidente de las Cortes Constituyentes de la República. La Junta de Defensa se constituyó con el solo fin de parlamentar con el llamado Gobierno de Burgos en busca de una paz negociada que pusiera término a la guerra.
En esos pactos se llegó al compromiso de dar fin a la contienda bajo promesa de respeto a las vidas. Se permitiría expatriarse ordenadamente, en barcos que llegarían desde países amigos, a cuantas personas lo solicitasen por temor a las represalias de los vencedores. Ese fue, en principio, el acuerdo.
Así lo creían, así fue como iban demorando su salida y así fue como sucumbieron tantos y tantos. Antonio, mi marido, decía: «Estamos pactando con los militares; hay que tener fe en su palabra». En último caso, no veía la necesidad de huir. No le importaba, en su día, hacerse responsable de sus actos. Su conciencia estaba muy tranquila. Desgraciadamente, los hechos nos demostraron lo equivocado de sus palabras. Diez años habíamos pasado de convivencia, y ésta fue la única ocasión en la que discrepamos. Con intuición propia de toda mujer, yo no presagiaba un panorama alentador; pero ante su actitud hube de claudicar. Ahora bien, mi intuición no llegó a tanto que me permitiera vislumbrar la magnitud de la maldad que iba a imperar. Desaprensivos individuos que llegaron hasta el extremo de formular denuncias falsas que, sin prueba alguna, fueron admitidas en los sumarios. De esta arbitrariedad fuimos víctimas.
En cuanto a mí se refiere, al recapacitar que ni política ni moralmente se me podía acusar, decidí no expatriarme. Desde luego, no tengo temple de mártir, y si hubiera pasado por mi imaginación que se me pudiera maniatar, encarcelándome durante años sin ningún motivo, es seguro que mi determinación hubiera sido muy otra; pero en aquel entonces no pensé sino que, quizá, Antonio necesitaría de mi ayuda.
Salieron a ultimar el pacto unos enviados de la Junta de Defensa y, contrariamente a lo ocurrido en otras ocasiones, fueron muy mal recibidos e incluso amenazados, viéndose obligados a retornar sin esperanza alguna. Ante hecho tan insólito y las alarmantes noticias que llegaban de Barcelona, fue como la Federación Socialista, muy reacia a la expatriación, tomó al fin el acuerdo de organizar la salida. Fue una decisión tardía.
El 28 de marzo de 1939, Antonio se encontraba en Valencia, en el Colegio de Farmacéuticos, ocupando su cargo de presidente del Sindicato, dispuesto a hacer entrega de aquél y del local cuando llegaran los que se denominaban nacionales. Así las cosas, le llega del Partido la nueva orden que le obliga a desistir de tal empeño. Por teléfono, muy emocionado, me comunica cuanto está ocurriendo e indica la forma de reunirme con él. ¿Nuestras hijas de corta edad? No las íbamos a someter a travesía tan incierta. Era preferible que, de momento, permanecieran al cobijo de familiares. Al frente de mi farmacia quedaba un buen compañero que hacía más de un año ya era colaborador en la misma. Uno de aquellos horribles bombardeos de población civil había derrumbado su casa de Nules. Recurrió al Colegio en demanda de trabajo, y Antonio, que se consideraba obligado a prestar atención a cuantos allí acudían, le propuso que viniera en mi ayuda, lo que me favoreció, pues eran muchas las cosas a las que yo tenía que atender, máxime cuando movilizaron al oficial mayor de la farmacia. El recién venido, de cierta edad, ya no corría ese riesgo.
Un triste atardecer lluvioso vino en mi busca un buen amigo. Transida de dolor, dejé a mis nenas y mi casa e iniciamos viaje desde Gandía. En la madrugada llegábamos a Valencia. Antonio me aguardaba impaciente. Le narré las peripecias del horrible trayecto, pues en esos 70 kilómetros habíamos presenciado muchos accidentes por la carretera. En dirección contraria a la nuestra se sucedían camiones y más camiones, la mayoría sin luces. Otros estaban detenidos por falta de combustible. Todos, repletos de personal. Formaban una caravana interminable que marchaba con la esperanza de encontrar salida por el puerto de Alicante. En una ocasión hubimos de parar porque un coche turismo se había empotrado contra un camión. Muertos, heridos…Quedó el suelo tapizado de cristales, que hubo que ir apartando cuidadosamente, y gracias a la pericia de nuestro conductor dimos término al viaje no habiendo sido más que espectadores de tanto horror. Sin embargo, todas las decisiones de tan última hora resultaron un fracaso.
Las embarcaciones comprometidas sí que cumplieron y estaban ancladas en el puerto. En los locales de la Federación, junto a cientos de compañeros, esperábamos el aviso para salir, pero al fin llegaron los emisarios con fatales noticias: ya no había paso libre; el puerto estaba acordonado por fuerzas armadas y falangistas. No valía la pena arriesgarse. No había ninguna posibilidad. Presenciamos casos de desesperación, incluso algún que otro suicidio, y…la desbandada.
Nuestro primer impulso fue esperar una hora prudencial de la mañana y correr a refugiarnos en la casa de unos parientes de derechas, de donde pensábamos salir en cuanto fuese posible. De momento, fuimos bien recibidos y nos instalaron en un semisótano de la gran casona, y allí, solos, dimos rienda suelta a nuestro dolor. Antonio se lamentaba de no haber prestado atención a mi súplica de que saliéramos del país en días anteriores.
Lo pudimos haber realizado sin dificultad: teníamos en regla nuestros pasaportes y en nuestro poder un telegrama de unos familiares de Toulouse en el que nos reclamaban, requisito indispensable para no ir a parar a un campo de concentración. En mi mente trataba de disculparle. Había que tener en cuenta que era descendiente de la nobleza de Aragón y su infancia se había desenvuelto entre militares y clérigos. Parece ser que en momentos cruciales sale a flote lo asimilado en el subconsciente de los primeros años de vivencia. Para aquel niño, en su ambiente, sería lo mejor admirar a los familiares militares que eran habituales en su casona y, ante todo, a su hermano mayor. «Hay que tener fe en los militares: son personas de honor». Aunque esa aureola admirativa se fuera desvaneciendo con el tiempo, quedó la raigambre, que afloró en aquellos decisivos días.
SINDICATO DE FARMACIA
Provocada una guerra civil, irremediablemente trae consigo y de inmediato una revolución, es inevitable. Al estallar la sublevación, las atribuciones de los colegios profesionales se vieron desbordadas por las organizaciones sindicales. Este desbordamiento causó mayor desequilibrio en aquellas provincias en que, como la de Valencia, los auxiliares de farmacia tenían formada con anterioridad su organización sindical. Ante los embates que había que sortear, previa asamblea convocada por el Colegio, por unanimidad se reconoció la necesidad perentoria de constituir el Sindicato de Farmacia para la precisa defensa de la clase. Por aclamación, quedó constituido y adherido a la Unión General de Trabajadores (UGT).
Antonio Azcón fue requerido por los compañeros para que presidiera dicho Sindicato, como persona de orden dentro de las izquierdas. Así es como se estableció una labor conjunta entre Sindicato y Colegio, que resultaba altamente beneficiosa para la clase, que se consideraba doblemente amparada ante tan graves circunstancias. Azcón procuraba en todo momento poner su prestigio y autoridad al servicio de cuantos le necesitaban; públicamente censuraba a aquellos que, en nombre de la revolución, atropellaban vidas y haciendas. Yo me resistía a que en aquellos tiempos borrascosos aceptara tal responsabilidad. Compañeros de diversa ideología insistían para que aceptara. Había que salir al paso de cuanto vislumbrábamos se nos iba a venir encima. «He de aceptar, aunque no resulta agradable, pero en cuanto nos sea posible hemos de procurar impedir los atropellos propios de una revolución como en la que nos vemos inmersos. Hemos de tratar de salvaguardar a la clase farmacéutica». La clase farmacéutica tiene que recordar la gran obra social iniciada con el fin de ayudar a compañeros que, por diferentes causas que no había por qué analizar, se encontraban desplazados, y que fructificó en la fundación de la Cooperativa Farmacéutica, cuyo primer local se estableció modestamente en la calle de Campaneros. Cuantos allí acudían, encontraban refugio, trabajo remunerado para quienes lo desearan, ya que, aparte de la distribución, se preparaban inyectables, apósitos, ajuares sanitarios para partos, diversas fórmulas de uso corriente, etc.; se les entregaba un carnet de afiliado que les sirviera de salvoconducto. Algunos exaltados censuraban su conducta de benevolencia para quienquiera que fuese, y en ocasiones le increpaban:
–¿Por qué avalas a ése? ¡Si viene huyendo de…! ¡Si es fascista!
–Para nosotros –les replicaba–, todos son compañeros que precisan de nuestro amparo. Aquí no somos policías, así que esa clase de investigaciones no son de nuestra incumbencia. El compañero que precise y solicite nuestra ayuda, aquí la encontrará: le daremos trabajo y un aval como profesional.
La Cooperativa Farmacéutica, en aquel entonces, fue institución modelo de compañerismo. Constituyó un éxito moral y económico. Se había recabado la ayuda de unos y otros sin distinción de ideologías. Todos contribuyeron a la pujanza de la obra, admirando el tesón y nobleza de aquel aragonés que, con su amor al trabajo y capacidad de iniciativa, trazaba tan admirable línea de conducta. Otros muchos, entre los que recordamos a Martí Rizo, Morales, Carbonell, Moneva, Rogelia Soler y Montesinos, le secundaron en tan solidaria empresa.
AÑO 1936
Estábamos sorprendidos y atemorizados por el estallido de la guerra civil, el llamado «Alzamiento Nacional», al decir de quienes lo habían provocado. En toda España se vivía una sangrienta revolución. Transcurrían los primeros días.
Una tarde daba fin la jornada de trabajo. En mi busca vino una de mis amigas (L. L.) y me contó:
–Ayer irrumpieron unos individuos en la farmacia y, con amenazas, se llevaron el importe de la recaudación. Me temo que hoy vuelvan (se trataba de una farmacia cuyo titular, buen amigo y compañero, que, por lo que fuere, había considerado prudente abandonar la ciudad, huir de momento). Tengo entendido que tu marido es el presidente del Sindicato de Farmacéuticos. ¿Qué se podría hacer para evitar tales atropellos?
Acudió Antonio y, sin vacilar, dijo:
–Claro, claro. Hay que impedir estas cosas.
–¿Y cómo? –le pregunté.
–Pues iré a ver quiénes son esos desaprensivos, de dónde proceden. Sin duda, serán vulgares ladrones que se aprovechan de las circunstancias para saciar sus apetitos.
–Me da miedo que te enfrentes con esa clase de individuos. Es posible que vayan armados.
–Siempre existe algún peligro, pero lo considero mi deber.
Marchó al Ayuntamiento, solicitó de la Alcaldía dos guardias y encaminóse a la farmacia en cuestión. Cuando se procedía al cierre de la misma, aparecieron unos individuos exigiendo el dinero. Antonio, que estaba al acecho, salió, les recriminó duramente su conducta y logró al fin que devolvieran incluso el de la tarde anterior, con la promesa de que no molestarían nuevamente.
EL FUNESTO «PANCHO VILA» (GANDÍA, 1937)
En los primeros tiempos de la guerra civil apareció por Gandía un individuo que lanzaba proclamas por doquier, en las que instaba a las gentes a que se unieran a él, a su pandilla, para llevar a cabo lo que él denominaba «limpieza de retaguardia». «Lo mismo –decía– que se estaba haciendo en la zona dominada por los militares». Cruzaba los pueblos reclutando a elementos incautos y gentes malvadas de las que surgen en las revoluciones. Así consiguió reunir a gran número de individuos que actuaban a sus órdenes, lejos de toda disciplina. En sus escritos se firmaba Ignacio Poblador, se hacía denominar «Pancho Vila» y tanto él como sus seguidores se tocaban con sombreros mejicanos. Por doquier iban sembrando el terror. Se decía que pertenecían a la FAI. Lo cierto es que eran unos forajidos. En una de sus asambleas convocadas en Valencia, vociferó: «En Gandía existe un boticario que trata de evitar que limpiemos la retaguardia de fascistas, y ésta es nuestra misión, así que…vaya con tiento porque…».
Se refería a Antonio Azcón, quien públicamente censuraba los actos de violencia que se iban cometiendo. Alguien que lo escuchó nos lo vino a advertir.
Muchas tristes hazañas se podrían relatar. Una de las más salientes, por su brutal audacia, es la que sigue: una de las naves de las Escuelas Pías, habilitadas como prisión, había concentrado un número determinado de presos como sospechosos de adictos a los sublevados. Al Ayuntamiento llegó una confidencia sobre que el tal «Pancho Vila», con sus hombres, se proponía lanzar un asalto y apoderarse de los allí recluidos con el fin de asesinarles. Ante tal amenaza, se pidió socorro al Gobierno Civil. El gobernador prometió enviar de inmediato a cincuenta carabineros armados, a fin de que trasladaran los presos a Valencia, a la prisión de San Miguel de los Reyes, cuyo edificio ofrecía gran seguridad. Ocurrió que por uno de sus confidentes fue advertido el tal «Pancho Vila», y cuando los presos custodiados llegaron al pinar situado en La Barraca fueron asaltados. Habían interceptado la carretera, desarmaron a la guardia y fueron asesinando a cuantos iban conducidos, dejando con vida sólo a uno de ellos, que al transcurrir del tiempo se supo que era de su calaña y un elemento provocador.
Finalizada la guerra, se pudo constatar que el tal P. V. había sido enviado de la otra zona con el objeto de sembrar el terror y el descrédito en la republicana.
¿Que caían gentes simpatizantes o de adhesión a los provocadores de la guerra? No importaba. El criterio de allá era ganar la guerra a toda costa, «caiga quien caiga». Sí, se supo que el tal individuo era uno de esos infiltrados que desde antiguo se utilizan en tiempos de guerras, y mayormente en las civiles. La historia nos habla de ello en diversas épocas (artículo de Arrieta en ABC en el año 1974).
En los últimos días de la contienda se supo también que el tal Ignacio Poblador, el tristemente célebre «Pancho Vila», pasó a la zona fascista, en donde le habrían recompensado por su bien cumplida misión.
Con tal sistema, basándose en hechos como el relatado, el enemigo trataba de deshonrar nuestra causa, provocando al menos la desmoralización y la vergüenza en muchos de los nuestros, que ignoraban quiénes eran los inspiradores de tan bárbaras tropelías. No sólo atribuían a la República esos horrorosos desmanes, sino que, además, hacían correr el rumor de que los celebrábamos con alegría y jolgorio, cuando en verdad los deplorábamos con los mismos sentimientos que hechos similares ejecutados de idéntico modo en la zona fascista, pues tanto en un sitio como en otro caían, víctimas de la barbarie, personas honradas, amigos entrañables y familiares queridos.
LA GUERRA HA TERMINADO
Llegó al fin el último parte de guerra: «La guerra ha terminado». Antonio pensó que su deber era no abandonar su puesto. No le importaba –decía– hacerse responsable de sus actos, que en todo momento habían sido presididos por la nobleza de su corazón.
Pero…volvieron a exaltarse las pasiones, volvieron a aparecer desalmados que se aprovechaban de las circunstancias para saciar sus bajos apetitos, entre los que descollaban la envidia y la codicia. No quisieron razonar ni pararse a pensar hasta dónde se podía llegar con la autoridad que las leyes les pudieran atribuir y…
Cuentan las gentes la tristeza e indignación que producía presenciar el saqueo de aquella farmacia, de aquel laboratorio, incluso de los enseres del hogar, todo producto de largos años de trabajo. Sin control oficial alguno, ni tan siquiera esperar al proceso de rigor, dando con tal conducta un mal ejemplo al pueblo. Un hogar más, destrozado.
«La envidia y la mentira me tuvieron encarcelado». FRAY LUIS DE LEÓN
EL FIN DE LA CONTIENDA (MARZO DE 1939)
Sucedieron días de derrumbamiento de toda esperanza. Se había hablado de paz, perdón, orden, etc.; en último caso, de una pacífica expatriación transitoria para quienes hubiesen ocupado cargos políticos en la denominada zona roja. Cuanto iba sucediendo por doquier nos traía el convencimiento de lo ilusos que fueron cuantos creyeron en tales promesas. Pronto se pudo comprobar que se hacía caso omiso de todo lo pactado oficialmente, que todo era engaño cruel para el pueblo infeliz, el cual, por unos momentos, llegó a creer en las voces que traían las ondas.
Mi marido pensó en la conveniencia de salir para Barcelona. «Es una gran ciudad –decía–, en la que contamos con muy buenas amistades y familiares; una vez situados allí, será fácil soslayar el peligro de caer en manos de…».
Con audacia, fui yo personalmente, al anochecer, a las oficinas en las que nos informaron que expendían salvoconductos y pude conseguir uno, que le entregué.
Casualmente habían llegado a la casa en donde nos encontrábamos unos refugiados: dos buenos paisanos aragoneses con su vestimenta de soldados; les expusimos la idea de salir y se convino que al día siguiente volverían trayendo consigo un uniforme militar, y de esa forma los tres amigos emprendieron viaje hacia la Ciudad Condal.
Días de gran zozobra para mí, esperando el aviso de su llegada. Al fin, cuando había transcurrido una semana, me entregaron un telegrama, pues los servicios de comunicaciones no estaban normalizados y sufrían gran retraso. Yo había quedado en Valencia, llena de dudas respecto al camino a seguir. No eran nada esperanzadoras las noticias que llegaban hasta mi provisional refugio. ¡Venganza!, se decía por doquier. Venganza ciega y persecución inicua. Se admitían denuncias y más denuncias, resultando que se estaba a merced de la envidia, de la codicia ajena, de cuantas malas pasiones sea capaz de albergar la humanidad ruin. Considerando, por tanto, una imprudencia regresar a mi localidad, a mi casa, pensé en seguir a mi marido. Su vida estaba en peligro; quizá le pudiera yo ser de alguna utilidad.
Cuando nos llegó la noticia sobre la imposibilidad del embarque, nuestro primer impulso fue refugiarnos en casa de unos parientes de ideología derechista, a cuyo lado habíamos estado toda la guerra, defendiéndoles y amparándoles en repetidas ocasiones, máxime al tomar en consideración a la señora de la casa, puesto que era de edad avanzada y estaba delicada de salud. Siempre nos encontraban propicios en cuanto precisaran y estuviera a nuestro alcance.
Aquella madrugada estábamos a la espera de los emisarios que habían sido enviados a explorar en el puerto de Valencia la llegada de los barcos prometidos y regresaron con las fatales noticias sobre la imposibilidad del embarque. Junto con nosotros se encontraban dos buenos amigos y paisanos, de los que con un apretado abrazo nos despedimos. Ellos comentaban que no tenían en la capital dónde ir a refugiarse y se lanzaron a la carretera con la esperanza de que algún vehículo de cuantos sin cesar desde hacía varios días venían circulando desde Madrid pudiera admitirlos. En ese éxodo pretendían llegar al puerto de Alicante. Consiguieron ser acogidos en uno de esos camiones, que había parado para su abastecimiento. A la llegada a Gandía se encontraron con la desagradable sorpresa de que a un lado y a otro de la carretera ya había fuerzas armadas que iban haciendo prisioneros a toda la caravana, obligándoles a virar hacia las Escuelas Pías, convertidas en prisión. Uno de nuestros amigos, que en el camión iba colocado al lado del conductor, le indicó a éste:
«Desvíate de la ruta, gira rápido hacia la izquierda, a toda velocidad». Así lo hizo, y así fue cómo consiguieron llegar al puerto, en donde aún estaba anclado el último barco, que, después de muchas zozobras, se consiguió que zarpara con gran número de pasajeros que tuvieron la suerte de escapar a la nueva barbarie que se avecinaba.
En Valencia había quedado yo, destrozada. Seguían llegando funestas noticias. Fueron los días de los horrores en el puerto de Alicante. Por éste y por otros puertos del litoral se veían a lo lejos barcos anclados, que ya los vencedores no dejaban entrar. Cundió el pánico, la desesperación, al percatarse de que allí mismo quedaban prisioneros, a merced de aquella fuerza bruta arrolladora de la que no había escapatoria posible. Las salidas al interior también habían sido copadas. Por doquier se veían emplazadas ametralladoras.
Voces de mando extrañas a nuestro país, indiferentes a las súplicas de las mujeres y al llanto de los niños. Muchos, muchos moros e italianos se dedicaban a la gran tarea de ir haciendo prisioneros. En ello les ayudaban falangistas, que desarmaban y maltrataban a los hombres. Todos se habían convertido en policías. Más tarde, en prisión, mujeres que habían sido testigos de aquel cuadro dantesco nos contaban de los fusilamientos en masa, los suicidios, el haber presenciado cómo algún que otro camión con su carga humana se lanzaba al fondo del mar. Inmensas caravanas de fugitivos iban quedando por campos de concentración improvisados y cárceles, y cuando se llenaron éstas, llevaban a los cautivos a diversos locales, como teatros, cines, incluso conventos e iglesias. Sólo se preocupaban de encerrarlos a buen seguro, sin importarles tenerlos varios días sin darles nada de comer. (En el mercado existen varios libros en los que se describe detalladamente esta horrible odisea; entre ellos, El campo de los almendros, de Max Aub, y El año de la victoria, de Eduardo de Guzmán).
El jefe de la casa en la que yo me encontraba me conminó a que saliera lo más pronto posible; tenían muchas visitas de la zona nacional: militares, clérigos y demás, y decía que era expuesto para ellos. Precisamente ése era mi deseo: seguir a mi marido. Así, pues, le dije que lo haría tan pronto como me proporcionara un salvoconducto, sin cuyo requisito no era posible viajar. El conseguirlo se había puesto más difícil que en los primeros días, a medida que se organizaban y ordenaban los servicios, en particular en lo referente a la captura de los que llamaban «rojos». Pronto se las ingenió para conseguir cuantos papeles necesitara.
Por la radio nos había llegado una insólita noticia: anulación de gran parte de series de billetes moneda que circulaban por esta zona. Gracias a que casualmente eran válidos algunos de los billetes de que disponía, pude reunir unos pocos miles de pesetas.
Una mañana de primeros de abril me vi en el andén para tomar un tren que decían conducía a Barcelona. Me acompañaba una gran amiga a quien se acercó a saludar un vecino.
–¿Y tus amigos? –le preguntaba por nosotros.
A unos pasos de ellos, no fui reconocida por el policía de nuevo cuño, un muchacho antiguo militante furibundo de la FUE (organización estudiantil de izquierdas). La persecución del gobierno a los codiciosos acaparamientos, tarea en la que fue sorprendido su padre, motivó que cambiaran de chaqueta a raíz del triunfo de los que se denominaban «nacionalistas» y se convirtieran en feroces agentes policíacos. Es el caso que me hizo pasar un mal viaje, ya que iba de escolta en el mismo tren. El convoy no llevaba más que vagones de carga. Los viajeros, entre los que se contaban muchos soldados, íbamos hacinados, sentados sobre fardos y maletas. Al llegar al Ebro hubimos de transbordar en Santa Bárbara, porque estaba interceptado el paso por la desaparición del puente. Por los campos que bordeaban el río había miles y miles de personas. Todas pretendían cruzar el río para ir en busca del tren que en la parte opuesta salía para Tarragona, pero fueron muy pocas las que lo consiguieron. Las gentes contaban que llevaban aguardando varios días. Anochecía. No había más que unas cuatro pequeñas embarcaciones a remo, que iban avanzando con gran lentitud ante los gritos y protestas de cuantos esperaban con impaciencia su turno, que nunca llegaba.
Mis dos compañeros de viaje, una enfermera que regresaba de la zona denominada «nacional» y un muchacho maestro en el que me pareció observar que huía de algo que le amenazara en Valencia, convinieron conmigo en la triste realidad de tener que resignarnos a tratar de encontrar un rincón en donde pasar la noche. Recorrimos aquel poblado en ruinas: escombros por todas partes, triste secuela de la feroz lucha que por allí se libró. Daba la sensación de un lugar desértico, como muerto; sólo daban señales de vida unos tenderetes improvisados en los que se exponían algunos comestibles: plátanos, galletas, conservas, etc. Los viajeros, hambrientos, iban en su busca. Muchos eran los que mendigaban: soldados, mujeres harapientas con niños en brazos. Habían quedado en la miseria más espantosa a causa de la invalidez de la moneda. Los cercanos a nosotros contaban que llevaban, desde Murcia, quince días de viaje, pernoctando por estaciones y campos. Corros de gentes por todas partes; en ellos se gritaba, se maldecía. Todos estaban agotados.
Llegó la noche con llovizna, que al poco tiempo se convirtió en fuerte lluvia. Los barqueros se negaron a embarcar más pasajeros. Era peligroso. Las aguas del Ebro iban de crecida y había gran corriente. Quedó una noche oscura, fría y con fuerte viento. A pesar de nuestra búsqueda, no encontrábamos ningún lugar en el que nos pudiéramos guarecer. La muchedumbre acampaba por las márgenes del río, a la intemperie. El embarque se reanudaría de nuevo al amanecer y había que establecer turno. Nuestro compañero, que había ido a inspeccionar detenidamente por el contorno, corrió en nuestra busca. Las ruinas de una iglesia, con sus grandes naves que conservaban las paredes laterales, formando arcos que se adentraban y con la mayor parte de su techo derrumbado, nos ofrecía albergue por alguno de sus rincones. Allí corrimos antes de que fuera totalmente invadido el local, impidiéndonos su acceso, y nos acomodamos sobre el suelo. Entre el material de derribo había maderas y leños que los hombres salieron a recoger. Sirvió para que cada grupo alimentara una gran hoguera. Nuestro compañero alimentó la nuestra, a la que se fueron acercando más personas. A la vista se ofrecía un panorama dantesco. El local era inmenso. Grandes ruedos de gentes y en cada centro una hoguera. Así, otra y otra…Fuego por todas partes, aun en lontananza. Fuera, azotaba el viento.
En las primeras horas de la madrugada, la chiquillería dormía; ya no había lloros. Los lamentos de las mujeres habían cesado; intentaban conciliar el sueño. Sólo llegaba hasta nosotros el rumor de algunas conversaciones entre los hombres. Una lechuza que, por lo visto, no había abandonado su costumbre de acudir a la iglesia en busca del aceite de la lámpara, dejaba oír su lúgubre sonata. En ambiente tan tétrico se encogía el ánimo. Todo parecía presagiar la tragedia que se nos venía encima. Yo pensaba en mis hijas, en mis pequeñas, a las que iba dejando más lejos por cada kilómetro que avanzaba; en mi feliz hogar, que presentía destrozado para siempre. A las primeras luces del alba corrimos al embarcadero, en el que ya había un gentío aguardando. Sobre las once de la mañana pudimos, al fin, cruzar el río en aquella diminuta lancha.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.