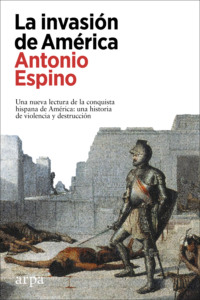Kitabı oku: «La invasión de América», sayfa 2
INTRODUCCIÓN
No es ninguna casualidad que se dotase la invasión de las Indias de una «dimensión clásica» otorgada por su comparación con las guerras de Roma. El propio Hernán Cortés llegó a comparar el asedio de México-Tenochtitlan con el de Jerusalén, ya que era de su gusto, según Bernal Díaz del Castillo, recordar los hechos heroicos de los romanos. El impresor Juan Cromberger apostillaba al final de su edición sevillana de la Segunda carta de relación cortesiana dirigida a Carlos I: «[En el sitio de Tenochtitlan] murieron más indios que en Jerusalén judíos en la destrucción que hizo Vespasiano», aunque equivocándose de emperador (Cortés, 1522). Gonzalo Fernández de Oviedo también utilizó dicha comparación, señalando cómo en el sitio de México «no murieron menos indios que judíos en Jherusalem, quando Tito Vespasiano, emperador, la ganó e destruyó», aunque, incluso alegaría que el cerco de Tenochtitlan no tenía comparación «con ejército ni cerco alguno de aquellos que por muy famosos están escriptos de los pasados» (Fernández de Oviedo, 1959, IV: lib. XIV, caps. XXIX-XXX).
En realidad, comparar el imperialismo romano, y sus crueldades, con la actuación hispana en las Indias era algo muy peligroso. Melchor Cano ya hizo notar, en 1546, que las guerras imperialistas de Roma eran, básicamente, guerras injustas. Y el padre Bartolomé de las Casas usaría en la controversia de Valladolid el ejemplo romano (de Pompeyo, en concreto, en su lucha contra el rey Tigranes de Armenia y la conquista romana de Judea) para atacar las acciones, muy parecidas, de Hernán Cortés en su conquista (Lupher, 2006: 190-194). Para el padre José de Acosta, en su De procuranda indorum salute, la crueldad hispana en las Indias fue superior a la de griegos y romanos —«Jamás ha habido tanta crueldad en invasión alguna de griegos y bárbaros. No son hechos desconocidos o exagerados por la fantasía de los historiadores»— (citado en López Lomelí, 2002: 66). El padre Acosta aseguraría que el maltrato dado a los indios era fruto de la falta de información o de conocimientos de aquellos que los subyugaron, «sirviéndose dellos poco menos que de animales, y despreciando cualquier género de respeto que se les tenga». Así, el lamentable resultado fue que «entramos [en las Indias] por la espada, sin oyrles, ni entendeles, no nos parece que merecen reputación las cosas de los indios, sino como de caça avida en el monte, y trayda para nuestro servicio y antojo» (Acosta, 1590: 395-396).
El caso es que la crueldad exhibida por los españoles en las Indias no puede ser puesta en duda. Apenas diez años después del inicio del segundo viaje colombino, verdadero comienzo de la conquista cruenta, en el testamento de Isabel I de Castilla, fallecida en 1504, se puede leer cómo se debería evitar hacer la guerra a los pacíficos y humildes indios para que se les quite «el temor que tienen de ver los españoles tan fieros, y de tener experiencia de sus crueldades […]» (Carriscondo, 2014: 296).
Hasta cierto punto, la opinión (favorable) que ha merecido la invasión y conquista hispana de las Indias —un ejemplo podría ser Pedro Pérez Herrero3, quien alude a una interpretación de «corte hispanista» que entiende «la conquista como un acontecimiento benefactor al haber introducido la lengua castellana, la religión católica y los valores hispánicos» (Pérez Herrero, 2002: 57)— casi siempre pareció estar exenta de cualquier comentario profundo sobre los excesos que acarrea la guerra —y la forma de practicar esta4—, salvo algunas excepciones5. Unos excesos que, como sabemos, también se cometían en la Europa de la Época Moderna y que, además, se seguirían cometiendo hasta los conflictos del siglo XX. Porque, aunque se haya argumentado que «la atrocidad no compensa, que el uso selectivo de la brutalidad llevó al éxito a corto plazo, pero que a largo plazo fue un desastre», lo cierto es que en el caso de la invasión y conquista de las Indias, la atrocidad sí compensó, quizás porque la brutalidad empleada fue menos selectiva que generalizada6. Joanna Bourke señala que «las atrocidades fueron una característica del combate tanto en las dos guerras mundiales como en Vietnam». Es más, según esta autora, lo que ella llama un comportamiento de combate eficaz «sí exigía que los hombres actuaran de forma brutal y sangrienta. Durante la batalla, era normal que los hombres perdieran su capacidad para sentirse conmovidos o perturbados» al principio, pero más tarde lo habitual era acostumbrarse de alguna forma a la matanza, que «pasaba a ser algo común». De hecho, según Joanna Bourke, «aunque la asociación del placer con el acto de matar y la crueldad puede resultar escandalosa, es sin duda familiar […]» para muchos de los combatientes. En realidad, muchos soldados mostraban emociones contradictorias, deplorando el haber matado a otro ser humano en unas ocasiones, y sintiéndose perfectamente felices cometiendo actos de extrema violencia en otras. El problema es que la mayor parte de los historiadores han tendido a considerar que el placer en la matanza era «enfermizo» o «anormal» y que, por contra, el trauma era «normal» (Bourke, 2008: 175, 346, 361-366).
Es este un punto de vista muy interesante y considero que puede aplicarse al caso de la conquista hispana de las Indias. Es más, en el caso que nos ocupa se fue creando un aprendizaje de las maneras de someter a las poblaciones aborígenes merced a las tradiciones bélicas heredadas de la Edad Media, de modo que la actuación hispana en las islas del Caribe acabó siendo «una especie de escuela de los horrores para muchos balboas, ojedas, bastidas, que se desparramaron por las costas del continente practicando lo que allí habían aprendido» (Garavaglia/Marchena, 2005, I: 129). Por ese motivo, el primer punto del presente ensayo lo hemos dedicado a la transición geográfica-bélica habida entre la guerra de conquista del reino nazarí de Granada, las operaciones de dominio sobre las islas Canarias y hasta alcanzar el espacio caribeño.
La aparición de una famosa leyenda negra anti-hispana7, de gran trascendencia historiográfica, y la consiguiente reacción que generó —Esteban Mira Caballos se refiere a lo que él llama «una historia sagrada de la conquista», por supuesto apologética, que se puede rastrear desde el siglo XVI al XXI (Mira, 2009: 19-23)—, tuvo, desde mi punto de vista, como principal secuela, entre otras muchas consecuencias, el hecho de que apenas si se haya reflexionado acerca de los componentes militares de la invasión y conquista de las Indias desde una perspectiva historiográfica competente. Si, efectivamente, la moderna historiografía internacional que aplica sus esfuerzos a la Historia de la Guerra —la New Military History— se ha interesado de manera muy escasa por la evolución del fenómeno bélico allende de Europa, por los enfrentamientos entre los pueblos de Ultramar y los europeos antes del siglo XIX8, la historiografía americanista ha reflexionado muy poco, creo, sobre estas cuestiones desde los presupuestos de una Historia de la Guerra muy renovada, historiográficamente hablando, en los últimos años.
Así, durante muchos decenios en el panorama americanista habían triunfado los presupuestos de historiadores como Rómulo D. Carbia, quien, sin negar la existencia de desmanes e «inexcusables delitos» durante la ocupación por parte de la Monarquía Hispánica de las tierras americanas, acentuó el hecho de que tales prácticas no fueron «indicios de un sistema sino síntomas que evidenciaron la calidad humana de la obra». Es más, «[…] la crueldad, el exceso, la perversidad y el delito no fueron lo normal sino lo excepcional en la hazaña de trasladar a América la civilización del Viejo Mundo»9. Decía esto último Rómulo Carbia por su deseo de enfrentarse a los conocidos postulados del padre Bartolomé de las Casas, razón última de la obra del historiador argentino, quien en su célebre Brevísima relación de la destrucción de las Indias (Sevilla, 1552) había denunciado que la sistematización de la crueldad y del uso de la violencia extrema de manera persistente fueron las claves de la ocupación militar de las Indias por parte de la Monarquía Hispánica, como es bien sabido. Señalaba Las Casas que
Dos maneras generales y principales han tenido los que allá han pasado, que se llaman cristianos, en estirpar y raer de la haz de la tierra a aquellas miserandas naciones. La una por injustas, crueles, sangrientas y tiránicas guerras. La otra, después que han muerto todos los que podrían anhelar o sospirar o pensar en libertad, o en salir de los tormentos que padecen, como son todos los señores naturales y los hombres varones […], oprimiéndolos con la más dura, horrible y áspera servidumbre en que jamás hombres ni bestias pudieron ser puestas. A estas dos maneras de tiranía infernal se reducen o se resuelven o subalternan como a géneros, todas las otras diversas y varias de asolar aquellas gentes, que son infinitas (Las Casas, 1992: 78).
A mi entender lo fácil siempre fue atacar a un propagandista de atrocidades poco hábil con su propia arma: con la contrapropaganda. Y de esta forma se han ido desarticulando, hasta cierto punto, las denuncias del padre Las Casas. Un ejemplo de ello es la afirmación de P. Pérez Herrero de que miembros de las órdenes religiosas presentes en las Indias (y por encima de todos ellos, como es lógico, estaba el padre Las Casas) utilizaron como método para criticar el modelo de sociedad, que pretendían asentar en América los conquistadores-encomenderos e imponer la conquista pacífica del territorio, la sistemática denuncia de los maltratos que aquellos infligían a los nativos para «deslegitimar su principio de autoridad». Pérez Herrero en ningún caso explicita si cree que dichas denuncias son verdaderas. Más bien su intención parece ser dejar entrever que, quizás, se exageraron las cosas. O así lo entiendo yo (Pérez Herrero, 2002: 99). Muy distinto, por supuesto, es el punto de vista crítico con la «legitimidad de la colonización americana» según Las Casas que aparece en el trabajo de Eduardo Subirats (1994: 125 y ss.). Para Subirats, la propuesta de Las Casas contemplaba la llegada del aborigen a una condición de vasallo natural no mediante el concurso a la violencia primitiva de la conquista, sino gracias a la conversión pacífica que conducía a la libertad, pero a una libertad sometida al discurso hispano. Es decir, que la «verdadera legitimidad de la conquista debía ser espiritual e interior» (Subirats, 1994: 142 y ss., 174).
No es mi intención concurrir ahora a un debate que ha dado muestras de ser muy fértil, pero sí reconocer que ha sido la lectura de otra de las obras clásicas del dominico, su Historia de las Indias, la que me ha permitido encontrar, y de manera muy clara en cuanto a su explicación, la técnica empleada de forma habitual por los españoles cuando se proponían controlar un territorio. Y no me olvido de que Georg Friederici ya se hizo eco en su momento de dicha realidad: «Los españoles tomaban terrible y feroz venganza de las más leves bajas sufridas por ellos en combate», y dichas venganzas, que se repetían una y otra vez, eran algo «perfectamente característico, que respondía a un principio y a un plan» (Friederici, 1973: 396). En años más recientes, Matthew Restall se ha referido a las «técnicas teatrales de intimidación» (Restall, 2004: 54 y ss.).
Pero volvamos con el padre Las Casas. Las técnicas empleadas para domeñar al otro en las Indias podríamos calificarlas como una diabólica trinidad: en primer lugar, se trataba de hacerse con las personas de los caciques porque, una vez aquellos muertos, «fácil cosa es a los demás sojuzgallos». Una variante era tomar presos a algunos indios de la zona —preferiblemente principales— para que, tras torturarlos, les descubriesen sus «secretos propósitos y disposición y gente y fuerzas que en ellos hay». En segundo lugar,
Tenían los españoles […] en las guerras que hacían a los indios, ser siempre, no como quiera, sino muy mucho y extrañamente crueles, porque jamás osen los indios dejar de sufrir la aspereza y amargura de la infelice vida que con ellos tienen, y que ni si son hombres conozcan o en algún momento piensen; muchos de los que tomaban cortaban las manos ambas a cercén, o colgadas de un hollejo, decíanles: «Anda, lleva a vuestros señores esas cartas».
Por último, Bartolomé de las Casas señala la utilización de las masacres como una técnica habitual para domeñar la resistencia de muchos. Fray Diego de Landa, en su Relación de las cosas de Yucatán (1566), ya señaló lo siguiente: «Hicieron [en los indios] crueldades inauditas [pues les] cortaron narices, brazos y piernas, y a las mujeres los pechos y las echaban en lagunas hondas con calabazas atadas a los pies; daban estocadas a los niños porque no andaban tanto como las madres, y si los llevaban en colleras y enfermaban, o no andaban tanto como los otros, cortábanles las cabezas por no pararse a soltarlos […] Que los españoles se disculpaban con decir que siendo pocos no podían sujetar tanta gente sin meterles miedo con castigos terribles» (Landa, 1985: cap. XV) cuando deben ser dominados por pocos10. Así, refiriéndose a la actuación de Nicolás de Ovando en La Española, dice que
determinó de hacer una obra por los españoles en esta isla principiada y en todas las Indias muy usada y ejercitada; y ésta es, que cuando llegan o están en una tierra y provincia donde hay mucha gente, como ellos son siempre pocos al número de los indios comparados, para meter y entrañar su temor en los corazones y que tiemblen […], hacer una muy cruel y grande matanza (Las Casas, 1981, II: 232-233, 237, 259, 522-539).
Lo cierto es que el padre Las Casas —y otros autores, no precisamente lascasianos, como fray Toribio de Benavente o Gonzalo Fernández de Oviedo, nos ofrecen testimonios parecidos— decía toda la verdad. Recurriendo de nuevo a Esteban Mira, este nos recuerda: «Basta echar un vistazo a la documentación del Archivo General de Indias para darnos cuenta de la veracidad de la mayor parte de las atrocidades descritas por el dominico» (Mira, 2009: 33). Porque, ¿cómo no iba a ser verdad, si la propia Monarquía utilizó tales argumentos para, de este modo, terminar con la trayectoria política de Hernán Cortés? En efecto, entre las acusaciones principales en su juicio de residencia (1526-1529) se hizo mención a «crímenes, crueldades y arbitrariedades durante la guerra» (Martínez, 1992: 560). Y en el caso del conquistador de Perú, Alonso de Alvarado, en el proceso levantado contra él en 1545, se lee: «El dicho capitán Alonso de Alvarado con los compañeros españoles que en su compañía andaban, iban a hacer la guerra a las dichas provincias y a los caciques e indios de ellas, y les hacía la guerra a fuego y sangre como se suele hacer a los indios» (Assadourian, 1994: 30). Significativa frase. Un testigo de los hechos acontecidos en Perú, Cristóbal de Molina, llamado el Almagrista, no dudó en señalar que
si en el real había algún español que era buen rancheador y cruel y mataba muchos indios, teníanle por buen hombre y en gran reputación […] He apuntado esto que ví con mis ojos y en que por mis pecados anduve, porque entiendan los que esto leyeren que de la manera que aquí digo y con mayores crueldades harto se hizo esta jornada y descubrimiento y que de la misma manera se han hecho y hacen todas las jornadas y descubrimientos destos reinos, para que entiendan qué gran destrucción es esto de estas conquistas de indios por la mala costumbre que tienen ya de hacerlas todas (Molina, 1968: 85).
No deberíamos dejar de lado otro factor. Esteban Mira dedica estremecedoras páginas en su obra Conquista y destrucción de las Indias al uso y abuso de las indias por la mayor parte de los conquistadores. El milanés Girolamo Benzoni explicaba que en la zona de Maracapana, en la costa oriental de Venezuela, el capitán Pedro de Cádiz regresó con cuatro mil esclavos tras recorrer setecientas millas. Y un detalle que pocos cronistas cuentan: «No había jovencita que no hubiera sido forzada por sus captores, por lo que con tanto fornicar había españoles que enfermaban gravemente» (Benzoni, 1989: 71-72). En Yucatán, el oidor de la Audiencia de México, Francisco Herrera, fue acusado, cuando había ido a cursar el juicio de residencia contra Francisco de Montejo, principal conquistador del área, de no castigar a ciertos españoles que tomaron a «las hijas y mujeres de algunos naturales por fuerza», y a pesar de que fueron denunciados ante él en persona (Bolio, 2018: 201). Por lo tanto, muchos crímenes hubieron de quedar impunes. Fray Pedro Simón, cronista de Nueva Granada, escribió que una de las razones del alzamiento de los indios cuicas en 1556 fue el abuso sobre sus mujeres protagonizado por algunos jóvenes soldados del retén de la recién fundada ciudad de Trujillo: «[…] y aprovechándose de sus mujeres é hijas tan desvergonzadamente, que no se recataban de poner en ejecución sus torpes deseos dentro de las mismas casas de sus padres y maridos, y aun á su vista […]» (Simón, 1627, V: cap. XXIII). Las indias como botín de guerra; el abuso de sus mujeres para hundir psicológicamente al enemigo amerindio (Mira, 2009: 231 y ss.).
Algunos, por algún escrúpulo, pretendían actuar de manera más adecuada siguiendo los preceptos marcados por la Corona y por la Iglesia. Es el caso de Pedro de Heredia, gobernador de Cartagena de Indias, a quien, en la entrada que perpetró en el Cenú en la década de 1530, se le acusó de lo siguiente: «Todas las indias que se tomaban [y] eran de razonable gesto, las tomaba para sí para se echar con ellas; y para tener mejor color las bautizaba y daba agua del Espíritu Santo». Heredia hubo de ser un sanguinario personaje, ya que se le culparía de dejar morir de hambre a unos trescientos de sus hombres, mientras alimentaba mucho mejor a los esclavos africanos de su propiedad, o permitía que sus indias concubinas se lavasen con la escasa agua disponible mientras la hueste se moría de sed (DIHC, III, 1955: 230 y ss.).
Cristóbal de Molina explicaba en su crónica cómo, tras el avance de las tropas hispanas por Perú, los indios se percataron de que lo más seguro era servirles «por las grandes muertes que en ellos habían hecho». Pero ¿qué ocurría con sus mujeres?:
y la india más acepta a los españoles, aquella pensaba que era la mejor, aunque entre estos indios era cosa aborrecible andar las mujeres públicamente en torpes y sucios actos, y desde aquí se vino a usar entre ellos de haber malas mujeres públicas, y perdían el uso y costumbre que antes tenían de tomar maridos, porque ninguna que tuviese buen parescer estaba segura con su marido, porque de los españoles o de sus yanaconas era maravilla si se escapaba (Molina, 1968: 62).
En plena guerra civil el asunto no mejoró en Perú. Según el cronista Pedro Cieza de León, tras su victoria en la batalla de Las Salinas (1538), elementos del bando pizarrista se desmandaron «por las provincias de Condesuyo y Chinchaysuyu, e robaban a los indios todo lo que podían […] e las mujeres de los señores e las indias hermosas eran llevadas en cadena para tenerlas por mancebas, e si sus maridos quejándose las pedían los mataban» (Cieza de León, 1985, I: 144-146).
En el caso de Paraguay, desde 1545 menudearon los asaltos a los pueblos en busca de mujeres jóvenes y adultas, en edad de reproducir y, sobre todo, trabajar en los campos. El motivo principal aducido es que no se habían repartido los indios en encomienda. Para 1556, Juan Muñoz Carvajal escribió a Carlos I cómo
desde el día de la prisión del governador Cabeça de Vaca hasta el día de la fecha desta […] [los españoles] traen manadas de destas mugeres para sus serviçios, como quien va a una feria y trae una manada de ovejas, lo qual a sido cabsa de poblar los çimenterios de las yglesias desta çibdad y aver peresçido en la tierra mas de veynte mill animas y averse despoblado gran parte de la tierra (Roulet, 1993: 62).
Además, no solo sufrían las mujeres, también lo hacían sus hijos. Sin abandonar Paraguay, el sacerdote Martín González explicaba, en la década de 1570, por qué abundaban los casos de aborto e infanticidio entre las indias: las guaraníes debían salir a trabajar en los campos con sus bebés a cuestas
y tráenlos metidos en sacos porque no lloren y no los coman moxquitos que a temporadas [h]ay muchos […] y cuando están cansadas de traerlos hazen hoyos en tierra y los meten en ellos y los cubren con la tierra hasta la cabeça, y allí están llorando y la madre trabajando y por no ver esto los matan en los vientres y a los naçidos no les quieren dar de mamar porque se mueran.
En otras ocasiones, si dejaban a los niños en sus chozas mientras se iban a trabajar, estos permanecían todo el día solos, sin comer y llorando. Entonces algunos españoles, molestos por el llanto ininterrumpido, «danles porque callen, y ansí los hallan sus madres perdidos y maltratados y por ver esto los matan» (Roulet, 1993: 256).
Y en Tucumán en 1588, el gobernador Ramírez de Velasco condenó a un tal García de Jara por «haber corrompido ocho muchachas [de una encomienda], doncellas, que causó la muerte de dos de ellas por ser de tierna edad […] haber mandado cortar los dedos pulgares a cinco indios […] cortar a dos indios las lenguas […] desjarretar dos indios» (Rodríguez Molas, 1985: 57-58). Vergüenza y desolación.
Y no solo eso. Como señala Francisco de Solano, «los remordimientos por los excesos de la guerra podían remediarse espiritualmente mediante el pago de unas bulas de composición ante el pontífice: en 1505 se lograba una para las Antillas, en 1528 para Nueva España» (Solano, 1988: 35). Bernal Díaz del Castillo así lo explica: envió Hernán Cortés a Juan de Herrada a Roma con un rico presente para tratar dicho negocio con el papa Clemente VII, el cual «entonces nos envió bulas para nos absolver á culpa y á pena de todos nuestros pecados, é otras indulgencias para los hospitales é iglesias, con grandes perdones; y dio por muy bueno todo lo que Cortés había hecho en la Nueva España»11. Y, como es lógico, solo puede haber remordimientos cuando se sabe que se ha cometido una mala acción. Aunque, para muchos era lícito despreciar a los indios por ser gentes «sin Dios, sin ley y sin rey». Con esos términos describía el dominico fray Reginaldo de Lizárraga la opinión que tenían los suyos sobre los chiriguanos, si bien era una idea bastante común (Lizárraga, 1987: 350). En efecto, tampoco debemos olvidar una observación de fray Pedro Aguado, cronista de la conquista de Nueva Granada, quien aseveró cómo «los (soldados) que hoy son vivos de aquel tiempo dicen que era tanta su ignorancia en esto de matar indios, que les parecía que [no] solo no se cometía pecado en ello, pero que eran dignos de galardón […]» (citado en Córdoba Ochoa, 2013: 268, n. 381).
Es más, otros miembros del clero, incluso enfrentados al padre Las Casas, como el franciscano Toribio de Benavente (Motolinía), también desarrollaron ideas propias respecto a la actuación hispana muy semejantes a las del dominico:
Más bastante fue la avaricia de nuestros Españoles para destruir y despoblar esta tierra, que todos los sacrificios y guerras y homicidios que en ella hubo en tiempo de su infidelidad, con todos los que por todas partes se sacrificaban, que eran muchos. Y porque algunos tuvieron fantasía y opinión diabólica que conquistando a fuego y a sangre servirían mejor los Indios, y que siempre estarían en aquella sujeción y temor, asolaban todos los pueblos adonde allegaban12.
Fuera del ámbito de los religiosos, entre los pocos autores críticos con la actuación hispana desde las filas de los propios conquistadores o sus allegados nos encontramos con Pedro Cieza de León, quien veía en la excesiva codicia de los españoles una de las causas fundamentales de la destrucción de las sociedades aborígenes, en este caso de Perú:
no es pequeño dolor contemplar que, siendo aquellos Incas gentiles e idólatras, tuviesen tan buen orden para saber gobernar y conservar tierras tan largas. Y nosotros, siendo cristianos, hayamos destruido tantos reinos; porque por donde quiera que han pasado cristianos conquistando y descubriendo, otra cosa no parece sino que con fuego todo se va gastando.
Continuando con su indagación, Cieza de León advertía que
las guerras pasadas consumieron con su crueldad […] todos estos pobres indios. Algunos españoles de crédito me dijeron que el mayor daño que a estos indios les vino para su destrucción fue por el debate que tuvieron los dos gobernadores Pizarro y Almagro sobre los límites y términos de sus gobernaciones, que tan caro costó (citas en Assadourian, 1994: 26 y ss.).
Aunque también Cieza tenía una opinión parecida para el conjunto de los territorios americanos: algunos de los gobernadores y capitanes se caracterizarían por su crueldad, «haciendo a los indios muchas vejaciones y males, y los indios por defenderse se ponían en armas, y mataron a muchos cristianos y algunos capitanes. Lo cual fue causa que estos indios padecieron crueles tormentos, quemándolos y dándoles otras recias muertes» (Cieza de León, 1984, I: 7).
Abundando en el ejemplo peruano, fray Vicente Valverde pudo escribirle a Carlos I la siguiente reflexión:
Como cada uno de los governadores [Pizarro y Almagro] tenía necesidad de contentar a la gente, no osavan castigar lo que mal se hazía contra los indios, porque no se fuese la gente y ansí cada uno se tomava licencia de hazer lo que quería, robando y haziendo otros agravios a los indios y como en estas turbaziones el un governador y el otro han quitado indios y dado a otros, los indios están atónitos y no saven a quien han de servir porque piensan que los han de tornar a quitar a los amos que tienen13.
Y fray Francisco Maldonado hizo lo propio con Felipe II en el sentido de que el (mal) ejemplo dado por los españoles solo conduciría a que «no crean [los indios] la verdad y que entiendan que no [h]ay otro dios ni otra vida sino oro y plata y vicios sucios, pues no [h]an visto otra cosa en nosotros» (citado en Barnadas, 1973: 337, n. 465).
Asimismo, el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, en su Historia General y Natural de las Indias, dijo: «Cosas han pasado en estas Indias en demanda de aqueste oro, que no puedo acordarme dellas sin espanto y mucha tristeza de mi corazón». O, también, con respecto a la disminución de la población aborigen:
Cansancio es, y no poco, escrebirlo yo y leerlo otros, y no bastaría papel ni tiempo a expresar enteramente lo que los capitanes hicieron para asolar los indios e robarlos e destruir la tierra, si todo se dijese tan puntualmente como se hizo; pero, pues dije de suso que en esta gobernación de Castilla del Oro había dos millones de indios, o eran incontables, es menester que se diga cómo se acabó tanta gente en tan poco tiempo (Fernández de Oviedo, 1959, III: lib. X, cap. X).
Otro ejemplo es el licenciado Tomás López Medel, que supervisó la aplicación de las Leyes Nuevas de 1542 en Popayán y Chiapas: aseguraba que cinco o seis millones de indios habían «muerto y asolado con las guerras y conquistas que allá se trabaron y con otros malos tratamientos y muertes procuradas con grande crueldad», a causa, básicamente, de la «insaciable codicia de los hombres del mundo de acá ponía en aquellas miserables gentes de Indias» (Pereña, 1992b: 101). Bernardo de Vargas Machuca supo reconocer en su Milicia y descripción de las Indias que la codicia de los españoles había sido la causante principal de numerosos alzamientos de los indios, que habían costado la vida a muchos soldados, amén del despoblamiento de comarcas enteras y el alargamiento inútil de muchas guerras (Vargas Machuca, 2003: 72-73). Una idea que, en realidad, ya estaba presente en Vasco de Quiroga, quien en su Información en derecho alegó: «La cobdicia desenfrenada de nuestra nación», que llegaba al extremo de forzar los levantamientos de los indios para poder esclavizarlos: «[…] a los ya pacíficos y asentados los levantan, y siempre han de levantar que rabian, y los han de hacer levantadizos, aunque no quierean ni les pase por pensamiento, inventando que se quieren rebelar, o haciéndoles obras para ello» (Quiroga, 1992: 75-76). Fray Toribio de Benavente no dejó de advertir a los codiciosos y crueles con los indios que Dios terminaría por castigarlos:
Hase visto por experiencia en muchos y muchas veces, los españoles que con estos indios han sido crueles, morir malas muertes y arrebatadas, tanto que se trae ya por refrán: «el que con los indios es cruel, Dios lo será con él», y no quiero contar crueldades, aunque sé muchas […] (citado en Valcárcel Martínez, 1997: 163).
Como bien señala Bethany Aram, «sin la codicia, la conquista de América hubiera sido irrealizable» (Aram, 2008: 149). Pero no solo eran codiciosos los particulares, también la Corona.
En definitiva, y si bien no todos los conquistadores se comportaron de la misma manera, ni mucho menos, eran públicos y notorios los enormes abusos cometidos en todas partes sobre los indios. Pedro Cieza de León, el gran cronista sobre lo acontecido en tierras peruanas, lo resumió de manera magistral:
Yo sé, por la experiencia que tengo del tiempo largo que residí en las Indias, haberse en ellas hecho grandes crueldades e otros daños en los naturales, que no así ligeramente se podrían decir, pues todos saben cuán poblada fue la isla Española […] e ahora no queda otro testimonio de haber sido poblada, que las grandes sepulturas de los muertos y los asientos de los pueblos donde vivieron: en la Tierra Firme e Nicaragua ya tampoco ha quedado indio ninguno, pues desde Quito hasta Cartago pregúntenle a Belalcázar los que halló, y quieran saber de mí los que ahora hay, ya tampoco ha quedado indio ninguno […] Pues en el Nuevo Reino de Granada y en Popayán se han hecho cosas tan crueles, que yo mismo quiero pasar por ellas (Cieza de León, 1985, II: 277 y ss.).