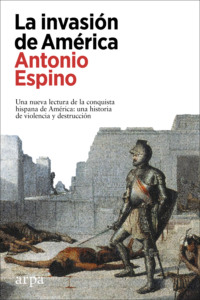Kitabı oku: «La invasión de América», sayfa 5
2
EL PREÁMBULO AMERICANO: LAS ANTILLAS Y PANAMÁ
Las desgracias de los mal llamados indios a causa de la, en el fondo, impericia de Cristóbal Colón, comenzaron bien pronto. Son harto conocidas las descripciones del almirante genovés, ya en su primer viaje, acerca de la incapacidad militar de los taínos de las Bahamas, primero, y de las Antillas Mayores más tarde. En el Diario de a bordo, en fecha tan temprana como el propio 12 de octubre de 1492, Colón señala: «Ellos no traen armas ni las cognosçen, porque les amostré espadas y las tomavan por el filo, y se cortavan con ygnorançia». Insistía el 16 de diciembre: «Ellos no tienen armas, y son todos desnudos y de ningún ingenio en las armas y muy cobardes, que mil no aguardarían tres». Para entonces, el almirante Colón ya se regodeaba con la presumible facilidad de la ocupación de unas tierras que, de poder hacerse con escasos efectivos hispanos, le podrían reportar pingües beneficios. Por ello, el 26 de diciembre el Almirante torna a asegurar: «Tengo por dicho que con esta gente que yo traigo sojuzgaría toda esta isla [La Española] […] y [con] más gente, al doblo; más son desnudos y sin armas y muy cobardes fuera de remedio». Solo el 13 de enero de 1493, los indios ciguayos en número de cincuenta y cinco osaron enfrentarse a siete tripulantes de la expedición. Dos de aquellos fueron heridos; el resto se presentó al día siguiente en son de paz. El piloto mayor de la carabela Niña, Peralonso Niño —o bien Sancho Ruiz, piloto de idéntica nave—, impidió que se produjese una masacre frenando a los hombres. De todas formas, el 26 de diciembre, tras el hundimiento accidental de la Santa María el día anterior, el almirante Colón se decidió por dejar treinta y nueve tripulantes al cuidado del cacique taíno Guacanagarí. Lo trascendente ahora es señalar que no solo ordenó Cristóbal Colón construir una «torre y fortaleza, todo muy bien, con una grande cava» para resguardo de aquellos que se quedasen en el nuevo asentamiento, sino que previamente el Almirante hizo disparar una lombarda y una espingarda ante la presencia de Guanacagarí, quien quedó maravillado de la «fuerça hazían y lo que penetravan», mientras que sus gentes, cuando oyeron los tiros, «cayeron todos en tierra». Esta exhibición de poderío militar tanto podía servir para asegurar la amistad de los taínos, puesto que se podría usar contra sus enemigos caribes, como para atemorizarlos. Además, fue un recurso que se utilizaría en otras muchas ocasiones con diferentes grupos humanos a lo largo y ancho de las Indias (Colón, 1995: 113, 263, 302-307, 348-353).
Tras el asentamiento permanente colombino en la isla La Española, a partir del segundo viaje, 1493-1496, el almirante Colón enviaría a Alonso de Ojeda con una tropa de cuatrocientos hombres a ocupar el interior rico en oro, el famoso Cibao que el genovés asimilase en su primer viaje con el Cipango (Japón) de Marco Polo, utilizando el terror. Como señala el padre Bartolomé de las Casas, el almirante Colón sentó un precedente que todos los demás siguieron en aquellas tierras, pues
lo primero que trabajaron siempre, como cosa estimada dellos por principal y necesaria para conseguir sus intentos, fué arraigar y entrañar en los corazones de todas estas gentes su temor y miedo, de tal manera, que en oyendo cristianos, las carnes les estremeciesen; para lo cual efectuar hicieron cosas hazañosas (Las Casas, 1981, I: 382).
La presión a la que fueron sometidos los taínos de La Española condujo a su levantamiento; la muerte de diez españoles a manos del cacique Guatiguará llevó a Cristóbal Colón a la movilización de una hueste conformada por doscientos infantes, veinte efectivos de caballería y otros tantos perros de presa, además de centenares de indios aliados. Las Casas no desaprovechó la ocasión para tratar la desigualdad de la tecnología militar empleada por unos y otros, un argumento muy recurrente en sus escritos. La desnudez de los indios, signo de sencillez y simplicidad en los escritos del padre Las Casas, los hacía especialmente desvalidos y vulnerables ante las armas hispanas, sobre todo las ballestas y espingardas, pronto sustituidas por escopetas y arcabuces, además de las espadas, los caballos y los perros, que parecen fascinar a Las Casas. De ellos dice:
Esta invención comenzó aquí [La Española] excogitada, inventada y rodeada por el diablo, y cundió todas estas Indias, y acabará cuando no se hallare más tierra en este orbe, ni más gentes que sojuzgar y destruir, como otras exquisitas invenciones, gravísimas y dañosísimas a la mayor parte del linaje humano, que aquí comenzaron y pasaron y cundieron adelante para total destrucción de estas naciones.
La ignorancia de los indios alcanzaba el hecho de creer que el escaso número de los hispanos iba a ser una gran ventaja para ellos, de modo que apenas si tomaban medidas tácticas oportunas jugando con el número superior de hombres que podían poner en el campo de batalla. Así se comprobó en la denominada batalla de la Vega Real, en la que Cristóbal Colón destrozó el ejército improvisado por los taínos. Se hicieron muchos esclavos. Según Michele de Cuneo, de los mil seiscientos esclavizados, quinientos cincuenta se enviaron a la Península. En el camino murieron unos doscientos, y la mitad de los supervivientes llegaron enfermos (Cuneo citado en Todorov, 2000: 55). Por cierto que Las Casas señala que no supo el número de hombres con los que el cacique aliado Guacanagarí ayudó a Colón. Como vemos, desde el primer momento el auxilio de los indios, siempre mal recogido en los relatos hispanos, fue importante. Colón mantendría su presión en el centro de la isla, la llamada Vega Real, durante otros nueve o diez meses (Las Casas, 1981, I: 405, 413-416).
Pero no se puede seguir adelante de ninguna de las maneras sin advertir el hecho de que Michele de Cuneo, amigo del almirante Colón y de procedencia genovesa, asimismo, iba a protagonizar en el segundo viaje colombino un comportamiento que, lamentablemente, iba a menudear desde entonces: la primera violación de una nativa americana relatada como tal. La narración del propio Cuneo es tan impactante que deja sin aliento al lector:
Mientras estaba en el barco, pude hacerme con una bellísima mujer caníbal que el señor almirante me había concedido, y cuando la tuve en mi camarote, denuda (sic), según su costumbre, sentí un fuerte deseo de jugar con ella e intenté safisfacer mis ansias, mas ella no quiso saber nada de eso y me arañó de tal modo con las uñas que, en aquel momento, deseé no haber comenzado nunca. Le explicaré cómo acabó todo: conseguí una cuerda y le propiné tal paliza que lanzó unos alaridos como yo nunca había oído antes, increíbles. Por fin llegamos a un acuerdo tal que, al realizar el acto, créame, parecía que había aprendido en una escuela de rameras (citado en Abulafia, 2009: 241).
Mientras el almirante Colón se hallaba en la Península antes de iniciar su tercer viaje en 1498, se envió título de adelantado de las Indias a Bartolomé Colón, con el cual se hubo de enfrentar no solo a la revuelta del antiguo mayordomo de su hermano, Francisco Roldán, sino también a los caciques Guarionex y Mayobanex, que movilizaron a unos seis mil hombres —quince mil según Gonzalo Fernández de Oviedo—, hastiados por el comportamiento de unos y otros, a quienes derrotó con apenas noventa infantes, algunos caballos y la ayuda inestimable de tres mil indios aliados. Para Fernández de Oviedo, la causa principal de la victoria fue ser los indios «gente salvaje e desarmada, e no diestra en la guerra a respecto de los cristianos», y así «mataron muchos dellos» (Fernández de Oviedo, 1959, I: lib. iii, cap. II). Una de las medidas usuales en aquellos casos, hasta que los caciques indios eran totalmente sometidos, consistía en destruirles su país. Así, el adelantado Bartolomé Colón ordenó «quemar y destruir cuanto hallasen; quemaron los pueblos que allí e por los alrededores había» (Las Casas, 1981, I: 461). Dos años más tarde, como es ampliamente conocido, los hermanos Colón cayeron en desgracia.
El comendador de Lares, fray Nicolás de Ovando (1451-1511), alcanzó el privilegio de gobernar La Española a partir de 1502. Una de sus primeras medidas de gestión consistió en controlar ambos extremos de la isla, una tarea que los hermanos Colón, Cristóbal, Diego y Bartolomé, no habían realizado años atrás. En el origen de las operaciones militares desatadas, y como fuera tan habitual en las Indias, estuvo la necesidad de castigar la muerte de algunos españoles, asesinados vilmente por los indios. O esa fue la justificación de lo que aconteció después. Pero, en realidad, en la base de tal política se hallaba la necesidad de hacerse con botines, en forma de reparto de esclavos, para contentar a su gente. Y el expediente más sencillo siempre era pro-mover las hostilidades en territorios no sometidos todavía a la autoridad real (Cassá, 1992: 200). En la provincia de Higüey, que se hallaba alzada por la muerte de un cacique, al parecer despedazado por un perro, se encontraba a una legua la isla de Saona, donde ocho desprevenidos españoles que desembarcaron fueron muertos. Como ya era costumbre, y lo seguiría siendo en el futuro, en este caso Nicolás de Ovando apercibió a cuantos hispanos pudo, unos trescientos o cuatrocientos, habiéndose declarado la guerra a sangre y fuego. Su capitán fue Juan de Esquivel (c.1465-1513), posterior conquistador de Jamaica. El padre Bartolomé de las Casas escribió acerca de la escasa capacidad bélica de los indios de La Española, reduciéndose su enjundia militar a escapar del empuje de las tropas hispanas en cuanto podían. Más tarde, en cuadrillas, los españoles se echaban al monte en busca de los indios huidos, «donde hallándolos con sus mujeres e hijos, hacían crueles matanzas en hombres y mujeres, niños y viejos, sin piedad alguna». Según Las Casas, en Saona Juan de Esquivel, para escarmentarlos, encerró seiscientos o setecientos presos en un bohío, y luego los mandó pasar a todos a cuchillo. Entre cuarenta y ochenta caciques pudieron perecer en la hoguera. El resultado fue que, al poco tiempo, «comenzaron a enviar mensajeros los señores de los pueblos, diciendo que no querían guerra; que ellos los servirían; que más no los persiguiesen». Miles de supervivientes fueron conducidos a las zonas de explotación aurífera, donde, debido a una sobreexplotación horrorosa, fenecerían en breve plazo (Cassá, 1992: 200). Según el testimonio de Alonso de Zuazo, en carta al señor de Chièvres, Guillermo de Cröy, consejero del rey Carlos, a quien escribía desde Santo Domingo a finales de enero de 1518, quince años atrás el gobernador Nicola de Ovando habría enviado
gente a la provincia de Higüey, donde fizo matar por mano de su criado, Juan Desquibel, natural de Sevilla, siete u ocho mil indios, so color que aquella provincia dizque se quería levantar, que son gente desnuda, que solo un cristiano con una espada basta para doscientos indios (citado en Julián, 2011: 51-52).
Para domeñar la resistencia de la provincia de Jaraguá, dominada por la reina Anacaona, Nicolás de Ovando destinó trescientos infantes y setenta efectivos de caballería y mediante un ardid tomó presos unos ochenta señores de la zona y los encerró en un bohío al que prendieron fuego —según la versión de Diego Méndez, un criado de Cristóbal Colón, fueron setenta los caciques quemados vivos—; mientras, el resto de la tropa se dedicó a matar a todos los indios que hallaban a su paso, a estocadas o alanceándolos. Anacaona fue ahorcada. La justificación para tamañas acciones fue, y ello ocurrió en otras muchas ocasiones, la sospecha de estar concertándose una alianza para destruir a los hispanos. Lo que no es tan fácil es encontrar un testimonio como el del padre Las Casas, quien asegura que, meses después de aquellos hechos, y temiendo la reacción que se pudiese producir en la Península, Nicolás de Ovando decidió abrirles un proceso por traición a todos los caciques ejecutados y a la propia reina Anacaona. En todo caso, la violencia engendró más violencia y tras el ahorcamiento de Anacaona, el cacique Guaorocaya, sobrino de la anterior, «se alzó en la sierra que dicen Baoruco, e el comendador mayor envió a buscarle e hacerle guerra ciento e treinta españoles que andovieron tras él hasta que lo prendieron e fué ahorcado» (Fernández de Oviedo, 1959, I: lib. III, cap. XII). Las Casas critica igualmente a Gonzalo Fernández de Oviedo, quien siempre condenaba a los indios y excusaba a los españoles, «porque, en este caso hablando, dice que se supo la verdad de la traición que tenían ordenada y cómo estaban alzados de secreto, por lo cual fueron sentenciados a muerte» (Las Casas, 1981, II: 239). Para Fernández de Oviedo, «el castigo, que se dijo de suso, de Anacaona e sus secuaces fué tan espantable cosa para los indios, que de ahí adelante asentaron el pie llano e no se rebelaron más». Años después, el cronista Antonio de Herrera recoge fielmente el rechazo que produjo en la Corte la quema de los caciques de Jaraguá y el ahorcamiento de Anacaona, pero mantiene en pie la teoría de la conspiración, la traición y la búsqueda de una alianza para destruir a los españoles (Herrera, 1601, I, VI: 192). Si todo ello era cierto, ¿por qué se enojaron con Ovando la reina Isabel I o don Álvaro de Portugal, presidente del consejo de Justicia?
Tras la masacre de Jaraguá no es de extrañar que las provincias vecinas de Guahaba y Hanyguayaba se alzaran en armas, donde los capitanes Diego Velázquez (1465-1524) y Rodrigo Mejía castigaron a sus gentes de la forma ya descrita. Velázquez, futuro conquistador de Cuba, se fue fogueando en tan particulares técnicas bélicas aplicadas en La Española. Mientras, los indios del Higüey volvieron a alzarse en armas, designando otra vez Ovando a Juan de Esquivel como capitán general de la expedición de castigo. Esta contó con unos trescientos o cuatrocientos hombres, que parece ser el número máximo de efectivos que Ovando podía permitir sacar de los diversos asentamientos para ir a combatir, solo que entonces, señala el padre Las Casas, incluso recibieron la ayuda de los aborígenes de la provincia de Ycayagua, indios de guerra, «los cuales en los de Higüey alzados no hicieron poco guerra ni poco daño». Las Casas siempre se muestra muy crítico con la desigualdad entre las armas hispanas y las de los aborígenes, no dando las primeras opción alguna de victoria a los segundos. Y eso que en aquellos años apenas si había espingardas, pero con los perros, los caballos, las espadas y las ballestas había suficiente. Así, los indios de Higüey se perdieron por los bosques para salvar la vida ante el empuje militar hispano, siendo perseguidos por cuadrillas de españoles, quienes se hacían guiar por algunos indios atrapados, a los que se torturaba para lograr su cooperación. Y como se ha dicho antes, cuando se hallaba un grupo de indios escondido en la maleza no se solía dar cuartel, para dar ejemplo, menudeando entre los que se salvaban el corte de sus manos. Una vez más, asegura Bartolomé de las Casas cómo a muchos de estos:
les hacían poner sobre un palo la una mano, y con el espada se la cortaban, y luego la otra, a cercén o que en algún pellejo quedaba colgando, y decíanles: «Andad, llevad a los demás esas cartas»[…], íbanse los desventurados, gimiendo y llorando, de los cuales pocos o ningunos, según iban, escapaban, desangrándose y no teniendo por los montes, ni sabiendo dónde ir a hallar alguno de los suyos, que les tomase la sangre ni curase; y así, desde a poca tierra que andaban, caían sin algún remedio ni amparo (Las Casas, 1981, II: 257-260).
Por cierto que, una vez iniciadas estas prácticas de amputación de manos, no tenían por qué ser de uso exclusivo de los castellanos: años más tarde, relata Gonzalo Fernández de Oviedo que un lugarteniente del cacique Enrique, rebelado en La Española, mandó cortar la mano derecha a un preso español (Fernández de Oviedo, 1959, I: lib. V, cap. V). En su guerra, el cacique Enrique solía despojar a los caídos hispanos de sus armas y algunos de sus hombres llevaban hasta dos espadas. También aprendió de las tácticas ajenas de combate (Mira, 1997: 322). Llegaría a disponer de una fuerza de seiscientos seguidores, de modo que la Real Audiencia se vio obligada a formar varias cuadrillas especializadas en el rastreo de los sublevados, asistidas por indios auxiliares motivados por recompensas si se lograban los objetivos. Tras varios años de sublevación, ya que se inició en 1519, en 1527 se consiguieron reunir noventa hispanos, además de los ayudantes aborígenes, para intentar capturarlo, pero fue en vano. El peligro, además, estuvo en que, con su ejemplo, nuevos sublevados se sumaban a la causa general rebelde, incluyendo antiguos esclavos africanos escapados a las montañas, es decir cimarrones. En 1533, tras la idea de movilizar un contingente de trescientos soldados en la propia Península para remitirlos a La Española al mando de Francisco de Barrionuevo, con quien el cacique Enrique pactó el abandono de su actividad rebelde a cambio de la libertad de su grupo. Ello llevaría a la ruptura con los grupos de resistentes cimarrones, quienes pasaron a ser perseguidos incluso por antiguos seguidores del cacique Enrique. Uno de los grupos mejor organizados de cimarrones, el de Sebastián Lembá, en la segunda mitad de la década de 1540, llegó a destruir un poblado de antiguos seguidores de Enrique y masacraron a su población. También en Cuba hubo grupos de insurrectos que, desde el inicio de la década de 1520, se mantuvieron largos años en rebeldía. En 1542, el cabildo de Santiago llegó a formar algunas cuadrillas de indios asalariados que se dedicaban en exclusiva a la caza de los aborígenes rebeldes (Cassá, 1992: 243-247, 252-253).
Y cuando no era el corte de las manos era el fuego o el ahorcamiento. El acoso al cacique Cotubanamá, quien acabó ajusticiado en Santo Domingo tras su captura en la isla de Saona, sirve al padre Las Casas para realizar una especie de resumen del horror, siempre con la idea final de «meter miedo por toda la tierra y viniesen a darse». Los dominicos de La Española, en un informe sombrío de 1519 al señor de Chièvres, consejero flamenco de Carlos I, corroboraron todos los crímenes y atrocidades cometidos en las personas de los aborígenes por los colonos —«comenzaron a romper e destruir la tierra por tales e tantas maneras, que no decimos pluma, pero lengua no basta a las contar»—, quienes, por un lado, creían que asesinar, torturar o violar a gentes sin fe no era ningún delito, y, en segundo lugar, se aprovecharon de «ser ellos gentes tan mansas e pacíficas e sin armas» (Bataillon/Saint-Lu, 1974: 73-74).
Testigo de vista de la conquista de Cuba a partir de 1511, su primer gobernador, Diego Velázquez, hubo de sortear un escollo inicial en la persona del cacique Hatuey, quien, huido de La Española e instalado en la isla vecina, más que ofrecer resistencia, si bien durante algunas semanas organizó cierto número de emboscadas, optó por escapar con su gente a los montes, siendo consciente de que la resistencia militar no tenía futuro; Hatuey pagó su osadía, y las molestias ocasionadas, muriendo en la hoguera. Antes de su captura, diversos aborígenes fueron torturados para que dijesen dónde se escondía. Como en otras ínsulas, la cacería de esclavos estuvo a la orden del día. La reacción de los indios, que fue muy similar en otros lugares, iba desde la huida hacia delante, nunca mejor dicho, a las provincias contiguas, donde daban cuenta de sus males a otros hasta la entrega voluntaria al invasor hispano, pasando por la resistencia a ultranza. Tras dominar la zona oriental de la isla, Diego Velázquez fundó la localidad de Bayamo (San Salvador), desde donde procedería un tiempo más tarde a controlar el centro de la isla. Pero todavía quedaron focos de resistencia rebelde en la zona oriental, tan duramente reprimidos por Francisco de Morales, quien ordenó una masacre en la región de Maniabón, hoy en día Holguín, que hasta el propio Velázquez se sintió obligado a enviar preso a Santo Domingo a Morales (Cassá, 1992: 233-234).
Uno de los capitanes de Velázquez, Pánfilo de Narváez (1470-1528), a quien más tarde nos encontraremos en Nueva España y en Florida, protagonizó una terrible masacre en la provincia de Camagüey en 1513. Alcanzando sus tropas la localidad de Caonao tras una marcha agotadora por la falta de agua, fueron atendidos por una multitud de unos dos mil indios, si bien en un gran bohío calcula el padre Las Casas que se hallaba otro medio centenar de ellos; la multitud quedó sorprendida al ver la hueste hispana, en especial los caballos, aunque solo eran cuatro. A la tropa hispana la acompañaban, como era habitual, indios de apoyo, en este caso unos mil. Sin mediar razón alguna, en principio, los españoles desenvainaron sus espadas —que, en presagio funesto, habían afilado aquel mismo día en unas piedras apropiadas dejadas al aire por la sequía del río que atravesaron; a la sequedad del río seguiría, claro, la mucha sangre derramada después, una imagen muy cara a Las Casas— y mataron a una gran cantidad de personas sin que su capitán, Pánfilo de Narváez, hiciese nada por impedirlo. Más adelante cundió la sospecha, o bien se buscó el atenuante justificador, de que algunos indios bien pudieran estar tramando una traición para matar al grupo hispano. El padre Las Casas, aunque es una opinión muy particular, típica de su pluma, aseguraba que el motivo no fue otro que el gusto por el derramamiento de sangre humana. Tzvetan Todorov se ha referido a este episodio como «si los españoles encontraran un placer intrínseco en la crueldad, en el hecho de ejercer su poder sobre el otro, en la demostración de la capacidad de dar la muerte» (Todorov, 2000: 155). En cualquier caso, y esa sí era una lección repetida en otras muchas ocasiones, el pavor se apoderó de los habitantes de la zona al conocer la masacre (Las Casas, 1981, II: 522-539). Antonio de Herrera reprodujo el pasaje siguiendo a Las Casas, consiguiendo, no obstante, que el lector perciba lo acontecido como si todo hubiese sido un pequeño incidente. Pero incluso leyendo a Herrera se descubre la contradicción, porque, si apenas pasó nada, ¿a santo de qué los indios abandonaron masivamente la zona en dirección al cercano archipiélago llamado Jardines de la Reina? (Herrera, 1601, I, X: 329). Como cabía esperar, Diego Velázquez justificaría la acción de su lugarteniente al alegar la traición de los aborígenes y su determinación de exterminar a los españoles cuando entrasen en su poblado, que llamó Yahayo. Además, redujo a un centenar el número de muertos entre los indios (Cassá, 1992: 235).
En Boriquén (Puerto Rico), los hombres de Juan Ponce de León (c. 1465-1521), que llegó a la isla en agosto de 1508 y fundó un fuerte en Caparra, fueron atacados en 1511 tras tres años de excesos merced a una sublevación general de los caciques de la zona. Murieron unos ochenta hispanos en la localidad de Aguada tras ser atacados por varios millares de taínos. La respuesta cristiana consistió en ir a buscar a los indios allá donde se hallasen congregados y destruirlos. Parece que Ponce de León no buscó una batalla campal, sino ir destruyendo la resistencia de la isla atacando las fuerzas de los caciques uno a uno. De hecho, Ponce de León utilizó las emboscadas para atacarlos, dado que apenas si contaba con un centenar de hombres tras las fuertes pérdidas iniciales del contingente hispano presente en la isla. Una vez recuperada la iniciativa, Ponce enviaba regularmente a sus capitanes como fuerza de choque contra los caciques, concurriendo él mismo con refuerzos más tarde si era necesario. Así, el capitán Diego de Salazar derrotó al cacique Mabodamacá, que contaba con seiscientos hombres, haciéndole ciento cincuenta muertos. Tras huir a la provincia de Yagueca, los indios, nada menos que once mil según Gonzalo Fernández de Oviedo, fueron contenidos por las tropas de Juan Ponce de León, apenas ochenta hombres, gracias al uso de la formación en escuadrón y las armas europeas, ventaja que les permitió escaramucear con ellos sin demasiado peligro mientras fortificaban su posición; aunque los indios lanzaron algunas acometidas, las tropas hispanas supieron mantenerse unidas, mientras que los indios se retiraban a distancia prudencial del alcance de los disparos de arcabuz. Tras morir de un disparo el cacique Agueybaná, la resistencia fue reduciéndose hasta desaparecer, salvo las ocasionales incursiones de los feroces caribes. Hasta aquí Antonio de Herrera; en su versión de los hechos, el cronista Fernández de Oviedo señala que Ponce de León, ante el tamaño del ejército aborigen,
como la misma noche fué bien escuro, se retiró para fuera el gobernador, e se salió con toda su gente, aunque contra voluntad e parescer de algunos, porque parescía que de temor rehusaban la batalla; pero en fin, a él le paresció que era tentar a Dios pelear con tanta moltitud e poner a tanto riesgo los pocos que eran, y que a guerra guerreada, harían mejor sus hechos que no metiendo todo el resto a una jornada (Fernández de Oviedo, 1959, I: lib. XVI, caps. IX-X. Oliva de Coll, 1974: 46-47. Herrera, 1601, I, VIII: 283-286).
A partir de 1507, pero sobre todo desde 1509, comenzó a organizarse el envío de indios de paz capturados en las Lucayas (Bahamas) en dirección a las llamadas Antillas Mayores: primero La Española y, poco más tarde, a Puerto Rico y Cuba. Con la excusa de la resistencia mostrada, cualquiera de los habitantes de las islas inútiles, denominadas tan despectivamente por no haberse encontrado oro en ellas, era susceptible de ser esclavizado. La Corona, en 1511, incentivó aquellas capturas alegando que los indios serían instruidos en la fe. Desde La Española, pues, se saquearon las Lucayas intensamente entre 1512 y 1516. Era un gran negocio. Todavía en la década de 1530 se organizaban expediciones esclavistas y la Corona, a pesar de su ocasionalmente cacareada política indigenista, cobraba puntualmente todos los impuestos estipulados (Mira, 2009: 298 y ss.). Y, con todo, la guerra desatada en el propio Puerto Rico había encontrado su manera de financiarse, dado que los prisioneros capturados eran vendidos como esclavos, no sin que antes se les marcara en los brazos y en la frente una F, por Fernando el Católico, claro está (Cassá, 1992: 26-227). En efecto, siguiendo a Jennifer Wolff, todavía en 1515 los españoles arrasaban conucos en la sierra, señal de que los alzados no habían sido suprimidos. La guerra sirvió de pretexto para la captura de esclavos, y el Gobierno de Juan Cerón (1511-1513) se caracterizó por ser «de cacería humana en la selva tropical». El propio rey Fernando había dejado claro el tono de aquella guerra ya a mediados de 1511: «[…] les haréis guerra a sangre y fuego, procurando matar los menos que se puedan y tomando los otros […] enviando luego a La Española cuarenta o cincuenta para que sirvan como esclavos». Y en los siguientes años, siempre que fuese necesario, la Corona repetiría la orden de esclavizar a los alzados. Según las estimaciones de la autora, entre 1510 y 1513 se vendieron en pública almoneda no menos de mil doscientos cuarenta y cuatro esclavos (Wolff, 2013-2014: 237, 239).
No obstante, el área de las Antillas Mayores no era un lugar del todo seguro. En verdad, tras su aventura de 1513, en la que descubrió Florida, Juan Ponce de León fue nombrado capitán general de Puerto Rico, pues ahora su cometido era proteger la isla de los ataques de los indios caribes, mientras se seguían organizando cabalgadas, como las ya señaladas que se efectuaban en el norte de África, en los territorios aledaños a Puerto Rico, y donde se capturaban para hacerlos esclavos tanto a caribes como a taínos (Cassá, 1992: 229-230). En 1528, una partida de caribes de la isla Dominica atacó Puerto Rico y se llevó preso a uno de sus vecinos, Cristóbal de Guzmán, así como a varios indios de su encomienda y esclavos. La familia de Guzmán y el cabildo de San Juan organizaron una expedición punitiva con doscientos hombres, al mando de Juan de Yucar, con el propósito de costearla con los esclavos que se hiciesen. Tras un viaje dificultoso, una primera incursión en tierra de Dominica les valió ochenta esclavos, mientras el capitán Yucar dio orden, una vez conocida la muerte de Cristóbal de Guzmán, de que «hiciesen la guerra a aquellos indios, y que al que no pudiesen haber vivo para esclavo y aprovecharse de él, le dieren la más cruel muerte que les pareciese, y todo lo que pudiesen destruir y arruinar lo destruyesen y arruinasen». Así se hizo, y mientras el capitán Vázquez con cuarenta hombres atacaba un poblado, donde «muchos mató a cuchillo, y muchos quemó vivos en los bohíos», el propio Juan de Yucar arremetió contra una pequeña flotilla de canoas, pasando también a cuchillo a los habitantes de un poblado cercano. Un día más tarde, Yucar probó un desembarco con ochenta de sus mejores hombres, llevando delante de sí a seis de ellos a distancia de un tiro de arcabuz para evitar emboscadas. Tras cuatro días de avance por el interior, en los que quemaron una treintena de asentamientos deshabitados, al quinto toparon con una posición firmemente defendida, y Juan de Yucar decidió retirarse hacia la costa colocándose él y sus veinte mejores hombres en la retaguardia. En todo momento fueron acometidos por los indios, pero estos no pudieron derrotarlos. No obstante, tras descansar la hueste algunos días en la costa, donde les esperaban dos bergantines y una carabela, los caribes les atacaron tomándolos desprevenidos: con diez piraguas los dos bergantines hispanos recibieron daños, sobre todo uno en el que murieron veinticinco de sus tripulantes flechados; Juan de Yucar apenas si pudo reaccionar, atacando las embarcaciones enemigas desde el segundo bergantín y la carabela. Al fin y a la postre, mientras los bergantines regresaron a Puerto Rico con sus esclavos, los hombres de la carabela permanecieron en la Dominica intentando hacer un botín a toda costa (Aguado, 1956-1957, I: lib. iv, caps. XXV-XXVII).