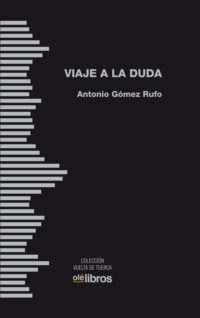Kitabı oku: «Viaje a La Duda»
VIAJE A LA DUDA
III PREMIO VALÈNCIA DE NOVELA NEGRA
(INSTITUCIÓ ALFONS EL MAGNÀNIM)
Antonio Gómez Rufo
Colección Vuelta de Tuerca


VIAJE A LA DUDA
El 28 de abril de 2015, un jurado compuesto por Francisco Camarasa, Jordi Llobregat, Josep Torrent, Lluís Fernández y Fernando Varela, y presidido por María Jesús Puchalt, decidió otorgar a la novela Viaje a La Duda el III Premio València de Novela Negra.
© Antonio Gómez Rufo
© de esta edición: Olé Libros, 2020
ISBN: 978-84-18208-89-8
Producción del ePub: booqlab
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Arts. 270 y siguientes del Código Penal). Las solicitudes para la obtención de dicha autorización total o parcial deben dirigirse a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos).

KALOSINI, S. L.
Grupo editorial 
A MODO DE PRÓLOGO
Desde que Fernando Martínez Laínez, presidente de la Asociación Española de Escritores de Novela Negra, la consideró “un verdadero hallazgo” y la calificó de “feliz acontecimiento literario”, intuí que esta novela tenía algo de especial. Poco después el antiguo presidente de la Asociación Internacional de Escritores de Novela Negra, Piet Teigeler, la consideró “absolutamente única” y alabó su atmósfera y su mixtura de “cuento de hadas y relato histórico clásico”.
Un autor no debe impresionarse por las opiniones ajenas, al menos en mi caso no condicionan mi propia opinión, pero cuando la Institució Alfons el Magnànim concedió a la novela el Premio València de Novela Negra 2015 supe que VIAJE A LA DUDA era una obra literaria que debía compartir con los lectores.
Como sucede con frecuencia, lo más difícil para un autor es encontrar un título perfecto para su creación. Por lo general, no existe. Yo la escribí con el que ahora se publica, VIAJE A LA DUDA; pero luego empezaron a malmeter los diablos que siembran de inseguridad la placidez de la obra acabada y pensé en utilizar otro título, BAJO UN SOL DE JUSTICIA, sin terminar de convencerme. Lo que sí tuvo más éxito y me obligó a cambiar por completo de opinión fue la moda impuesta en aquellos años por ideas venidas del norte de Europa (Suecia, Dinamarca, Finlandia…) que ponían títulos largos y llamativos a sus obras literarias y audiovisuales de carácter policiaco y de intriga. Los editores me invitaron a sumarme a la corriente de modernidad (moda pasajera, como todas) y finalmente la novela adoptó el desafortunado título, a mi modo de ver, de NUNCA TE FÍES DE UN POLICIA QUE SUDA. Así fue y así se vistió para salir a la fiesta.
Aunque acabada la fiesta (que por cierto duró muy poco), la novela vuelve ahora a los lectores de la mano de Olé Libros con su verdadero título original, el único que sigo considerando adecuado. Y es que una novela nace inocente, sin pecado, y debe mostrarse sin artificios, tal y como fue concebida. Una novela, VIAJE A LA DUDA, que sigo considerando digna de compartir con los lectores y con la que mantengo un idilio literario especial entre los otros amores que constituyen la arquitectura narrativa del conjunto de la obra de cualquier escritor.
A. G. R.
La amistad es la ciencia de los hombres libres.
Albert Camus
En La Duda, un ignorado pueblo situado en «la raya», la frontera extremeña entre España y Portugal, durante unos asfixiantes días de calor del mes de julio de 1935...
1
La Lupe había sido asesinada de muy mala manera unos días antes, durante la noche de San Juan. El suceso iba a cambiar la vida del pueblo, pero sobre todo la del pequeño Lucio, un muchacho que sentado en lo más alto del palomar contemplaba el mundo mientras se acariciaba las costras de las heridas de sus rodillas con la mirada perdida, pensando en que algún día él también iría a conocer lo que hubiera detrás de los bosques de rebollos, alcornoques y encinas que se perdían por detrás del horizonte.
No le importaba que el sol del atardecer dorara las copas del encinar. Ni que se apagara otra jornada de un mes de julio que había comenzado caluroso y al poco se había vuelto de fuego. El hecho de que se cegara deprisa el día, y de que el silencio no bastara para aliviar el sudor de la tierra, era lo que menos interesaba al chico que, sentado en el cielo del palomar, intentaba pensar en qué diablos podía hacer al día siguiente para matar el tiempo y escapar del aburrimiento que desde hacía meses se había apoderado de él.
Y ello a pesar de que el pueblo andaba aquellos días revuelto y entristecido, enloqueciendo además por la ausencia de vientos que enfriaran los ánimos y lograran ventilar las malas ideas, sosegándolas. Doce días habían pasado desde que se encontró el cuerpo reventado de la Lupe, desmadejado como un saco de nueces huecas, con la barriga abierta y todo salpicado de sangre y entrañas. Doce días desde que la encontró de esa guisa su padre, el tío Dimas, al ir a sacar la vaca a pastar; y once desde que, mientras el cura don Venancio echaba oraciones y puñados de tierra seca sobre el cajón en que se la enterraba en el cementerio de la ribera, el alcalde don Aurelio seguido por dos carabineros cruzaba el río, invadía el lado portugués de la villa y arrancaba de su casa al joven Mario Douro para mantenerlo preso en el calabozo hasta que llegara el momento preciso de impartir justicia o la hora exacta de cumplir la venganza.
Lucio, de repente, recordó aquellos hechos recientes y temió que el bochorno de los días estuviera extendiendo con su sopor el impredecible mal de la locura. Lo recordó mientras contemplaba el valle dorado que se diluía despacio, dejando a la noche ganar su batalla diaria sobre los encinares, las higueras, los eucaliptos y los robles carvallos. Qué extraña era la noche, se dijo: lo vaciaba todo y a la vez lo llenaba de silencio. En aquella soledad, cuando al mundo se le consentía reposar en los brazos de la pereza, solo el grillo tenía permiso de las estrellas para alterar el imperio de la oscuridad y el murciélago, ojos para agitar la noche con sus aleteos. Qué raro era el mundo que conocía, se repitió; pero seguro que mucho menos que el que no le dejaban conocer.
***
La Duda era uno de esos pequeños pueblos artificialmente rotos por una frontera dibujada por alguien al otro lado de la sensatez. Un pueblo rasgado y olvidado que sobrevivía a la rutina de las costumbres y a la indolencia de los poderosos; y, a diario, gracias a un contrabando de pequeñeces, un estraperlo de artículos de primera necesidad que ni siquiera se perseguía por las autoridades.
Erigido a fuerza de años y entierros a ambos lados de un río sin dueño, el Sever, el azar había dispuesto que ahora la mitad de las casas de La Duda quedaran bajo soberanía española y las demás a la sombra de la bandera portuguesa. Antes de ello, padres, hijos, hermanos y hermanas nacían, vivían y morían a un lado u otro del río sin distinguirse por lengua, pleitos ni identidad. En realidad, vivir en uno u otro país no era algo consciente sino fruto de una decisión que los vecinos no habían provocado. Las vacas pastaban acá o allá según las estaciones, y las piaras de cerdos hocicaban las bellotas sin miramiento a su nacionalidad. Por el río Sever nadaban, sin hacerse preguntas, nutrias, martines pescadores y otras clases de peces blancos; y por el cielo volaban rapaces, aguiluchos cenizos, águilas calzadas y cigüeñas blancas y negras que rompían los aires sin fijarse rumbos, construyendo sus nidos sin precisar cédula de habitabilidad de uno u otro país. El único toro semental del pueblo carecía de preferencias a la hora de realizar su trabajo. Y nadie se había preguntado nunca qué sueños poblaban las noches de unos vecinos u otros porque todos los habitantes de aquella aldea carecían de sueños o compartían las pesadillas, dependiendo de los designios caprichosos de un cielo voluble en donde no había mapas dibujados ni ondeaban estandartes de colores.
Algunos vecinos, desde varias generaciones atrás, habían llegado a oír decir que el pueblo tenía dos nombres: La Duda de Alcántara y La Dúvida de Portugal. Lo aprendieron, pero con el mismo ceremonial lo ignoraron. Incluso muchos llegaron a olvidarlo. Cambiar el nombre de un viento no altera su rumbo ni su naturaleza, como garabatear una frontera en un mapa no modifica la geografía de la tierra. Durante siglos, casi siete ya, La Duda y La Dúvida no sabían siquiera que fuesen dos, ni mucho menos habían querido serlo.
Pero el Estado Novo nacido de la Constitución portuguesa de 1933, de la mano de hierro de Oliveira Salazar, supuso de repente un imprevisto que poco a poco se convirtió en una incomodidad y, finalmente, en una convulsión que un año después trastocó las cosas hasta alterar de manera inimaginable la serenidad de una vida que hasta entonces transcurría sin más aspavientos que los que la cotidianidad regalaba a la convivencia de los pequeños pecados humanos.
Fue entonces cuando La Dúvida, la parte portuguesa de la aldea, recibió la visita de un pelotón de soldados de la Guardia Nacional Republicana comandados por un hombre sin emociones que dictó unas pocas reglas que nadie entendió, pero que resultó obligatorio cumplir.
Era el señor Santos, el Delegado.
Y con él llegó el eco de los males de un mundo que en aquellos parajes aromatizados por el cantueso, el tomillo salsero y la jara eran algo más que desconocidos: eran por completo inimaginables.
***
Ahora, desde la atalaya del palomar, deshabitado de huéspedes plumados desde aquel raro suceso de 1930 que dio con toda la bandada en una rapiña que dejó el cubil sin ecos de zureos, el pequeño Lucio contemplaba distraído la noche que llegaba despacio por encima de los silencios del encinar. Miraba a lo lejos sin interés, sin ocurrírsele cómo emplear el tiempo que le sobraba, sin esperar nada nuevo, como cada tarde desde hacía tantos meses.
Él era un muchacho especial y todos lo sabían en La Duda. Rebosaba curiosidad desde que en el vientre de su madre tarareaba de aburrimiento y todos los atardeceres se le oía hacer músicas para estupefacción de cuantos asistían incrédulos al fenómeno; pero aquel anochecer ni él mismo hubiera sabido decir si tenía la cabeza vacía o salpicada de imágenes inconexas y confusas, como cuando se acaba de salir del sueño. Porque, ensimismado en lo que estuviera, no daba la impresión de recapacitar ni de pensar en nada, tan solo en dejar caer el día con la desdeñosa desgana de un escarabajo pelotero arrastrando su bola, o de burro viejo en su noria, y con la indiferencia de un anciano al que ya le han abandonado sus recuerdos.
Y en ese alboroto de ideas dispersas y sin memoria, algo a lo lejos le hizo despertar. Como si dos cochinos enrabietados se hubieran enzarzado en una brutal lucha por el territorio. Como si, en lugar de dos, hubieran sido veinte puercos, o doscientos, los enfrentados en una guerra que levantaba una nube de polvo que no menguaba. Allá, en el horizonte invisible. A lo lejos, por donde corría un camino hasta el que nunca se había atrevido a llegar. Una nube que ascendía y ascendía. Un vuelo de hoguera. Un incendio.
A Lucio le llamó la atención la visión y se incorporó para intentar descubrir el origen de aquella noticia, a hora tan extrema. La tarde ardía; el calor seco, infernal, pesaba como una espera baldía. Podría estar a punto de arder el mundo y el destino haber escogido aquel lugar para dar inicio a la devastación.
El cuello tensado hacia arriba y el equilibrio difícil de las piernas sobre el último peldaño de la escalera del palomar le permitieron comprender que aquella polvareda corría demasiado deprisa para tratarse de un incendio, o incluso de un carro de mulas de los que allegaban al pueblo miel, patatas, telas y alpargatas, guiado por buhoneros, traperos y otros vendedores ambulantes. Tampoco podía tratarse del carromato mensual de Santiago el Manco, que aprovisionaba de bacalao, sal, arenques, mojama y embutidos.
Le volvió la cordura, también la curiosidad, y con la agilidad de un felino se deslizó por la escala, corrió a las afueras del cercado y se plantó al borde del camino para ser el primero en ver qué era lo que llegaba y saber quién era el que con tanta urgencia se acercaba al lugar.
***
La Duda era un pueblo en forma de cruz, con una calle principal que acababa en la boca del puente y, un poco antes, otra que la cruzaba en una plaza a la que denominaban Las Cuatro Esquinas. La mayor parte de las casas, en ambas calles, eran de piedra o de barro y pajas. Solo había unas pocas de dos plantas, del color de los trigales maduros. Algunas chozas se salpicaban a ambos lados, en donde compartían miseria y suciedad padres, hijos y bestias, y junto a ellas montículos huecos de piedra con un respiradero en donde se guardaban al anochecer ovejas, cabras o gallinas para que no fueran robadas por los zorros en la impunidad de la medianoche. En las casas grandes, las pocas que había, la planta de arriba se reservaba para la vivienda y la de abajo albergaba el granero, el corral y el establo, aunque desde hacía años permanecieran casi todos ellos vacíos o desaprovechados. Los caballos escaseaban; los mulos y los burros podían contarse; las vacas, de cansancio y años, morían y no eran repuestas: parir terneros constituía un raro acontecimiento que se celebraba igual que el nacimiento de un hijo. Solo las liebres, los conejos, las perdices y las abejas, dueñas de su libertad, escapaban a la insolencia del hambre que con tanta frecuencia se repetía.
Por los alrededores correteaban jabalíes resabiados que no había forma de matar y que atacaban sin causa si no se andaba con precaución, hablando a voces para que creyeran que no se viajaba solo o cantando a gritos para que la voz les espantase antes de que llegaran a vislumbrar al enemigo. Una vez tres jabalíes se conjuraron para atacar a un caminante que se había distraído, tal vez en pensamientos de amores, y tardaron en desocupar sus tripas y devorárselas menos de lo que él gastó en pronunciar el nombre de su amada. Así lo había oído contar desde siempre el pequeño Lucio.
Además, la llanura que se extendía sin más ondulaciones que las nacidas de la monotonía de la tierra plana, estaba poblada de cactus y muchas escobas negras que procuraban polen para las abejas; y un poco más allá bosques de alcornoques y robledales junto a higueras de India o chumbas, coqueteando con plantas bajas de jara pringosa. Un paisaje que se volvía gris en invierno, verde en primavera, amarillo en verano y pardo en otoño, cuando más hermosos se mostraban los colores con el cobrizo del amanecer y el bronce de la atardecida.
***
Raramente usaba alguien aquel sendero de tierra muerta para entrar o salir. Algún carro de bueyes o tiro de mulas lo recorría para traer a la aldea aperos de labranza y legumbres mezcladas con piedras chicas, y en pocas ocasiones un par de barriles de cerveza. El circo deambuló una vez por allí, camino de Portugal, sin detenerse, y su mero paso fue el acontecimiento más vistoso jamás contemplado en La Duda. Todavía se recordaba su festejo multicolor en las anochecidas del otoño. Pero desde el veinticuatro de junio, festividad de San Juan, cuando se celebraron las fiestas patronales y llegaron al pueblo vecinos de todas las pedanías de los alrededores con el ánimo de disfrutar del baile que se celebró hasta el alba en la plazuela de Las Cuatro Esquinas, la noche en que, además, se consumó la tragedia de la Lupe, el único camino que desahogaba el pueblo había permanecido sin pisar y nadie esperaba que cambiaran las cosas.
Al igual que no habían cambiado desde que la memoria tenía recuerdos. A pesar de los mandatos que llegaron de Lisboa con la intención de que sus decretos tuviesen más valor que los vínculos que unían a los vecinos de la aldea rasgada, el paso de los días había devuelto la normalidad a la vida cotidiana, únicamente alterada por la trágica muerte que ahora, al pequeño Lucio, solo con imaginarla, le producía arcadas. Aquella descripción que le hizo bajo secreto el médico don Julián de un cuerpo desnudo de mujer abierto en canal, con las tripas fuera y los intestinos desbaratados, encharcado entre pajas ensangrentadas que parecían clavos oxidados formando un lecho de espinas, todavía le provocaba náuseas, sobre todo cuando recordaba que, entre el amasijo de vísceras, el médico le dijo que se encontró un cuerpo sin formar de criatura humana que, de pequeño y rugoso, más aparentaba ratón recién nacido que persona en formación.
Salvo ese sobresalto reciente, que engordaba día a día en sus pesadillas y en el fondo de los recuerdos que se le revolvían por las noches, y que más parecía surgir de la pura imaginación que de una realidad que nadie había visto, para Lucio no había cambiado nada ni en La Duda ni en La Dúvida durante generaciones. La ausencia de incidentes era el bálsamo que permitía una vida que, al decir de la mayoría, preparaba la vejez para acudir sosegadamente a una buena muerte.
***
Lo que descubrió Lucio cuando se apostó al borde del camino fue la llegada de un coche negro. Un automóvil. Sabía que existían: los había visto en los periódicos, fotografiados, y en las revistas que enviaban de manera esporádica al pueblo, sobre todo a la casa de don Julián, el médico, o a la parroquia de don Venancio. Conocía la existencia de los coches y distinguía alguno de ellos, por eso supo enseguida que se trataba de un Ford A Tudor de 1930. Ese Ford A y el Chevrolet 2500 eran sus preferidos: uno así se compraría cuando fuese mayor y estudiara para hacerse médico, como don Julián.
Desde la distancia, el color grisáceo del Ford no le engañó: era negro, claro que era negro; solo que el viaje lo había recubierto con esa capa de polvo que lo tiznaba, disfrazándolo de gris. Plantado al borde del sendero, sin dejar de observar cómo se acercaba, Lucio se embelesó con la visión y el sonido arrullador de aquella máquina que volaba hacia él a treinta kilómetros a la hora. O puede que incluso más.
Le pareció increíble, pero lo cierto fue que el vehículo se detuvo a su lado, un milagro que le llenó las piernas de hormigas y espuma de agua. El conductor, un hombre mayor pero no demasiado viejo, con el rostro sudoroso, el pelo pegado a la cabeza, la corbata aflojada y la camisa empapada pegada a su cuerpo grande, terminó de bajar el cristal de la ventanilla con la manivela, resopló fatigado y apoyó el codo en el exterior.
—Oye, chaval. ¿Qué pueblo es este?
—La Duda, señor —balbució Lucio—. Así lo llaman.
—¡Por fin! —El recién llegado volvió a suspirar y se pasó un pañuelo arrugado por la frente para arrancarse el sudor—. Y dime, muchacho, ¿sabes en dónde puedo encontrar al alcalde? —El hombre se volvió al asiento de su lado y revolvió en unos papeles hasta extraer uno y llevárselo a la cara—. Don Aurelio Gallarosa, ¿no es así?
—Sí, sí... —El pequeño Lucio afirmó repetidas veces con la cabeza—. Don Aurelio, sí, el alcalde... Vive allí. —Extendió el brazo en dirección al interior del pueblo—. Pasada la iglesia, la segunda casa. La única que se ve de dos pisos, no tiene pérdida.
—Pero... —El hombre arrugó la frente, sorprendido—. ¿También hay iglesia en el pueblo? No, si habrá hasta cura...
—Don Venancio, sí señor. —El chico respondió con la seriedad de una persona mayor—. Y no solo es cura, también es ateo.
El hombre miró fijamente al muchacho, intentando descubrir si le estaba tomando el pelo, pero no encontró en su rostro el menor rasgo de ironía. Cabeceó mientras sonreía para sus adentros y le invitó a subir al coche.
—¿Por qué no subes y me indicas el camino? Seguro que...
—¿Puedo, señor? ¿De verdad? —le interrumpió Lucio, entusiasmado.
—Claro.
Cuando el coche se detuvo ante la casa del alcalde, apenas un centenar de metros más allá, el hombre ordenó y cuadró los papeles que llevaba a su lado, los encerró en una cartera de cuero negro y recogió del asiento de atrás la chaqueta del traje. Se apretó el nudo de la corbata, se adecentó un poco y le dio al chico una moneda de cinco céntimos.
—Esto es para ti, muchacho.
—¿Para mí? —Lucio contempló emocionado la moneda en la palma de su mano.
—Sí. Pero tienes que hacerme otro favor: dile al señor alcalde que ha llegado de Madrid el inspector Salcedo y que pide verle. A ver si puede recibirme ahora.
—¡Volao! —replicó Lucio con el rostro iluminado por la moneda que apretaba en su mano.
Caía la noche sobre La Duda y el poco aire que se mecía a la intemperie parecía el aliento del diablo. El inspector Salcedo, mientras cerraba las portezuelas del coche, notaba que tenía empapados la camisa, los calzones y la culera del pantalón, y que por los muslos le goteaba un sudor que resbalaba, deslizándose, hasta los calcetines de hilo negro, también sudados. El traje marrón había salido de Madrid recién planchado y ahora parecía un guiñapo. Los pantalones tenían estrías en las arrugas y la chaqueta, que había viajado buena parte del día en el asiento de atrás, ya se había cuarteado como un pergamino. La camisa blanca permanecía alisada porque se había pegado mucho a su cuerpo, como si tuviese frío, pero cuando se la quitara tendría que escurrirle el sudor. A Salcedo incluso le costaba esfuerzo respirar en aquel infierno sin ventilar.
Frente a él había una pequeña vivienda, encalada y limpia. Una de las pocas casas que parecía mantenerse cuidada por capas de cal blanca y pintura azul, tal vez obligada por encontrarse enfrente de la mejor edificación del pueblo.
En la casita había una ventana con las contraventanas de madera, abiertas de par en par. Y detrás de los cristales, entre las cortinas de tela estampada en flores azules, unos ojos que le observaban.
Notó su presencia, vislumbró su brillo y tardó en distinguirlos; y un poco más en descubrir que se trataba de la mirada de una mujer.