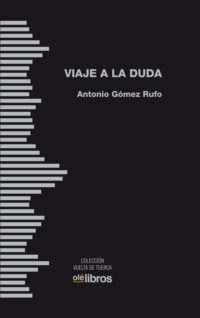Kitabı oku: «Viaje a La Duda», sayfa 2
2
Aquella misma mañana el inspector Tirso Salcedo había acudido a Comisaría como cualquier otro día, puntual, a las ocho y media. A esas horas Madrid hervía de gente iniciando la jornada laboral y se anunciaba una nueva jornada de calor que a media tarde adormecería los ánimos hasta encerrarlos en las casas o disimularlos entre las sombras bulliciosas de los cafés donde los desocupados y los empleados se mezclaban para bisbisear consignas políticas o subastar vanidades y mentiras, según su condición.
Al llegar al edificio de la Policía, el guardia de la entrada a la Brigada de Homicidios le había informado de que el comisario le esperaba en su despacho desde hacía un buen rato. Salcedo alzó los hombros y fue directamente a su mesa para revisar las tareas pendientes, no fuera a ser que el jefe quisiera que le pusiera al corriente de los casos que llevaba en la Brigada y se le escapara algún detalle del desarrollo de las investigaciones. Pero apenas había empezado a apilar las carpetas sobre el escritorio, para revisarlas, cuando chirrió el teléfono interior que reposaba a su lado.
—¿Voy a tener que esperarte todo el día, Salcedo? —El vozarrón del comisario le obligó a separar el auricular del oído.
—Voy ahora mismo, jefe.
El comisario le recibió detrás de la mesa, con el hartazgo cuarteándole la cara. Más que exigente o dispuesto a la bronca, parecía enfadado por alguna causa de la que el inspector no resultaba responsable.
—Siéntate, Salcedo, y haz el puñetero favor de no hacerme ninguna pregunta —ordenó el comisario con energía—. Estas son las órdenes: deja todo lo que tengas entre manos y márchate ahora mismo a un pueblo de Extremadura que se llama, que se llama... —El comisario alzó un papel y lo alejó de sus ojos para ver mejor lo que había escrito en él—: La Duda. Han asesinado a una mujer.
—¿A una mujer? ¡Pues vaya! En todo caso... eso será cosa de Cáceres, ¿no? —se extrañó el inspector—. La Brigada, allí...
—¡Te he dicho que sin preguntas, joder! ¿O es que crees que me hace mucha ilusión desprenderme de uno de mis hombres para resolver un vulgar asesinato en un pueblo perdido en el culo del mundo? Pero son órdenes de arriba, Salcedo, y me han pedido a mi mejor hombre. Así que, ¡andando!
—Bien, bien. Lo que usted diga. —El inspector se puso en pie—. Pero tal vez un par de detalles... No sé, lo digo más que nada para ir haciendo boca.
El comisario guiñó los ojos sin que el comentario de su subordinado le hiciera ninguna gracia y estrujó el cigarro puro en el cenicero, irritado.
—¿Quieres un par de detalles? Pues bien: el primero es que tienes un coche a la puerta esperándote, un coche nuevo, así que lo cuidas como si se tratara de tu propia madre o los desperfectos se descontarán de tu sueldo. ¿Está claro? Y otro detallito más: este caso es orden directa del presidente del Gobierno, o sea que como metas la pata te echo a los leones y después te expulso del Cuerpo. ¿Algo más?
—¡Joder! ¡Ni que hubieran matado a una amiguita de Gil Robles! —El inspector torció el gesto en una mueca burlona, sarcástico.
—Muy gracioso. Sigue así y terminarás en la escolta de un ministro monárquico, ya lo verás. Ahí tienes toda la historia. —El comisario tiró sobre la mesa una carpeta que, por su grosor, no podía contener gran cosa. De hecho, cuando Salcedo la recogió y la abrió, solo se encontró con tres hojas de papel. El comisario, abrupto y autoritario, gritó—: ¡No te entretengas ahora! Tienes tiempo de leerlo mientras vas a casa, haces la maleta y sales arreando para ese pueblo de Extremadura. Si te das prisa, puede que esta noche llegues a tiempo para dormir allí. O sea que ¡largo de aquí!
—¿Así que se trata de órdenes del propio Lerroux? ¡Esto sí que es una novedad!
—Salcedo, no me jodas...
El inspector Tirso Salcedo abandonó el despacho del comisario con la resignación del niño al que le han arrebatado el postre para dárselo a un mendigo. Que el presidente del Consejo se hubiera interesado por un caso tan nimio como el asesinato de una campesina, en los tiempos que corrían, resultaba inesperado; pero, así y todo, mucho menos sorprendente que la noticia de que el comisario le considerara a él su mejor hombre. Interesante noticia, en todo caso.
Y eso que Salcedo estaba atravesando aquellos días por uno de los peores momentos de su vida.
A pesar de los inconvenientes, pensó que le venía muy bien hacer un viaje largo, alejarse un poco de Madrid y romper con la rutina, tanto por el cansancio acumulado en un año especialmente duro desde que la derecha había ganado las elecciones en España como, sobre todo, por la inesperada decisión de Marisa de abandonarle, tan dolorosa y bruscamente. Pero, por otra parte, empezar así el mes de julio, justo cuando estaba decidido a solicitar unas vacaciones adelantadas en aquel mes tan caluroso por las temperaturas y desgarrador por sus circunstancias personales, alteraba los planes que estaba pensando llevar a cabo. Sea como fuere, aquel caso debía de referirse a algún asunto particular del presidente Lerroux, o de cualquiera de sus parientes en tierras de duques, marqueses, caciques y terratenientes de los que exprimían a los campesinos y les pagaban quince pesetas, tres duros de plata, a cambio de su voto en las elecciones. Si la vida de Jesucristo costó treinta monedas, el voto de un campesino estaba suficientemente pagado con tres, debían de pensar. Y además, se dijo, si tenía suerte y acertaba en su resolución con diligencia y limpieza, quizá le supusiera un ascenso que, tal y como se habían puesto las cosas, no le vendría nada mal.
Camino de la vivienda que había alquilado hacía poco menos de un mes, cuando Marisa se separó de él, fue tentado por una curiosidad que no pudo posponer y detuvo el Ford A junto a una acera del Paseo de Recoletos, justo delante de las escalinatas del edificio de la Biblioteca Nacional. Abrió la carpeta que le había entregado el comisario, leyó deprisa los papeles que en ella se contenían y tuvo que releerlos para intentar comprender a qué venía tanta urgencia e interés gubernativos.
Releyó los hechos y, al acabar, no le parecieron en absoluto relevantes: una mujer había aparecido asesinada en un establo o granero, así se especificaba; y de inmediato, el alcalde y todo el pueblo habían considerado culpable del asesinato a su prometido, un joven portugués de una localidad colindante, La Dúvida, por lo que, desde hacía días, lo mantenían preso en la casa cuartel de los carabineros de La Duda por mandato expreso del alcalde de la villa.
El otro papel era una copia mecanografiada, con el sello de «confidencial», de la carta enviada al Ministerio de Exteriores por el embajador de Portugal en Madrid, protestando por el secuestro y detención de un ciudadano portugués en territorio nacional, con los agravantes de invasión, agresión, desprecio al Derecho Internacional, ruptura del vigente Pacto de Amistad Hispano-Portugués y de varios tratados y normas internacionales más. La carta terminaba exigiendo la repatriación urgente de su ciudadano con la amenaza velada de romper relaciones diplomáticas si el desagravio no se reparaba de inmediato.
El tercer y último papel era una carta firmada por don Aurelio Gallarosa, alcalde-mayordomo de la villa de La Duda, dirigida al director general de la Gobernación, en la que respondía al requerimiento efectuado en ese sentido afirmando, en un tono abiertamente airado, que ni pensaba devolver a las autoridades de Portugal al individuo llamado Mario Douro hasta que no fuese juzgado por su crimen, ni se dejaría amedrentar por un Estado fascista que estaba acabando con la armonía y sosiego de un pueblo regido, desde siempre, por la buena vecindad, la paz, la democracia y la libertad de todos sus vecinos. Y aquello era todo cuanto tenía que alegar en su respuesta.
Salcedo comprendió poco del asunto y lo poco que entendió fue que el pleito, más que un caso de homicidio, correspondía al departamento de Política Exterior. Una mujer asesinada por su novio, un alcalde tozudo, un embajador irritado que representaba a un Gobierno dictatorial... Poca cosa. Pero él había recibido una orden y no tenía alternativa. Eso sí que lo comprendió a la perfección: obedecer era la manera que había elegido para ganarse la vida.
Y además le regalaban un viaje de unos cuantos días en un coche del servicio, con todos los gastos pagados.
Bueno, tampoco estaba tan mal.
***
Ahora, esperando a ser recibido por el regidor, mayordomo o como quiera que llamasen en aquel pueblo a su alcalde, observó cuanto había a su alrededor y de repente sintió que había llegado a otro mundo, a un lugar que le costaba creer que aún pudiese existir en pleno siglo xx en un país que caminaba a grandes pasos hacia la modernidad de la mano de una República como la española.
Cuanto le rodeaba despertaba en él asombro y un punto de lástima. Un puñado de casas, muchas de ellas que no merecían el nombre de tales, se levantaban con piedras amontonadas a lo largo de una calle de tierra sucia y polvorienta, sin alisar, rugosa y salpicada de guijarros. Cuando lloviese debía de convertirse en un lodazal imposible de transitar. La mayoría de las casas parecían chozas iguales a las que había visto alguna vez en fotografías obtenidas de las profundidades del África, el hogar de las tribus de los negros sin vestir. Parecían hechas de barro, construidas a base de manos y necesidad; cobertizos donde juntar a los hijos en los días de lluvia y llamar a aquello hogar. Muchas de las casas, por llamarlas de alguna manera, eran corrales donde convivían el padre, la madre y dos o tres hijos junto a la mula, las ovejas o la bestia que fuera. Desde la distancia se percibía el pestilente olor a animal y a pobreza. Era inconcebible que aún hubiera gente viviendo en esas condiciones, entre pajas, excrementos y moscas, sin agua ni lugar alguno donde evacuar, solo un rincón que aislaba una tela de saco y que había que cubrir con pajas después de usarse. Si vivir así era un asco, comer a diario debía de ser un milagro. Unas familias alimentaban muchos días a otras; y los niños, los que sobrevivían a toda clase de infecciones y suciedad, podían sentirse satisfechos si alcanzaban la pubertad. En La Duda, como en tantos otros lugares de España, la vida media no superaba los cuarenta años, una edad ligeramente superior a la de mediados del siglo XIX, pero tampoco mucho más.
Era difícil saber cuántos de aquellos vecinos eran algo peor que analfabetos: apenas sabían hablar. Muchos se comunicaban todavía en un lenguaje ininteligible, con palabras inventadas y sonidos guturales muy parecidos a los gruñidos de las fieras. Una vida que para ellos era poco diferente a la de sus bestias, pero en su ignorancia todavía se creían felices.
La miseria es la peor enfermedad del ser racional, porque lo hace irracional.
Detrás del inspector Salcedo había una iglesia de piedra y maderas cruzadas, seguramente viejas traviesas de ferrocarril aprovechadas tras el uso, culminada por una torre rechoncha y despintada con un campanario chato y una cruz pequeña, toda ella imitando un románico primitivo, depauperado. A continuación de la iglesia se alzaba una choza más y después la mejor casa del pueblo, de piedra, con una planta superior que se abría al mundo con balcones de madera. En los bajos, una puerta grande daba paso a lo que sería el refugio de la ganadería, el granero y el carruaje, en el caso de que lo hubiera. Ante esa casa esperaba él. Al final de la calle, en la encrucijada con otra vía trasversal, se reunían el bar, la tahona y una tienda de ultramarinos asaltada por una nube de moscas lentas y perseverantes. Como también le asaltaban a él, con su insistente pesadez y su molesto ir y venir en cuanto se quedaba inmóvil unos instantes.
Anochecía sobre aquella población indescriptible y no se veía ninguna luz de vela o antorcha que diese claridad al interior de aquellas casas pobres. Salcedo miró a lo alto, buscándolos, y no vio postes de luz, ni de teléfono, ni más línea voladora que la que dibujaba los perfiles de aquellas construcciones recortados por la última claridad del día, hacia el oeste. Un carro de bueyes, rezagado, avanzando mansamente desde el final de la calle y arañando la tierra desecada y sedienta, le sacó del asombro y le devolvió a la lástima. Movió la cabeza a un lado y otro, apesadumbrado, lamentando la pobreza que lo rodeaba todo, y metió las manos en los bolsillos antes de apoyarse en el capó de su automóvil, de espaldas a la casa del alcalde.
3
—¡A las buenas!
Una voz segura y ruda le hizo volver la cabeza. De la casa salía don Aurelio caminando ruidosamente, con mucho aplomo, con la mano extendida y los ojos guiñados, midiendo al hombre que aguardaba apoyado en un coche. Estaba sin afeitar, masticaba un palillo alojado en la comisura de los labios y exhibía una seriedad de autoridad. Vestía camisa blanca abotonada al cuello, pantalones de pana marrón desgastada por el uso y alpargatas de esparto. Sus manos eran grandes y ásperas, su tronco orondo y su estatura grande. Y su rostro traslucía una cierta simpatía campechana a pesar de la seriedad con que se presentaba.
—Buenas noches. —Salcedo se incorporó y fue a su encuentro. Mientras le estrechaba la mano no dejó de mirarle a los ojos, como acostumbraba a hacer para estudiar a sus interlocutores—. Me envían de Madrid. Soy el inspector Tirso Salcedo, de homicidios.
—¡Vaya! ¡Ya era hora! —rezongó el alcalde—. Comprendo que en Madrid tengan cosas más importantes que hacer, inspector, pero han tenido que matar a una pobre mujer para que se recuerden de nosotros. ¡Maldita sea! Pase p’adentro.
—Gracias. —El inspector le siguió en cuanto el alcalde le dio la espalda.
—Por cierto... —Se volvió a mirarlo—. ¿Tiene donde hospedarse?
—No lo sé. —Salcedo miró a ambos lados de la calle—. ¿Hay algún hotel en el pueblo?
—¿Un hotel? —Don Aurelio no pudo evitar un mohín sonriente y burlón—. Había un Ritz, pero el negocio era poqueño y se lo llevaron a Madrid. ¡No te digo lo que hay! ¡No, hombre, no! Aquí no tenemos bojío ni nada por el estilo. Pero no se apure, inspector, usted se queda esta noche en mi casa, faltaría más.
El pequeño Lucio miraba a uno y otro, desde abajo, sin perder detalle de la conversación. Estaba pegado a las piernas de don Aurelio, intimidado por la visita del desconocido, pero aun así mucho más atrevido que los demás vecinos del pueblo, que fueron acercándose hasta ellos para ver al forastero que acababa de llegar en un coche negro y que ahora hablaba con su alcalde. El desparpajo de Lucio también era mayor, porque poco a poco se fue separando de las piernas de don Aurelio hasta situarse entre los dos hombres, y su atrevimiento muy distinto a la timidez de los vecinos, que se habían quedado inmóviles a cierta distancia, atentos y reverenciales, sin oír bien lo que se decía aunque disparaban las orejas como los lebreles en las partidas de caza. El pequeño Lucio escuchaba y trataba de memorizarlo todo para poder responder luego con fundamento, cuando le preguntaran, como tantas otras veces.
—Pase usted, inspector. —El alcalde se dio la vuelta y abrió el camino al portón de su casa—. Y tú, diablo, aparta de ahí, qué chiquillo... Un día te enredarás en mis piernas y me romperé la crisma.
—Yo...
Lucio se apartó un poco para dejar pasar a los hombres. Salcedo había sacado del maletero del Ford una pequeña maleta de lona rayada en tonos marrones y crema y siguió al alcalde al interior de la casa. Lucio pretendió seguir su estela, pero al final se paró en el portón, sin atreverse a entrar. Se quedó bajo el quicio de la puerta con los ojos y los oídos alerta puestos en el interior del patio.
—Está usted en su morada, inspector —empezó diciendo el alcalde—. En realidad, aunque sea mi casa, también es la cobijera del ayuntamiento, la oficina del correo y todo lo que haga falta. Llevo tantos años sirviendo a este pueblo... Cuando toca asamblea vecinal, vamos al puente, a decidir lo que sea menester; pero si plueve, nos quedamos aquí. Ya le digo, es mi casa, pero...
—Y la mujer, ¿no se queja? —preguntó Salcedo, tal vez respirando por una herida que el alcalde no llegó a descubrir.
—No hay mujer. Yo vivo solo, inspector —respondió don Aurelio sin ningún énfasis. Luego se quedó pensativo, sin estar seguro de si debía ampliar alguna confidencia, hasta que finalmente decidió que un poco de charla se adecuaba bien a la hospitalidad que debía prestar—: Mi mujer murió hace veinte años y no tuvimos hijos. Aquí solo vive conmigo la Estirá.
—¿La Estirá? —repitió Salcedo, extrañado del apodo.
—La Estirá, sí. Todo el mundo la llama así porque, ¿sabe usted?, es antipática, altivana, medio sorda y desubidiente. Pero ya servía en casa de mi suegra desde niña, luego atendió a mi mujer durante su enfermedad y ahora ya no tengo coraxe para darle un puntapié y dejarla en el arroyo, que es lo que debería hacer. Aunque, a veces, me entran unas ganas... Ya verá: ¡Estirá!
—Si tiene problemas de sordera... —Salcedo alzó los hombros.
—¡Lo que tiene es muy mala leche! —replicó airado don Aurelio—. ¡Estirá!
—¿Quiere que yo le dé aviso, señor alcalde? —La voz pequeña de Lucio resonó desde la puerta, servicial y sonriente, con la cara alegre como una luna recién estrenada en la noche.
El alcalde se volvió, incrédulo de que el chiquillo siguiese allí, bajó el portón.
—Pero, ¿qué diablos haces tú ahí?
—Por si precisan menester... —replicó el chico, un poco acobardado, con los ojos muy fijos en los del alcalde.
—Anda... —Don Aurelio cabeceó, resignado—. Ve a buscar a la Estirá y dile que prepare ahora mismo la habitación del fondo. Que tenemos huespedado. Y asegúrate de que las sábanas que ponga estén bien requetelimpias, que el señor viene de Madrid.
—Como un rayo. —Lucio subió los escalones de dos en dos y se perdió por el corredor del piso de arriba hasta el final de la casa, llamando repetidamente a voces a la mujer.
Don Aurelio invitó a Salcedo a tomar asiento en el patio, al cobijo de un limonero, junto a las puertas abiertas de un granero que estaba vacío. El suelo era de tierra, pero a trozos estaba salpicado por piedras planas que afirmaban el terreno. Alrededor del patio se elevaban las paredes de la casa, encaladas y limpias, y las escaleras de piedra que subían al piso superior estaban defendidas por una barandilla de hierro sin oxidar. Arriba, un corredor con baranda de madera llegaba hasta las diferentes estancias, todas apagadas a esa hora. En el patio había una humedad de recién regado que permitía respirar mejor y, al cobijo del limonero, un círculo de piedras parejas configuraban una especie de asentamiento donde poder reunirse para conversar en torno a unos vasos de vino en las caliginosas noches del estío. Hacía mucho calor, insufrible para un recién llegado, pero al amparo de aquel patio respirar era un poco más fácil.
Salcedo pidió permiso con un gesto inapreciable, dejó la maleta en el suelo, se quitó la chaqueta y la dejó doblada sobre las piernas cuando se sentó en uno de los poyetes de granito. Luego se aflojó un poco más el nudo de la corbata, respiró hondo y se desabrochó el primer botón de la camisa.
—Parece que hace calor —resopló.
—¿Calor? Bueno... Hasta los cuarenta y seis grados hemos llegado hoy. —Don Aurelio suspiró también—. Y así todos los días. Nadie en el pueblo se recuerda de un verano así, tan exagerado, se lo aseguro; pero estamos empezando a acostumbrarnos. ¿Un trago? —Señaló el botijo.
—Gracias. —El inspector Salcedo levantó el botijo y se regó la garganta con poca maña, mojándose la barbilla y la pechera de la camisa, una torpeza que agradeció porque, en esos momentos, refrescarse era lo que más deseaba. Chasqueó la lengua, levantó el botijo y se lo devolvió al alcalde antes de decir—: Espero no incomodarle, don Aurelio, pero traigo instrucciones precisas de Madrid y necesito que me lo cuente todo.
—A eso vamos. —Don Aurelio respiró también profundamente, removiendo el palillo entre los dientes—. ¿Sabe cuántos años llevo queriéndolo explicar a los de la capital? Pues ni caso...
—¿Lo del asesinato?
—Ah, ¿eso? No, eso no.
Salcedo extrajo del bolsillo lateral de su chaqueta una cajetilla de cigarrillos Lucky y ofreció uno a don Aurelio, que lo miró entusiasmado y lo tomó complacido. Le pasó el chisquero a Salcedo, para que prendiese el suyo, mientras contemplaba su cigarrillo y lo acariciaba como si se tratara de un lingote de oro puro.
—Aquí liamos picadura, no hay para más... Estos lujos no son para el pueblo.
Salcedo no respondió. Exhaló la primera bocanada de humo a las alturas y se dejó caer sobre sus muslos, apoyándose en los antebrazos. Luego volvió a alzar la cabeza para respirar mejor. El cielo se había llenado de estrellas, pero la noche seguía envuelta en fuego. No podía dejar de sudar.
—Buena está la noche —comentó.
—Buena, sí.
***
Lo primero que tenía que saberse cuando el pueblo se partió en dos, tal y como dictó el Delegado, era que La Dúvida era un pueblo perteneciente a la República de Portugal: eso tenía que quedar muy claro. Y en un mástil tan altivo como innecesario, elevado en el centro de su calle principal, que por otra parte era la única, debía ondear a toda hora la enseña portuguesa. Desde ese momento, en la escuela, los niños recibirían las lecciones en portugués, sin excusas; y a cargo de una maestra adiestrada que explicaría única y exclusivamente las enseñanzas y valores del Estado recién implantado, al que se debían. Además, todos los vecinos tenían la obligación de aprenderlo y de expresarse en ese idioma. Para que aquello quedase claro, sobre el puente de piedra vieja que cruzaba el río Sever se estableció una aduana que, para ser cruzada, y hasta nueva orden, requería del permiso del mayordomo, regidor o alcalde del pueblo, función que hasta que se decidiese lo contrario desempeñaría el propio delegado gubernativo.
Pero aquello no era todo: a partir de entonces las transacciones dentro de la población se realizarían en escudos, careciendo la moneda española, la peseta, de valor como moneda de cambio. Hasta el dinero dejó de servir por decreto, como si las nuevas autoridades estuvieran convencidas de que cambiando el color del dinero se alteraría el calor de los afectos.
Por último, y como medida de urgencia, se prohibió la venta y difusión de cualquier cabecera de los periódicos españoles, así como todas las revistas y publicaciones que no fueran previamente autorizadas por el Delegado. La censura, principal estandarte del poder absoluto, se había implantado entre unos habitantes tan iletrados e inocentes que, por no saber, no sabían siquiera el significado de esa palabra.
En definitiva, había comenzado una nueva era de paz, justicia y orden para salvaguardar a los vecinos de La Dúvida de la perniciosa influencia de la Segunda República española, a todas luces anarquista, marxista, atea y librepensadora, según hizo saber el señor delegado en cuanto puso sus relucientes botas en la casa que iba a convertirse en su hogar, en su oficina y en su trono.
Aquel conjunto de órdenes desconcertantes, así como el anuncio del nacimiento de los nuevos tiempos, no habrían producido inconvenientes ni trastornos a los vecinos de La Dúvida si, al igual que la mayoría de las leyes absurdas, se hubieran dictado para ser desoídas, tal y como había venido sucediendo secularmente a ambos lados del río Sever cuando Madrid o Lisboa tomaban decisiones a ciegas, creyendo que no hay nada mejor que una ley para romper los vínculos grabados en los árboles genealógicos arraigados desde mucho antes de que nacieran las ideas que procreaban esas leyes. Y así imaginaron todos que iba a suceder una vez más, a un lado y otro del río, hasta que un buen día una madre portuguesa no pudo asistir al parto de su hija en el lado español del pueblo, hasta que otro día le impidieron a un campesino celebrar la comida de Navidad con su hermana en el lado portugués y hasta que, poco después, se inició el reparto oficial de cerdos y vacas para designar cuáles podían pastar u hocicar a una ladera u otra del cauce. La revuelta tardó un mes y medio en fraguarse, siete horas en producirse y diez minutos en sofocarse, justo el tiempo necesario para que dos balas de fusil luso acabaran con las vidas de un porquero portugués y del tahonero español. Hacía ya dos años de aquel trágico suceso y desde entonces anidaba en el pueblo un sentimiento de desconcierto que unas mañanas amanecía disfrazado de rabia y otras de resignación. Y la mayoría, también hay que decirlo, de indiferencia.
La falta de cultura es la peor de las miserias que atenazan la libertad del ser humano. Es madre de desdenes, apatías, resignaciones y sumisiones. La incultura es otra forma de muerte, porque no saber incapacita para exigir. Y junto al hambre, la enfermedad y la esclavitud, permite la injusticia. Al igual que al mendigo lo calla el mendrugo, al inculto lo silencia una palabra que desconoce, un argumento que no comprende, una ley inventada. Un pueblo sin cultura es prisionero de sí mismo y por ello es tan fácil de someter.
Y así sucedió en La Dúvida desde que se dispararon aquellas dos balas tan asesinas como innecesarias.
Por fortuna, con el paso de los días, el luto producido por la soldadesca portuguesa fue aliviándose con la tozudez de la vida y la naturalidad inconsciente de la desobediencia civil, tan sutil como constante y continuada. La caseta de la Guardia Nacional Republicana construida a la entrada del puente permanecía sin habitar cada vez con mayor frecuencia, pasando semanas enteras sin guarda ni vigilancia. Las vacas, iletradas como los vecinos e inmutables como las chumberas, pastaban a un lado u otro del río sin conocer de fronteras sino de hambres; y la llegada del mes de julio, cuando tocaba cosechar el trigo y la cebada, o la época de recogida del fruto de los perales, membrilleros, cerezos, melocotoneros y castaños, reunía a los vecinos de allí o de acá sin que el Delegado ocupara sus pensamientos en otra cosa que en guardarse del calor que, durante el día, sobrepasaba lo humanamente soportable y por la noche obligaba a reposar en una silla clavada a la puerta de la casa para acompasar las bocanadas de aire a las urgencias del cuerpo.
Desde aquel martes de octubre de 1933 en que se revolvieron así las cosas, esperaron en La Duda la respuesta a una carta enviada por el alcalde don Aurelio a Madrid, solicitando instrucciones para, se decía literalmente, «responder a la inaceptable agresión de las autoridades fascistas de Portugal». Y todavía habrían seguido esperando una respuesta si no hubiera sido por la tragedia que había supuesto el brutal asesinato de Guadalupe Veloso, la Lupe, y el posterior secuestro de un vecino portugués a manos del alcalde español y de los dos carabineros que actuaban siempre bajo sus órdenes y le aceptaban como su único mando superior en la aldea, a falta de un guardia local municipal como hubiera correspondido por la escasa entidad de la aldea.
***
El inspector Salcedo no tenía el menor interés en conocer los pormenores de un pueblo en el que, con toda seguridad, no volvería a poner los pies una vez hubiera resuelto el caso que lo había llevado hasta allí. Pero entre la fatiga del viaje, el insoportable ambiente vulturno que incendiaba la noche y la cortesía debida a su anfitrión, no le pareció correcto detener al alcalde en la cháchara que inició en cuanto se refrescó un par de veces el gaznate con el frescor del agua que encerraba aquel botijo pesado como el cofre de un tesoro. Don Aurelio carraspeó con la segunda chupada al cigarrillo rubio y lo primero que dijo fue que en La Duda mandaba él como regidor, mayordomo o alcalde, cada cual lo llamaba de una manera. Su expresión no era de satisfacción, ni de superioridad, ni siquiera de orgullo; más bien parecía de humildad y conformismo con el destino que le había correspondido en la vida.
Y a continuación siguió explicando el modo en que había llegado a esa posición predominante en la aldea, un proceso repetido año tras año según el cual se celebraban elecciones para el cargo un día fijo, o mejor dicho para los cargos, porque la tradición señalaba que los regidores habían de elegirse de dos en dos, y que ambos compartirían en ese periodo decisiones y responsabilidades. Lo que venía ocurriendo, terminó diciendo, era que, aunque siempre saliera algún vecino como el otro mayordomo, él era designado todos los años desde hacía una eternidad. Lo que no dejaba de tenerlo hastiado, confesó.
Por eso su compadre, ya le correspondiese a don Julián, el médico, a don Venancio, el cura, al señor Agapito, a Tobías, al tío Matías, a Silvio, a Pascual o a quien fuera, ninguno de ellos decidía, proponía ni se preocupaba nada por las cosas del municipio, porque sabían que don Aurelio era quien mejor conocía las necesidades de todos y quien las atendía con celeridad y, al decir de la gente, con buen criterio. Por eso, aun siendo dos, era como si siempre le tocase a él velar por el bienestar de todos.
Y luego siguió explicando las peculiaridades de la villa, lo que poco a poco fue atrayendo la curiosidad de Salcedo, por su singularidad y rareza.
—A las elecciones —contó don Aurelio— solo acuden a votar los hombres. Se celebran el día de la Virgen de agosto, a mitad del mes, y el procedimental que seguimos es el heredado de nuestros antepasados, y bien puede decirse que no cabe mayor simpleza: los alcaldes que acaban su año se sientan muy de mañana en la plazoleta de Las Cuatro Esquinas, justo adelante del bar, con una pizarra y un carbonciño, y a las ocho en punto de la mañana comienzan las votaciones. A partir de ese momento los hombres del pueblo, uno por uno, se acercan a uno de los alcaldes salientes y le dicen al oído los nombres de quienes quieren que gobiernen La Duda ese año que empieza. Ellos escriben los nombres en la pizarra, con cuidado de apuntar bien la casa que ha votado para que luego no haya pleitos, repeticiones ni olvidos. Como imaginará, el procedimiental es tan cabal que no más allá de las nueve de la mañana ya han votado las sesenta y dos familias del lado español del pueblo, lo mesmo que antes votaban también las cuarenta y una de la parte que ahora, por ser portuguesa, ya no vota. Y entonces hacemos el recontamiento y se pronuncian en voz alta los nombres de los designados. Si nadie pone objetura alguna, que la verdad es que nadie la pone, se borra la tableja y se la arroja al río como demostración de que la ceremonia es valiosa. Y ya está: se da la votancia por concluida. Y así lo venimos haciende desde..., qué sé yo. En todo caso, muy sencillo y democrático, como verá.