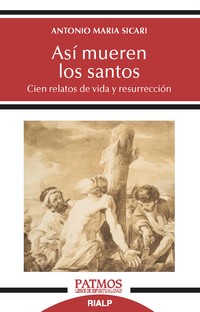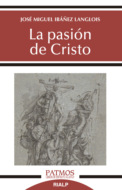Kitabı oku: «Así mueren los santos»
ANTONIO MARIA SICARI
ASÍ MUEREN LOS SANTOS
100 relatos de vida y resurrección
EDICIONES RIALP
MADRID
Título original: Come muoiono i santi
© 2016 by Edizioni Ares. Milano
© 2020 de la versión española realizada por MIGUEL MARTÍN
by EDICIONES RIALP, S.A.,
Colombia, 63, 28016 Madrid
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopias, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Realización ePub: produccioneditorial.com
ISBN (edición impresa): 978-84-321-5252-8
ISBN (edición digital): 978-84-321-5253-5
«¿No será un poco triste la lectura de este libro?», me dice un amigo, al ver casualmente el título del manuscrito —apenas terminado— que tengo sobre la mesa.
Entonces me acuerdo de un drama de Gustave Thibon —titulado significativamente ¡Seréis como dioses!— en el que describe el gran logro de una sociedad donde el hombre se ha hecho inmortal: la ciencia y el progreso técnico han vencido finalmente sobre la naturaleza. Solo una chica joven se siente invadida por una invencible tristeza. «¿No estás contenta?», le preguntan los amigos asombrados. «¿No comprendes que hemos abatido el muro de la muerte?». Pero ella queda pensativa: «¿Y si en vez de derribar un muro, hubiésemos cerrado una puerta? Yo no quiero esta inmortalidad, porque necesito la eternidad».
Antes o después —concluía el autor— habrá que decidir si queremos ser hombres del futuro u hombres de la eternidad.
La diferencia está en el deseo espontáneo de santa Teresa de Jesús que, ya desde niña, decía: «¡Quiero ver a Dios!».
En este libro cuento la muerte de muchos santos, pero todos me han confirmado la verdad de esta antigua intuición cristiana: cuando muere un santo, es la muerte la que muere.
P. Antonio MARIA SICARI, o.c.d.
ÍNDICE
PORTADA
PORTADA INTERIOR
CRÉDITOS
INTRODUCCIÓN. MUERTE, AMOR, SANTIDAD
I. MORIR MÁRTIR
SANTO TOMÁS BECKET (1118-1170)
SANTO TOMÁS MORO (1477-1535)
SANTAS MÁRTIRES CARMELITAS DE COMPIÈGNE (1794)
BEATO MIGUEL AGUSTÍN PRO (1891-1927)
BEATO VLADIMIR GHIKA (1873-1954)
SAN MAXIMILIANO KOLBE (1894-1941)
BEATO FRANZ JÄGERSTÄTTER (1907-1943)
BEATO TITO BRANDSMA (1881-1942)
SAN OSCAR ROMERO (1917-1980)
BEATO PINO PUGLISI (1937-1993)
II. MORIR DE AMOR
SAN FRANCISCO DE ASÍS (1181-1226)
SAN JUAN DE LA CRUZ (1542-1591)
SANTA TERESA MARGARITA REDI (1747-1770)
SANTA MARÍA DE JESÚS CRUCIFICADO (1856-1878)
SANTA TERESA DE LISIEUX (1873-1897)
SANTA ISABEL DE LA TRINIDAD (1880-1906)
SANTA TERESA DE LOS ANDES (1900-1920)
BEATA MARÍA CÁNDIDA DE LA EUCARISTÍA (1884-1949)
SANTA RITA DE CASIA (1381-1457)
SANTA JOSEFINA BAKHITA (1868-1947)
SANTA MARÍA BERTILLA BOSCARDIN (1888-1922)
SANTA FAUSTINA KOWALSKA (1905-1938)
III. MORIR DE PASIÓN ECLESIAL
SANTA CLARA DE ASÍS (1193-1253)
SANTA BRÍGIDA DE SUECIA (1303-1373)
SANTA CATALINA DE SIENA (1347-1380)
SANTA ÁNGELA MERICI (1474-1540)
SANTA TERESA DE JESÚS (1515-1582)
SANTA ANNA ELISABETH SETON (1774-1821)
BEATA VICTORIA RASOAMANARIVO (1848-1894)
SANTA FRANCISCA JAVIERA CABRINI (1850-1917)
SANTA KATHARINE MARY DREXEL (1858-1955)
SANTA TERESA BENEDICTA DE LA CRUZ (1891-1942)
IV. MORIR DE CARIDAD MATERNAL
SANTA ISABEL DE HUNGRÍA (1207-1231)
SANTA CATALINA DE GÉNOVA (1447-1510)
SANTA JUANA FRANCISCA DE CHANTAL (1572-1641)
SANTA LUISA DE MARILLAC (1591-1680)
SANTA CATALINA LABOURÉ (1806-1876)
SANTA MARÍA CROCIFISSA DI ROSA (1813-1855)
SANTA BARTOLOMEA CAPITANIO (1807-1833) SANTA VICENTA GEROSA (1784-1847)
BEATA ENRICHETTA ALFIERI (1891-1951)
SANTA MADRE TERESA DE CALCUTA (1910-1997)
SIERVA DE DIOS ANNALENA TONELLI (1943-2003)
V. MORIR DE CARIDAD PATERNAL
SAN JERÓNIMO EMILIANO (1481-1537)
SAN JUAN DE DIOS (1495-1550)
SAN CAMILO DE LELIS (1550-1614)
SAN MARTÍN DE PORRES (1579-1639)
SAN PEDRO CLAVER (1580-1654)
SAN VICENTE DE PAÚL (1581-1660)
SAN JOSÉ BENITO COTTOLENGO (1786-1842)
SAN LUIS ORIONE (1872-1940)
SAN DAMIÁN DE VEUSTER (1840-1889)
SAN ALBERTO CHMIELOWSKI (1845-1916)
VI. MORIR DE TRABAJOS APOSTÓLICOS
SAN HILARIO DE POITIERS (c. 315-368)
SAN MARTÍN DE TOURS (316-397)
SAN AMBROSIO (c. 340-397)
SAN JERÓNIMO (347-420)
SAN AGUSTÍN DE HIPONA (354-430)
SAN BENITO DE NURSIA (480-547)
SAN ANSELMO DE AOSTA (1033-1109)
SAN BERNARDO DE CLARAVAL (1090-1153)
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (1170-1221)
SAN ALBERTO MAGNO (1193-1280)
SANTO TOMÁS DE AQUINO (1225-1274)
SAN IGNACIO DE LOYOLA (1491-1556)
SAN FRANCISCO JAVIER (1506-1552)
SAN FELIPE NERI (1515-1595)
SAN CARLOS BORROMEO (1538-1584)
SAN FRANCISCO DE SALES (1567-1622)
SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (1696-1787)
SANTO CURA DE ARS (1786-1859)
SAN JUAN BOSCO (1815-1888)
SAN DANIEL COMBONI (1831-1881)
SAN LEOPOLDO MANDIC (1886-1942)
SAN JUAN XXIII (1881-1963)
BEATO CHARLES DE FOUCAULD (1858-1916)
SAN PÍO DE PIETRELCINA (1887—1968)
SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ (1902-1975)
VII. MORIR INOCENTE
SANTA ROSA DE VITERBO (1233-1251)
SANTA KATERI TEKAKWITHA (1656-1680)
SANTO DOMINGO SAVIO (1842-1857)
SANTA MARÍA GORETTI (1890-1902)
BEATA LAURA VICUÑA (1891-1904)
BEATO FRANCISCO MARTO (1908-1919)
BEATA JACINTA MARTO (1910-1920)
VENERABLE ANTONIETA MEO (1930-1937)
VENERABLE MARI CARMEN GONZÁLEZ-VALERIO (1930-1939)
BEATA CHIARA LUCE BADANO (1971-1990)
VIII. MORIR SANTOS
BEATA ELISABETTA CANORI MORA (1774-1825)
VENERABLE MARGHERITA OCCHIENA (1788-1856)
BEATO FEDERICO OZANAM (1813-1853)
SANTA CELIA GUÉRIN (1831-1877) y SAN LUIS MARTIN (1823-1894)
BEATO GIUSEPPE TOVINI (1841-1897)
SAN GIUSEPPE MOSCATI (1880-1927)
SIERVA DE DIOS MADELEINE DELBRÊL (1904-1964)
SIERVO DE DIOS GIORGIO LA PIRA (1904-1977)
SANTA GIANNA BERETTA MOLLA (1922-1962)
SIERVO DE DIOS JÉRÔME LEJEUNE (1926-1994)
SIERVO DE DIOS JACQUES FESCH (1930-1957)
CONCLUSIÓN MARIANA
ÍNDICE ALFABÉTICO
AUTOR
INTRODUCCIÓN
MUERTE, AMOR, SANTIDAD
DOS SON LAS EXPERIENCIAS FUNDAMENTALES de nuestra humana existencia: el amor y el dolor. Con la palabra amor resumimos todo el bien que recibimos y damos en el curso de la vida. Con la palabra dolor evocamos aquí todo el mal sufrido en el cuerpo y en el alma, y que parece renovarse cuando el cortejo de las enfermedades y de las penas nos hace presagiar la muerte cercana: la disolución de nuestro «yo». Y entre amor y dolor nos espera siempre una inevitable cita.
EL DOLOR PREGUNTA Y EL AMOR PROMETE
El dolor obliga al hombre a plantearse esta pregunta radical: «¿Quién soy yo?», que nos acompaña siempre en la vida —junto a otros interrogantes sobre por qué existimos y sobre el objeto de nuestro vivir—, pero que se convierte en urgente y lacerante cuando no tenemos ya dónde agarrarnos.
Cierto, las experiencias obtenidas en el curso de los años pueden habernos regalado también muchas reflexiones, muchas convicciones y muchas «certezas de fe», pero todas —al ser regaladas y recibidas por nosotros— nos han llegado por medio de personas portadoras de la respuesta primera y última: «¡Tú eres el ser que yo amo!». Normalmente, tal respuesta corresponde en primer lugar a los que nos han dado la vida y nos han cuidado (padres, familiares) y luego a los que nos han dado su amable compañía (cónyuge, hijos, amigos).
Evidentemente, la madre y el cónyuge son las dos únicas personas que han podido respondernos incluso con su carne.
Con el paso de los años, el diálogo sustancial —¿Quién soy yo? ¡Eres el ser que yo amo!— basta para aplacarnos y asegurarnos cuando vacilamos —siempre que tengamos la gracia y la felicidad de poderlo disfrutar—, aunque ese diálogo sea tácito.
Cuando la respuesta es verdadera, nos llena de consuelo: quien se sabe amado intuye enseguida muchas otras promesas, pero espera que el tiempo las manifieste y las realice. Pero cuando llega el tiempo del sufrimiento extremo y el yo vislumbra la amenaza decisiva de la muerte, entonces la pregunta de siempre —¿Quién soy yo?— se dilata y exige una respuesta también decisiva. Se siente la urgencia de explicitar la promesa contenida en toda fórmula amorosa.
Aquí está: «Quien ama, dice: ¡Tú no morirás nunca!». Esta es la expresión que Gabriel Marcel pone en boca de Arnaud Chartrain, protagonista de su drama titulado La soif [La sed]. En otra de sus obras sobre el Misterio del ser, la explica así: «¿Cuál puede ser el significado exacto de esa afirmación? No se reduce seguramente a un augurio y ni siquiera a un deseo, sino que tiene más bien el carácter de una aseveración profética… Podría formularse así: vea como vea las cosas, tú y yo seguiremos estando juntos; [lo sucedido] no puede hacer que caduque la promesa de eternidad contenida en nuestro amor».
Podemos añadir que, si reuniésemos en una sola todas las expresiones de amor verdadero, no sería otra que la «fascinante promesa que el Amor, de parte de Dios, hace a la humanidad»[1]. Pero aquí emerge la paradoja más misteriosa: precisamente cuando el cumplimiento de esta promesa ya no puede ser reclamado, es cuando descubrimos que humanamente la promesa no puede ser mantenida. No es que la promesa sea falsa o insincera. Era y es necesaria, porque pertenece intrínsecamente a la naturaleza del amor; solo que los amantes terrenos no saben cómo mantenerla: no tienen la fuerza, ante la muerte, por muy grande y sincero que sea su amor.
JESUCRISTO: EL QUE MANTIENE LA PROMESA
Precisamente este es el estímulo más fuerte que Dios nos ha dejado para invocarlo. Cuando nosotros como criaturas no podemos cumplir la promesa contenida en nuestro mismo amor (siendo como somos, mortales), la promesa no se revela falsa, sino que se convierte en invocación. Cuando se trata de promesas de amor, ¿quién puede de verdad responder, sino quien es el Amor: el Amor Crucificado Resucitado? Si Jesús es el Amor hecho carne, a él corresponde también el cumplimiento de las promesas de amor. Esta es la prueba más evidente de la necesidad que tenemos de su presencia y de su gracia.
Por eso, cuando en el fondo del corazón sentimos el pesar por las promesas infinitas que no sabemos cómo garantizar a causa de nuestra precariedad —pero que son necesarias—, ha llegado el momento decisivo para acoger, de modo absolutamente único y personal, esa invitación que el papa Juan Pablo II nos hizo —apenas elegido— al mundo entero: «¡No tengáis miedo! Cristo sabe lo que hay en el corazón del hombre. Solo él lo sabe».
Y lo repetiría, insistentemente, a los jóvenes: «Cristo es el único interlocutor competente al que podéis hacer las preguntas esenciales sobre el valor y el sentido de la vida: no solo de la vida sana y feliz, sino también de la marcada por el sufrimiento […]. Sí, Cristo es el único interlocutor competente, también para las preguntas dramáticas que se pueden formular más con gemidos que con palabras. ¡Preguntadle a él, escuchadlo a él!»[2]. Cuando llegue el momento de la muerte, será importante haber adquirido ya una buena familiaridad con las escenas descritas en los relatos evangélicos de la Pasión de Jesús.
Los santos contemplaban la Pasión de Jesús, descubriendo —llenos de estupor— el sentido de sus propios sufrimientos (ya anticipadamente injertados en los de Cristo), e incluso el deseo de su propia muerte[3].
Ya san Pablo podía testimoniar a los primeros cristianos: «Llevo en mi cuerpo las señales de Jesús» (Gal 6, 17), y estaba convencido de que las penas de su vida (sobre todo las ligadas a las innumerables fatigas misioneras y a las persecuciones sufridas)[4] eran para él una gracia especial: «¡Que yo nunca me gloríe más que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo!» (Gal 6, 14). Decía no tener otro objetivo en el mundo que el del «conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él perdí todas las cosas, y las considero como basura con tal de ganar a Cristo y vivir en él […]. Lograr conocerle a él y la fuerza de su resurrección, y participar así de sus padecimientos, asemejándome a él en su muerte, con la esperanza de alcanzar la resurrección de entre los muertos» (Fil 3, 8-11). Y sentía la responsabilidad de dar cumplimiento a lo que faltaba, en su carne, a la pasión de Cristo (cfr. Col 1, 24).
El papa san León Magno explicaba: «Quien quiera honrar la pasión del Señor debe mirar con los ojos del corazón a Jesús Crucificado, de modo que reconozca en Su carne la propia carne»[5].
En todos los relatos de pasión (la de Cristo y la de sus santos, sobre todo la de sus mártires) no encontramos explicaciones a nuestros porqués sobre el sufrimiento y la muerte, sino la certeza de que el Hijo de Dios ha venido a hacernos compañía también en el dolor. Jesús no nos dejará nunca padecer solos y se unirá totalmente a nosotros, precisamente en el último instante de la muerte: «Pues ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni ninguno muere para sí mismo; pues si vivimos, vivimos para el Señor; y si morimos, morimos para el Señor; porque vivamos o muramos, somos del Señor» (Rom 14, 7-8).
Es infinitamente consolador descubrir en el Evangelio que nuestro morir sucederá dentro de un acuerdo de amor ya estipulado entre el Padre y el Hijo: «Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que viene a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad de Aquel que me ha enviado. Esta es la voluntad de Aquel que me ha enviado: que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre: que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día» (Jn 6, 35-40).
Todo creyente debería pedir la gracia de ser sepultado teniendo en las manos esta página del Evangelio.
LA EXPERIENCIA DE LOS SANTOS
Los santos no han temido a la muerte. Algunos la encontraron prematuramente, en la juventud, casi consumidos por un amor impaciente por Dios y también, me atrevería a decir, por parte de Dios. Otros casi la han provocado —sin arrogancia— por la urgencia martirial de tener que testimoniar a Cristo: su Vida y su Verdad. Algunos la desearon, en un ímpetu místico del corazón que los llevaba a rezar para que el Esposo Cristo apresurase su venida. Otros la esperaron y vivieron con extremo dolor, pues estaban llamados por el amor a revivir las horas dramáticas del Viernes Santo. Algunos casi la “buscaron” en el afán de gastarse enteramente en “obras y más obras” de caridad y de misión. Otros la recibieron en edad tardía, “hartos de días”, felizmente cansados por un larguísimo trabajo en la viña del Señor.
Podríamos decir que este cortejo de santos cristianos que se acercan en paz a la muerte se abrió —cuando Jesús tenía aún pocos días de vida— por el santo anciano Simeón, que pidió poder irse en paz, después de que sus brazos pudieran abrazar al Niño y sus ojos «vieran la salvación».
Así está hecha la esperanza cristiana: ir al encuentro de la muerte con la certeza gozosa de abrazar la Vida, después de contemplar en la tierra, humanamente, al Salvador.
[1] E. CAFFAREL, Pensieri sull’amore e la grazia. Istituto La casa, Milano 1963, p. 48.
[2] En Santiago de Compostela, durante la JMJ de 1989.
[3] El «muero porque no muero», en algunas poesías de santa Teresa de Jesús y de san Juan de la Cruz.
[4] Cfr. 2 Cor 11, 23-27.
[5] Discurso 15 sobre la pasión del Señor. PL 5, 366-67.
I. MORIR MÁRTIR
A JESÚS, HIJO DE DIOS, que nos ha dado su misma vida, solo podemos responderle adecuadamente dándole toda nuestra existencia.
En tiempos de paz y de crecimiento gozoso, eso sucede con el propio ritmo de la vida de fe, a medida que el fiel aprende las exigencias del «seguimiento cristiano». En tiempos de persecución (cuando se acaba de fundar una comunidad eclesial, o cuando se endurece la historia profana y se revuelve contra la Iglesia), se puede pedir a todos los creyentes que entreguen la vida, en cualquier momento; y la madurez necesaria para aceptarlo es un don de Dios, que acompaña y sostiene la llamada al martirio. Pero eso no quita que se den circunstancias históricas —como sucedió en los primeros siglos— en las que la praeparatio martyrii (preparación al martirio) sea la pedagogía más adecuada. Se trata de educar a los fieles cristianos para que no solo pertenezcan al Señor Jesús en vida, sino para que sean suyos en el momento de la muerte: una muerte siempre inminente, como la última y más gloriosa afirmación de la propia identidad espiritual.
Las antiguas Actas de los Mártires nos han relatado cómo algunos de ellos llegaron, a veces, a negarse a dar su propio nombre a los perseguidores: les bastaba el nombre de cristianos, por el cual estaban presos. El grito de san Pablo —«No soy yo el que vivo, sino que vive en mí Cristo»— se debe hacer realidad para todos los cristianos y, a menudo, eso sucede en las profundidades misteriosas del yo bautizado; profundidades en las que el creyente se sumerge más cuanto más «cree».
En los mártires, en cambio, ese grito (con el que el yo se adentra a evocar la Persona misma de Cristo) salta hasta la superficie de su ser, y debe hacer visible la fuerza de Su Presencia.
Puestos ante el «caso extremo» del más radical testimonio, los mártires dicen al mundo que una vida sin Cristo es muerte, mientras que la muerte con Cristo es para ellos vida eterna.
«Dar la vida» o «perderla voluntariamente» no es aún martirio, aunque a veces se haya dado ese nombre a la experiencia de hombres generosos que se han sacrificado por la patria, o por una justa causa —o incluso para asegurar la destrucción del enemigo—. Un mártir cristiano lo es con dos condiciones. Es necesario que su «fuerza» no provenga de una fortaleza humana. Aunque esta es posible en algunos casos (recurriendo a todas las técnicas del valor y la resistencia), el mártir cristiano se basa más bien en su debilidad, que dejar en brazos de Otro, que la cuidará. Tanto es así que al cristiano conducido al martirio —o peor aún a la insoportable tortura que lo prepara—, solo se le pide llegar con fe al umbral de lo insoportable, creyendo que Cristo (su verdadero «yo») lo padecerá en su lugar.
Así, las Actas auténticas del martirio de las santas Felicidad y Perpetua (tradicionalmente atribuidas a Tertuliano) nos transmiten el episodio de la joven mártir Felicidad que, obligada a parir en la cárcel, a los verdugos que se burlan de ella («¿Qué harás cuando te echemos a las fieras, tú que ahora lloras tanto?») responde con humilde valentía: «¡Ahora soy yo quien sufro, pero allí será Otro quien sufrirá en mi lugar!».
Además, es necesario que el mártir muera sin una pizca de odio o rencor hacia sus perseguidores, sino casi llevándolos con él —en su perdón, en su amor y su esperanza—, ofreciéndose en una inefable comunión entre santos y pecadores: una comunión que reanuda los vínculos, precisamente ahí donde el mal querría definitivamente romperlos.
Los mártires, en suma, se saben ya resucitados con Cristo, mientras son llamados, por gracia, a completar Su pasión en sus propios miembros.
* * *
Los primeros siglos de la historia cristiana están llenos de ejemplos de mártires que la tradición ha relatado con afecto, y son muchos los antiguos nombres que han terminado conquistándonos con sus vidas. Ya el historiador Tácito escribe que una «ingente multitud» de cristianos fue ejecutada bajo el reinado de Nerón. Y los autores cristianos hablaron de «una gran multitud de elegidos», o de «un pueblo incalculable de testigos». Las catacumbas (de san Calixto o de santa Domitila, de Priscila, san Sebastián o de santa Inés) han custodiado su sagrado recuerdo.
Sin embargo, en este texto hemos preferido evocar algunas figuras de mártires pertenecientes al segundo milenio, que vivieron en contextos históricos y sociopolíticos más cercanos a los nuestros.
SANTO TOMÁS BECKET (1118-1170)
Santo Tomás Becket ha marcado el comienzo del segundo milenio, escogiendo «amar el honor de Dios» y anteponiéndolo a la devoción y la amistad que sentía por su soberano Enrique II. Así las cosas, impidió que el monarca se entrometiese en la Iglesia en Inglaterra.
En la corte, en un acceso de ira, el rey se desfogó arremetiendo contra «esos cortesanos suyos cobardes que permitían a un sacerdote burlarse de él». Eso bastó para que cuatro rabiosos caballeros jurasen vengar al soberano. Llegaron a Canterbury con una escolta armada en la tarde del 29 de diciembre de 1170, cuando el arzobispo se disponía a celebrar las vísperas. Él, pudiendo encerrarse en la catedral, ordenó sin embargo que dejasen abiertas las puertas: «La Iglesia de Dios no debe convertirse en una fortaleza», dijo. Hubiese podido huir o esconderse en la cripta, pero decidió quedarse junto al altar, revestido con los solemnes ornamentos episcopales y con la cruz en la mano. Los conjurados empuñaban espadas y hachas.
—¿Dónde está Tomás Becket, el traidor al rey y al reino? —gritaron.
—No soy un traidor. Soy un sacerdote —respondió el arzobispo, con la vista fija en la imagen de la Virgen que había en la pared frente a él.
Y mientras todo el grupo se le echaba encima, Tomás se tapó los ojos con las manos y murmuró:
—En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
Luego añadió con decisión:
—Acepto la muerte en el nombre de Jesús y de su Iglesia.
Le golpearon en la cabeza con un hacha, y se desplomó en un charco de sangre. Los conjurados, antes de saquear el palacio episcopal, ordenaron arrojar el cuerpo a una ciénaga. La noticia de aquel asesinato conmovió a Europa. Se contaba que incluso el propio papa quedó turbado y consternado, y nadie se atrevió a dirigirle la palabra durante ocho días. El mismo Enrique II se encerró tres días en su habitación, sin querer comer nada.
La trágica muerte en defensa de la libertad de la Iglesia, que padeció Tomás en su catedral, revestido con los ornamentos episcopales y en el curso de una liturgia, impresionó de tal manera a los contemporáneos que incluso se le reconoció el título altisonante de Arzobispo Primado, no solo de una ciudad, sino del mundo entero.
Fue canonizado en 1173, dos años después de su muerte, y se le encuentra ya representado entre los santos mártires en los mosaicos del ábside de Monreale, construido en 1174.
SANTO TOMÁS MORO (1477-1535)
Nacido en Londres, Tomás Moro fue uno de los más grandes humanistas de su tiempo. Es autor de una célebre obra de filosofía política titulada Utopía. Casado y padre de cuatro hijos, magistrado, dio testimonio de intensa caridad, llegando a fundar la Casa de la Providencia para acoger ancianos y niños enfermos. En 1529 fue nombrado Canciller del Reino de Inglaterra por el rey Enrique VIII —como ya lo había sido Tomás Becket—. El soberano entró en conflicto con el papa, porque pretendía la invalidación de las nupcias contraídas con Catalina de Aragón (que no le había dado hijos), para casarse con Ana Bolena.
Al rechazar el pontífice aquella pretensión, el rey se hizo proclamar «único protector y cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra». Moro, en conciencia, no pudo aceptar tal decisión y dimitió como canciller. Encerrado en la Torre de Londres, permaneció allí durante quince meses, meditando la Pasión de Cristo y «tratando de seguir humildemente sus huellas». Hubo muchos que trataron de convencerlo, recordándole que el Acta de Supremacía había sido aceptada incluso por muchos obispos, pero Moro siempre respondía que «la mayor parte de los santos había pensado en vida como él pensaba», y que «el concilio de un solo reino no tenía autoridad contra el concilio general de la Cristiandad». Lo decapitaron en un descampado ante la Torre de Londres —precisamente el 6 de julio de 1535, víspera de la fiesta de santo Tomás Becket—.
El día anterior de su muerte escribió a su hija: «Querría ir al paraíso mañana, en un día tan propicio para mí». Y, como el primer Tomás había elegido morir repitiendo las últimas palabras de Esteban protomártir, así también Moro se dirigió a los jueces que lo acababan de condenar, evocando el mismo episodio bíblico: «No tengo nada que añadir, señores, sino esto: como el apóstol Pablo, según leemos en los Hechos de los Apóstoles, asistió consintiendo en la muerte de san Esteban, guardando la ropa de los que lo lapidaban, y ahora es santo y está con él, en el cielo, donde estarán unidos para siempre, verdaderamente del mismo modo espero (y rezaré intensamente por esto) que vosotros y yo, mis señores, que habéis sido mis jueces y me habéis condenado en la tierra, podamos todos juntos encontrarnos con gozo en el cielo por nuestra salvación eterna».
Así murió cristianamente. Durante toda su vida había mostrado la dignidad del hombre —tan reivindicada en el Renacimiento— armonizando fe, cultura, caridad, afectos familiares, actuación social y política. Al final, muriendo mártir, mostró que su más alta dignidad estaba en dedicar totalmente a Cristo Jesús la propia vida.
Con Tomás Moro, además, el ideal humanístico del verdadero hombre no solo se afirmó con solemne dignidad ante la persecución y la muerte, sino que alcanzó una cumbre altísima: la de reconocer la plena dignidad humana incluso a los perseguidores, hasta el punto de desearles, con verdadera esperanza, la misma santidad, citándoles en el paraíso.
Avanzamos ahora algunos siglos para llegar a finales del siglo XVIII, cuando no serán ya reyes quienes martirizarán a los cristianos, sino «ciudadanos» que pretenden actuar en nombre «de la libertad, la igualdad y la fraternidad».
SANTAS MÁRTIRES CARMELITAS DE COMPIÈGNE (1794)
A finales de 1793, los revolucionarios franceses desencadenaron el gran terror en nombre de su «razón iluminada» que exigía «no solo el castigo, sino la aniquilación de los enemigos de la patria», además de «su total descristianización».
Pero para condenar a muerte a dieciséis monjas carmelitas no encontraron otra «luz de la razón» que acusarlas de fanatismo. Así, en nombre de la República, fueron guillotinadas dieciséis mujeres en París, llamada por entonces “la plaza del trono robado”. ¡Dos de aquellas religiosas tenían 79 años! Pero las monjas consiguieron transformar la horrible escena en una acción litúrgica, y la multitud asistió a ella como se asiste a un rito sagrado.
De ordinario el cortejo de los condenados debía abrirse paso entre dos filas de gente ebria y vociferante, pero afirman los testigos que aquellas dos carretas donde iban las hermanas pasaron «entre tal silencio de la multitud como no hubo otro durante la Revolución». Llegaron a la vieja plaza donde se alzaba la guillotina hacia las ocho de la tarde. La priora pidió y obtuvo del verdugo la gracia de morir la última, de modo que pudiese asistir y sostener, como madre, a todas sus religiosas, sobre todo a las más jóvenes. Querían morir juntas, también espiritualmente, como si asistieran a un único y último acto comunitario. La priora pidió aún al verdugo que esperase un poco, y lo obtuvo también: entonó entonces el Veni Creator Spiritus, que cantaron enteramente; luego todas renovaron sus votos.
Al término, la madre se puso al lado del patíbulo, teniendo en la mano una pequeña imagen de la Virgen, que había conseguido esconder hasta entonces. La primera fue la joven novicia, que se arrodilló ante la priora, le pidió la bendición y el permiso para morir. Besó la imagencita de la Virgen y subió los escalones del patíbulo «contenta, como si acudiese a una fiesta», dijeron los testigos; y mientras subía entonó el salmo Laudate Dominum omnes gentes, acompañada por las demás que, de una en una, siguieron sus pasos con la misma paz y alegría, aunque fuera preciso ayudar a subir a las más ancianas. La última en subir fue la priora, que lo hizo tras entregar la imagencita a una persona cercana (la imagen se conservó, y aún está hoy en el monasterio de Compiègne).
Escribe E. Renault: «El golpe de la cuchilla, el rumor seco del corte, el sonido sordo de la cabeza que cae… Ni un grito, nadie aplaude o grita descompuesto (como solía ocurrir). Incluso los tambores habían enmudecido. A esta plaza, corrompida por el olor de la sangre fétida, abrasada por el calor estival, un silencio solemne descendió sobre los asistentes. Quizá la oración de las Carmelitas les había tocado ya el corazón».