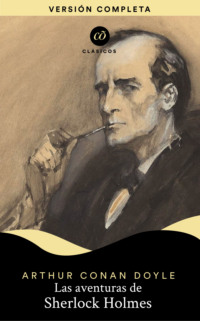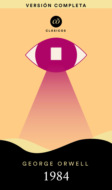Kitabı oku: «Las aventuras de Sherlock Holmes»
Las aventuras de Sherlock Holmes

Las aventuras de Sherlock Holmes (1892) Arthur Conan Doyle
Editorial Cõ
Leemos Contigo Editorial S.A.S. de C.V.
edicion@editorialco.com
Edición: Febrero 2021
Imagen de portada: Portrait of Sherlock Holmes by Sidney Paget, said to be based on his brother Walter Paget
Traducción: Benito Romero
Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización escrita del editor.
Índice
1 I · Escándalo en Bohemia
2 II · La liga de los pelirrojos
3 III · Un caso de identidad
4 IV · El misterio de Boscombe Valley
5 V · Las cinco semillas de naranja
6 VI · El hombre del labio retorcido
7 VII · El carbunclo azul
8 VIII · La banda de lunares
9 IX · El dedo pulgar del ingeniero
10 X · El aristócrata solterón
11 XI · La corona de berilos
12 XII · El misterio de Copper Beeches
I · Escándalo en Bohemia
Para Sherlock Holmes, ella es siempre la mujer. Rara vez le oí mencionarla de otro modo. A sus ojos, ella eclipsa y domina a todo su sexo. Y no es que sintiera por Irene Adler nada parecido al amor. Todas las emociones, y en especial ésa, resultaban abominables para su inteligencia fría y precisa pero admirablemente equilibrada. Siempre lo he tenido por la máquina de observar y razonar más perfecta que ha conocido el mundo; pero como amante no habría sabido qué hacer. Jamás hablaba de las pasiones más tiernas, si no era con desprecio y sarcasmo. Eran cosas admirables para el observador, excelentes para levantar el velo que cubre los motivos y los actos de la gente. Pero para un razonador experto, admitir tales intrusiones en su delicado y bien ajustado temperamento equivalía a introducir un factor de distracción capaz de sembrar de dudas todos los resultados de su mente. Para un carácter como el suyo, una emoción fuerte resultaba tan perturbadora como la presencia de arena en un instrumento de precisión o la rotura de una de sus potentes lupas. Y sin embargo, existió para él una mujer, y esta mujer fue la difunta Irene Adler, de dudoso y cuestionable recuerdo.
Últimamente, yo había visto poco a Holmes. Mi matrimonio nos había apartado al uno del otro. Mi completa felicidad y los intereses hogareños que se despiertan en el hombre que por primera vez pone casa propia bastaban para absorber toda mi atención; mientras tanto, Holmes, que odiaba cualquier forma de vida social con toda la fuerza de su alma bohemia, permaneció en nuestros aposentos de Baker Street, sepultado entre sus viejos libros y alternando una semana de cocaína con otra de ambición, entre la modorra de la droga y la fiera energía de su intensa personalidad.
Como siempre, le seguía atrayendo el estudio del crimen, y dedicaba sus inmensas facultades y extraordinarios poderes de observación a seguir pistas y aclarar misterios que la policía había abandonado por imposibles. De vez en cuando, me llegaba alguna vaga noticia de sus andanzas: su viaje a Odesa para intervenir en el caso del asesinato de Trepoff, el esclarecimiento de la extraña tragedia de los hermanos Atkinson en Trincomalee y, por último, la misión que tan discreta y eficazmente había llevado a cabo para la familia real de Holanda. Sin embargo, aparte de estas señales de actividad, que yo me limitaba a compartir con todos los lectores de la prensa diaria, apenas sabía nada de mi antiguo amigo y compañero.
Una noche —la del 20 de marzo de 1888— volvía yo de visitar a un paciente (pues de nuevo estaba ejerciendo la medicina), cuando el camino me llevó por Baker Street. Al pasar frente a la puerta que tan bien recordaba, y que siempre estará asociada en mi mente con mi noviazgo y con los siniestros incidentes del Estudio en escarlata, se apoderó de mí un fuerte deseo de volver a ver a Holmes y saber en qué empleaba sus extraordinarios poderes. Sus habitaciones estaban completamente iluminadas, y al mirar hacia arriba vi pasar dos veces su figura alta y delgada, una oscura silueta en los visillos. Daba rápidas zancadas por la habitación, con aire ansioso, la cabeza hundida sobre el pecho y las manos juntas en la espalda. A mí, que conocía perfectamente sus hábitos y sus humores, su actitud y comportamiento me contaron toda una historia. Estaba trabajando otra vez. Había salido de los sueños inducidos por la droga y seguía de cerca el rastro de algún nuevo problema. Tiré de la campanilla y me condujeron a la habitación que, en parte, había sido mía.
No estuvo muy efusivo, rara vez lo estaba, pero creo que se alegró de verme. Sin apenas pronunciar palabra, pero con una mirada cariñosa, me indicó una butaca, me arrojó su caja de cigarros, y señaló una botella de licor y un sifón que había en la esquina. Luego se plantó delante del fuego y me miró de aquella manera suya tan ensimismada.
—El matrimonio le sienta bien —comentó—. Yo diría, Watson, que ha engordado usted siete libras y media desde la última vez que le vi.
—Siete —respondí.
—La verdad, yo diría que algo más. Sólo un poquito más, me parece a mí, Watson. Y veo que está ejerciendo de nuevo. No me dijo que se proponía volver a su profesión.
—Entonces, ¿cómo lo sabe?
—Lo veo, lo deduzco. ¿Cómo sé que hace poco sufrió usted un remojón y que tiene una sirvienta de lo más torpe y descuidada?
—Mi querido Holmes —dije—, esto es demasiado. No me cabe duda de que si hubiera vivido usted hace unos siglos le habrían quemado en la hoguera. Es cierto que el jueves di un paseo por el campo y volví a casa hecho una sopa; pero, dado que me he cambiado de ropa, no logro imaginarme cómo ha podido adivinarlo. Y respecto a Mary Jane, es incorregible y mi mujer la ha despedido; pero tampoco me explico cómo lo ha averiguado.
Se rió para sus adentros y se frotó las largas y nerviosas manos.
—Es lo más sencillo del mundo —dijo—. Mis ojos me dicen que en la parte interior de su zapato izquierdo, donde da la luz de la chimenea, la suela está rayada con seis marcas casi paralelas. Evidentemente, las ha producido alguien que ha raspado sin ningún cuidado los bordes de la suela para desprender el barro adherido. Así que ya ve: de ahí mi doble deducción de que ha salido usted con mal tiempo y de que posee un ejemplar particularmente maligno y rompebotas de fregona londinense. En cuanto a su actividad profesional, si un caballero entra en mi habitación apestando a yodoformo, con una mancha negra de nitrato de plata en el dedo índice derecho, y con un bulto en el costado de su sombrero de copa, que indica dónde lleva escondido el estetoscopio, tendría que ser completamente idiota para no identificarlo como un miembro activo de la profesión médica.
No pude evitar reírme de la facilidad con la que había explicado su proceso de deducción.
—Cuando le escucho explicar sus razonamientos —comenté—, todo me parece tan ridículamente simple que yo mismo podría haberlo hecho con facilidad. Y sin embargo, siempre que le veo razonar me quedo perplejo hasta que me explica usted el proceso. A pesar de que considero que mis ojos ven tanto como los suyos.
—Desde luego —respondió, encendiendo un cigarrillo y dejándose caer en una butaca—. Usted ve, pero no observa. La diferencia es evidente. Por ejemplo, usted habrá visto muchas veces los escalones que llevan desde la entrada hasta esta habitación.
—Muchas veces. —¿Cuántas veces? —Bueno, cientos de veces. —¿Y cuántos escalones hay? —¿Cuántos? No lo sé. —¿Lo ve? No se ha fijado. Y eso que lo ha visto. A eso me refería. Ahora bien, yo sé que hay diecisiete escalones, porque no sólo he visto, sino que he observado. A propósito, puesto que está usted interesado en estos pequeños problemas, y dado que ha tenido la amabilidad de poner por escrito una o dos de mis insignificantes experiencias, quizá le interese esto —me alargó una carta escrita en papel grueso de color rosa, que había estado abierta sobre la mesa—. Esto llegó en el último reparto del correo —dijo—. Léala en voz alta.
La carta no llevaba fecha, firma, ni dirección:
“Esta noche pasará a visitarle, a las ocho menos cuarto, un caballero que desea consultarle sobre un asunto de la máxima importancia. Sus recientes servicios a una de las familias reales de Europa han demostrado que es usted persona a quien se pueden confiar asuntos cuya trascendencia no es posible exagerar. Estas referencias de todas partes nos han llegado. Esté en su cuarto, pues, a la hora dicha y no se tome a ofensa que el visitante lleve una máscara.”
—Esto sí que es un misterio —comenté—. ¿Qué cree usted que significa?
—Aún no dispongo de datos. Es un error capital teorizar antes de tener datos. Sin darse cuenta, uno empieza a deformar los hechos para que se ajusten a las teorías, en lugar de ajustar las teorías a los hechos. Pero en cuanto a la carta en sí, ¿qué deduce usted de ella?
Examiné atentamente la escritura y el papel en el que estaba escrita.
—El hombre que la ha escrito es, probablemente, una persona acomodada —comenté, esforzándome por imitar los procedimientos de mi compañero—. Esta clase de papel no se compra por menos de media corona el paquete. Es especialmente fuerte y rígido.
—Especial, ésa es la palabra —dijo Holmes—. No es en absoluto un papel inglés. Mírelo contra la luz. Así lo hice, y vi una e grande con una g pequeña, y una p y una g grandes con una t pequeña, marcadas en la fibra misma del papel.
—¿Qué le dice esto? —preguntó Holmes.
—El nombre del fabricante, sin duda; o más bien, su monograma.
—Ni mucho menos. La g grande con la t pequeña significan Gesellschaft, que en alemán quiere decir “compañía”; una contracción habitual, como cuando nosotros ponemos “Co.”. La p, por supuesto, significa papier. Vamos ahora con lo de eg. Echemos un vistazo a nuestra Geografía del Continente —sacó de una estantería un pesado volumen de color pardo—. Eglow, Eglonitz..., aquí está: Egria. Está en un país de habla alemana... en Bohemia, no muy lejos de Carlsbad. “Lugar conocido por haber sido escenario de la muerte de Wallenstein, y por sus numerosas fábricas de cristal y papel”. ¡Ajá, muchacho! ¿Qué saca usted de esto?
Le brillaban los ojos y dejó escapar de su cigarrillo una nube triunfante de humo azul.
—El papel fue fabricado en Bohemia —dije yo.
—Exactamente. Y el hombre que escribió la nota es alemán. ¿Se ha fijado usted en la curiosa construcción de la frase “Estas referencias de todas partes nos han llegado”? Un francés o un ruso no habría escrito tal cosa. Sólo los alemanes son tan desconsiderados con los verbos. Por tanto, sólo falta descubrir qué es lo que quiere este alemán que escribe en papel de Bohemia y prefiere ponerse una máscara a que se le vea la cara. Y aquí llega, si no me equivoco, para resolver todas nuestras dudas.
Mientras hablaba, se oyó claramente el sonido de cascos de caballos y de ruedas que rozaban contra el bordillo de la acera, seguido de un brusco campanillazo. Holmes soltó un silbido.
—Un gran señor, por lo que oigo —dijo—. Sí —continuó, asomándose a la ventana—, un precioso carruaje y un par de purasangres. Ciento cincuenta guineas cada uno. Si no hay otra cosa, al menos hay dinero en este caso, Watson.
—Creo que lo mejor será que me vaya, Holmes.
—Nada de eso, doctor. Quédese donde está. Estoy perdido sin mi Boswell. Y esto promete ser interesante. Sería una pena perdérselo.
—Pero su cliente...
—No se preocupe por él. Puedo necesitar su ayuda, y también puede necesitarla él. Aquí llega. Siéntese en esa butaca, doctor, y no se pierda detalle.
Unos pasos lentos y pesados, que se habían oído en la escalera y en el pasillo, se detuvieron justo al otro lado de la puerta. A continuación, sonó un golpe fuerte y autoritario.
—¡Adelante! —dijo Holmes.
Entró un hombre que no mediría menos de dos metros de altura, con el torso y los brazos de un Hércules. Su vestimenta era lujosa, con un lujo que en Inglaterra se habría considerado rayano en el mal gusto. Gruesas tiras de astracán adornaban las mangas y el delantero de su casaca cruzada, y la capa de color azul oscuro que llevaba sobre los hombros tenía un forro de seda roja como el fuego y se sujetaba al cuello con un broche que consistía en un único y resplandeciente berilo. Un par de botas que le llegaban hasta media pantorrilla, y con el borde superior orlado de lujosa piel de color pardo, completaba la impresión de bárbara opulencia que inspiraba toda su figura. Llevaba en la mano un sombrero de ala ancha, y la parte superior de su rostro, hasta más abajo de los pómulos, estaba cubierta por un antifaz negro, que al parecer acababa de ponerse, ya que aún se lo sujetaba con la mano en el momento de entrar. A juzgar por la parte inferior del rostro, parecía un hombre de carácter fuerte, con labios gruesos, un poco caídos, y un mentón largo y recto, que indicaba un carácter resuelto, llevado hasta los límites de la obstinación.
—¿Recibió usted mi nota? —preguntó con voz grave y ronca y un fuerte acento alemán—. Le dije que vendría a verle —nos miraba a uno y a otro, como si no estuviera seguro de a quién dirigirse.
—Por favor, tome asiento —dijo Holmes—. Éste es mi amigo y colaborador, el doctor Watson, que de vez en cuando tiene la amabilidad de ayudarme en mis casos. ¿A quién tengo el honor de dirigirme?
—Puede usted dirigirse a mí como conde von Kramm, noble de Bohemia.
He de suponer que este caballero, su amigo, es hombre de honor y discreción, en quien puedo confiar para un asunto de la máxima importancia. De no ser así, preferiría muy mucho comunicarme con usted solo.
Me levanté para marcharme, pero Holmes me cogió por la muñeca y me obligó a sentarme de nuevo.
—O los dos o ninguno —dijo—. Todo lo que desee decirme a mí puede decirlo delante de este caballero.
El conde encogió sus anchos hombros.
—Entonces debo comenzar —dijo— por pedirles a los dos que se comprometan a guardar el más absoluto secreto durante dos años, al cabo de los cuales el asunto ya no tendrá importancia. Por el momento, no exagero al decirles que se trata de un asunto de tal peso que podría afectar a la historia de Europa.
—Se lo prometo —dijo Holmes. —Y yo. —Tendrán que perdonar esta máscara —continuó nuestro extraño visitante—. La augusta persona a quien represento no desea que se conozca a su agente, y debo confesar desde este momento que el título que acabo de atribuirme no es exactamente el mío.
—Ya me había dado cuenta de ello —dijo Holmes secamente.
—Las circunstancias son muy delicadas, y es preciso tomar toda clase de precauciones para sofocar lo que podría llegar a convertirse en un escándalo inmenso, que comprometiera gravemente a una de las familias reinantes de Europa. Hablando claramente, el asunto concierne a la Gran Casa de Ormstein, reyes hereditarios de Bohemia.
—También me había dado cuenta de eso —dijo Holmes, acomodándose en su butaca y cerrando los ojos.
Nuestro visitante se quedó mirando con visible sorpresa la lánguida figura recostada del hombre que, sin duda, le había sido descrito como el razonador más incisivo y el agente más energético de Europa. Holmes abrió lentamente los ojos y miró con impaciencia a su gigantesco cliente.
—Si su majestad condescendiese a exponer su caso —dijo—, estaría en mejores condiciones de ayudarle.
El hombre se puso en pie de un salto y empezó a recorrer la habitación de un lado a otro, presa de incontenible agitación. Luego, con un gesto de desesperación, se arrancó la máscara de la cara y la tiró al suelo.
—Tiene usted razón —exclamó—. Soy el rey. ¿Por qué habría de ocultarlo?
—¿Por qué, en efecto? —murmuró Holmes—. Antes de que su majestad pronunciara una palabra, yo ya sabía que me dirigía a Guillermo Gottsreich Segismundo von Ormstein, gran duque de Cassel-Falstein y rey hereditario de Bohemia.
—Pero usted comprenderá —dijo nuestro extraño visitante, sentándose de nuevo y pasándose la mano por la frente blanca y despejada—, usted comprenderá que no estoy acostumbrado a realizar personalmente esta clase de gestiones. Sin embargo, el asunto era tan delicado que no podía confiárselo a un agente sin ponerme en su poder. He venido de incógnito desde Praga con el fin de consultarle.
—Entonces, consúlteme, por favor —dijo Holmes cerrando una vez más los ojos.
—Los hechos, en pocas palabras, son estos: hace unos cinco años, durante una prolongada estancia en Varsovia, trabé relación con la famosa aventurera Irene Adler. Sin duda, el nombre le resultará familiar.
—Haga el favor de buscarla en mi índice, doctor —murmuró Holmes, sin abrir los ojos.
Durante muchos años había seguido el sistema de coleccionar extractos de noticias sobre toda clase de personas y cosas, de manera que era difícil nombrar un tema o una persona sobre los que no pudiera aportar información al instante. En este caso, encontré la biografía de la mujer entre la de un rabino hebreo y la de un comandante de estado mayor que había escrito una monografía sobre los peces de las grandes profundidades.
—Veamos —dijo Holmes—. ¡Hum! Nacida en Nueva Jersey en 1858. Contralto... ¡Hum! La Scala... ¡Hum! Prima donna de la ópera Imperial de Varsovia... ¡Ya! Retirada de los escenarios de ópera... ¡Ajá! Vive en Londres... ¡Vaya! Según creo entender, su majestad tuvo un enredo con esta joven, le escribió algunas cartas comprometedoras y ahora desea recuperar dichas cartas.
—Exactamente. Pero ¿cómo...? —¿Hubo un matrimonio secreto? —No. —¿Algún certificado o documento legal? —Ninguno.
—Entonces no comprendo a su majestad. Si esta joven sacara a relucir las cartas, con propósitos de chantaje o de cualquier otro tipo, ¿cómo iba a demostrar su autenticidad?
—Está mi letra. —¡Bah! Falsificada. —Mi papel de cartas personal. —Robado. —Mi propio sello. —Imitado. —Mi fotografía. —Comprada. —Estábamos los dos en la fotografía. —¡Válgame Dios! Eso está muy mal. Verdaderamente, su majestad ha cometido una indiscreción. —Estaba loco... trastornado. —Se ha comprometido gravemente. —Entonces era sólo príncipe heredero. Era joven. Ahora mismo sólo tengo treinta años. —Hay que recuperarla. —Lo hemos intentado en vano. —Su majestad tendrá que pagar. Hay que comprarla. —No quiere venderla. —Entonces, robarla. —Se ha intentado cinco veces. En dos ocasiones, ladrones pagados por mí registraron su casa. Una vez extraviamos su equipaje durante un viaje. Dos veces ha sido asaltada. Nunca hemos obtenido resultados.
—¿No se ha encontrado ni rastro de la foto? —Absolutamente ninguno. Holmes se echó a reír. —Sí que es un bonito problema —dijo. —Pero para mí es muy serio —replicó el rey en tono de reproche.
—Mucho, es verdad. ¿Y qué se propone ella hacer con la fotografía?
—Arruinar mi vida. —Pero ¿cómo? —Estoy a punto de casarme. —Eso he oído. —Con Clotilde Lothman von Saxe-Meningen, segunda hija del rey de Escandinavia. Quizá conozca usted los estrictos principios de su familia. Ella misma es el colmo de la delicadeza. Cualquier sombra de duda sobre mi conducta pondría fin al compromiso.
—¿Y qué dice Irene Adler?
—Amenaza con enviarles la fotografía. Y lo hará. Sé que lo hará. Usted no la conoce, pero tiene un carácter de acero. Posee el rostro de la más bella de las mujeres y la mentalidad del más decidido de los hombres. No hay nada que no esté dispuesta a hacer con tal de evitar que yo me case con otra mujer... nada.
—¿Está seguro de que no la ha enviado aún? —Estoy seguro. —¿Por qué? —Porque ha dicho que la enviará el día en que se haga público el compromiso. Lo cual será el lunes próximo. —Oh, entonces aún nos quedan tres días —dijo Holmes, bostezando—. Es una gran suerte, ya que de momento tengo que ocuparme de uno o dos asuntos de importancia. Por supuesto, su majestad se quedará en Londres por ahora...
—Desde luego. Me encontrará usted en el Langham, bajo el nombre de conde von Kramm.
—Entonces le mandaré unas líneas para ponerlo al corriente de nuestros progresos.
—Hágalo, por favor. Aguardaré con impaciencia. —¿Y en cuanto al dinero? —Tiene usted carta blanca. —¿Absolutamente?
—Le digo que daría una de las provincias de mi reino por recuperar esa fotografía.
—¿Y para los gastos del momento?
El rey sacó de debajo de su capa una pesada bolsa de piel de gamuza y la depositó sobre la mesa.
—Aquí hay trescientas libras en oro y setecientas en billetes de banco —dijo.
Holmes escribió un recibo en una hoja de su cuaderno de notas y se lo entregó.
—¿Y la dirección de mademoiselle? —preguntó. —Residencia Briony, Serpentine Avenue, St. John’s Wood. Holmes tomó nota. —Una pregunta más —añadió—. ¿La fotografía era de formato corriente? —Sí lo era.
—Entonces, buenas noches, majestad, espero que pronto podamos darle buenas noticias. Y buenas noches, Watson —añadió cuando se oyeron las ruedas del carricoche real rodando calle abajo—. Si tiene usted la amabilidad de pasarse por aquí mañana a las tres de la tarde, me encantará charlar con usted de este asuntillo.
A las tres en punto yo estaba en Baker Street, pero Holmes aún no había regresado. La casera me dijo que había salido de casa poco después de las ocho de la mañana. A pesar de ello, me senté junto al fuego, con la intención de esperarle, tardara lo que tardara. Sentía ya un profundo interés por el caso, pues aunque no presentara ninguno de los aspectos extraños y macabros que caracterizaban a los dos crímenes que ya he relatado en otro lugar, la naturaleza del caso y la elevada posición del cliente le daban un carácter propio. La verdad es que, independientemente de la clase de investigación que mi amigo tuviera entre manos, había algo en su manera magistral de captar las situaciones y en sus agudos e incisivos razonamientos, que hacía que para mí fuera un placer estudiar su sistema de trabajo y seguir los métodos rápidos y sutiles con los que desentrañaba los misterios más enrevesados. Tan acostumbrado estaba yo a sus invariables éxitos que ni se me pasaba por la cabeza la posibilidad de que fracasara.
Eran ya cerca de las cuatro cuando se abrió la puerta y entró en la habitación un mozo con pinta de borracho, desastrado y con patillas, con la cara enrojecida e impresentablemente vestido. A pesar de lo acostumbrado que estaba a las asombrosas facultades de mi amigo en el uso de disfraces, tuve que mirarlo tres veces para convencerme de que, efectivamente, se trataba de él. Con un gesto de saludo desapareció en el dormitorio, de donde salió a los cinco minutos vestido con un traje de tweed y tan respetable como siempre. Se metió las manos en los bolsillos, estiró las piernas frente a la chimenea y se echó a reír a carcajadas durante un buen rato.
—¡Caramba, caramba! —exclamó, atragantándose y volviendo a reír hasta quedar flácido y derrengado, tumbado sobre la silla.
—¿Qué pasa?
—Es demasiado gracioso. Estoy seguro de que jamás adivinaría usted en qué he empleado la mañana y lo que he acabado haciendo.
—Ni me lo imagino. Supongo que habrá estado observando los hábitos, y quizá la casa, de la señorita Irene Adler.
—Desde luego, pero lo raro fue lo que ocurrió a continuación. Pero voy a contárselo. Salí de casa poco después de las ocho de la mañana, disfrazado de mozo de cuadra sin trabajo. Entre la gente que trabaja en las caballerizas hay mucha camaradería, una verdadera hermandad; si eres uno de ellos, pronto te enterarás de todo lo que desees saber. No tardé en encontrar la residencia Briony. Es una villa de lujo, con un jardín en la parte de atrás pero que por delante llega justo hasta la carretera; de dos pisos. Cerradura Chubbs en la puerta. Una gran sala de estar a la derecha, bien amueblada, con ventanales casi hasta el suelo y esos ridículos pestillos ingleses en las ventanas, que hasta un niño podría abrir. Más allá no había nada de interés, excepto que desde el tejado de la cochera se puede llegar a la ventana del pasillo. Di la vuelta a la casa y la examiné atentamente desde todos los puntos de vista, pero no vi nada interesante.
“Me dediqué entonces a rondar por la calle y, tal como había esperado, encontré unas caballerizas en un callejón pegado a una de las tapias del jardín. Eché una mano a los mozos que limpiaban los caballos y recibí a cambio dos peniques, un vaso de cerveza, dos cargas de tabaco para la pipa y toda la información que quise sobre la señorita Adler, por no mencionar a otra media docena de personas del vecindario que no me interesaban en lo más mínimo, pero cuyas biografías no tuve más remedio que escuchar.
—¿Y qué hay de Irene Adler? —pregunté.
—Bueno, trae de cabeza a todos los hombres de la zona. Es la cosa más bonita que se ha visto bajo un sombrero en este planeta. Eso aseguran los caballerizos del Serpentine, hasta el último hombre. Lleva una vida tranquila, canta en conciertos, sale todos los días a las cinco y regresa a cenar a las siete en punto. Es raro que salga a otras horas, excepto cuando canta. Sólo tiene un visitante masculino, pero lo ve mucho. Es moreno, bien parecido y elegante. Un tal Godfrey Norton, del Inner Temple. Ya ve las ventajas de tener por confidente a un cochero. Le han llevado una docena de veces desde el Serpentine y lo saben todo acerca de él. Después de escuchar todo lo que tenían que contarme, me puse otra vez a recorrer los alrededores de la residencia Briony, tramando mi plan de ataque.
“Evidentemente, este Godfrey Norton era un factor importante en el asunto. Es abogado; esto me sonó mal. ¿Qué relación había entre ellos y cuál era el motivo de sus repetidas visitas? ¿Era ella su cliente, su amiga o su amante? De ser lo primero, probablemente habría puesto la fotografía bajo su custodia. De ser lo último, no era tan probable que lo hubiera hecho. De esta cuestión dependía el que yo continuara mi trabajo en Briony o dirigiera mi atención a los aposentos del caballero en el Temple. Se trataba de un aspecto delicado, que ampliaba el campo de mis investigaciones. Temo aburrirle con estos detalles, pero tengo que hacerle partícipe de mis pequeñas dificultades para que pueda usted comprender la situación.
—Le sigo atentamente —respondí.
—Estaba todavía dándole vueltas al asunto cuando llegó a Briony un coche muy elegante, del que se apeó un caballero. Se trataba de un hombre muy bien parecido, moreno, de nariz aguileña y con bigote. Evidentemente, el mismo hombre del que había oído hablar. Parecía tener mucha prisa, le gritó al cochero que esperara y pasó como una exhalación junto a la doncella, que le abrió la puerta, con el aire de quien se encuentra en su propia casa.
“Permaneció en la casa una media hora, y pude verle un par de veces a través de las ventanas de la sala de estar, andando de un lado a otro, hablando con agitación y moviendo mucho los brazos. A ella no la vi. Por fin, el hombre salió, más excitado aún que cuando entró. Al subir al coche, sacó del bolsillo un reloj de oro y lo miró con preocupación. ‘¡Corra como un diablo! —ordenó—. Primero a Gross & Hankey, en Regent Street, y luego a la iglesia de Santa Mónica, en Edgware Road. ¡Media guinea si lo hace en veinte minutos!’
“Allá se fueron, y yo me preguntaba si no convendría seguirlos, cuando por el callejón apareció un pequeño y bonito landó, cuyo cochero llevaba la levita a medio abrochar, la corbata debajo de la oreja y todas las correas del aparejo salidas de las hebillas. Todavía no se había parado cuando ella salió disparada por la puerta y se metió en el coche. Sólo pude echarle un vistazo, pero se trata de una mujer deliciosa, con una cara por la que un hombre se dejaría matar.
“‘—A la iglesia de Santa Mónica, John —ordenó—. Y medio soberano si llegas en veinte minutos’. Aquello era demasiado bueno para perdérselo, Watson. Estaba dudando si hacer el camino corriendo o agarrarme a la trasera del landó, cuando apareció un coche por la calle. El cochero no parecía muy interesado en un pasajero tan andrajoso, pero yo me metí dentro antes de que pudiera poner objeciones. ‘A la iglesia de Santa Mónica —dije—, y medio soberano si llega en veinte minutos’. Eran las doce menos veinticinco y, desde luego, estaba clarísimo lo que se estaba cociendo.
“Mi cochero se dio bastante prisa. No creo haber ido tan rápido en la vida, pero los otros habían llegado antes. El coche y el landó, con los caballos sudorosos, se encontraban ya delante de la puerta cuando nosotros llegamos. Pagué al cochero y me metí corriendo en la iglesia. No había ni un alma, con excepción de las dos personas que yo había seguido y de un clérigo con sobrepelliz que parecía estar amonestándolos. Los tres se encontraban de pie, formando un grupito delante del altar. Avancé despacio por el pasillo lateral, como cualquier desocupado que entra en una iglesia. De pronto, para mi sorpresa, los tres del altar se volvieron a mirarme y Godfrey Norton vino corriendo hacia mí, tan rápido como pudo.
“—¡Gracias a Dios! —exclamó—. ¡Usted servirá! ¡Venga, venga! “—¿Qué pasa? —pregunté yo. “—¡Venga, hombre, venga, tres minutos más y no será legal! “Prácticamente me arrastraron al altar, y antes de darme cuenta de dónde estaba, me encontré murmurando respuestas que alguien me susurraba al oído, dando fe de cosas de las que no sabía nada y, en general, ayudando al enlace matrimonial de Irene Adler, soltera, con Godfrey Norton, soltero. Todo se hizo en un instante, y allí estaban el caballero dándome las gracias por un lado y la dama por el otro, mientras el clérigo me miraba resplandeciente por delante. Es la situación más ridícula en que me he encontrado en la vida, y pensar en ello es lo que me hacía reír hace un momento. Parece que había alguna irregularidad en su licencia, que el cura se negaba rotundamente a casarlos sin que hubiera algún testigo, y que mi feliz aparición libró al novio de tener que salir a la calle en busca de un padrino. La novia me dio un soberano, y pienso llevarlo en la cadena del reloj como recuerdo de esta ocasión.