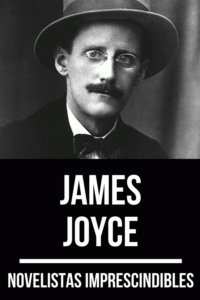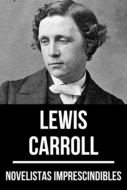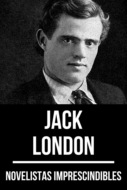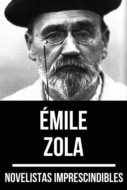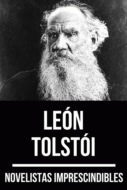Kitabı oku: «Novelistas Imprescindibles - James Joyce», sayfa 18
10
El superior, el Muy Reverendo John Conmee, S. J., volvió a meterse el liso reloj en el bolsillo interior mientras bajaba los escalones del presbiterio. Las tres menos cinco. Justo el tiempo para ir andando a Artane. Por cierto, ¿cómo se llamaba ese muchacho? Dignam, sí. Vere dignum et justum est. El Hermano Swan era la persona que ver. La carta del señor Cunningham. Sí. Hacerle quedar contento, si es posible. Buen católico practicante: útil en la época de las misiones.
Un marinero con una pierna de menos, balanceándose hacia adelante en perezosas sacudidas de sus muletas, gruñía unas notas. Se paró en una sacudida ante el convento de las Hermanas de la Caridad y extendió una gorra de visera puntiaguda pidiendo limosna al Muy Reverendo John Conmee, S. J. El Padre Conmee le bendijo dejándole plantado al sol, pues su bolsa contenía, bien lo sabía él, una sola corona de plata.
El Padre Conmee cruzó a Mountjoy Square. Pensó, pero no por mucho tiempo, en soldados y marineros, cuyas piernas habían sido cortadas por balas de cañón, yendo a acabar sus días en algún asilo de mendigos, y en las palabras del Cardenal Wolsey: Si hubiera servido yo a mi Dios como he servido a mi rey no me habría abandonado en los días de mi vejez. Caminaba a la sombra arborescente de hojas que guiñaban sol: hacia él se acercó la esposa del señor David Sheehy, Miembro del Parlamento.
—Muy bien, de veras, Padre. ¿Y usted, Padre?
El Padre Conmee estaba maravillosamente bien, de veras. Iría probablemente a Buxton a tomar las aguas. Y los chicos, ¿les iba bien en Belvedere? ¿Ah, sí? El Padre Conmee se alegraba muchísimo de saberlo. ¿Y el propio señor Sheehy? Todavía en Londres. El Parlamento seguía todavía en sesión, claro que sí. Un tiempo estupendo que hacía, realmente delicioso. Sí, era muy probable que viniera otra vez a predicar el Padre Bernard Vaughan. Ah sí, un éxito enorme. Un hombre extraordinario, realmente.
El Padre Conmee estaba muy contento de ver que la esposa del señor David Sheehy, Miembro del Parlamento, tenía tan buen aspecto y rogaba que le enviara recuerdos al señor David Sheehy, Miembro del Parlamento. Sí, claro que haría una visita.
—Adiós, señora Sheehy.
El Padre Conmee, al despedirse, inclinó su sombrero de seda hacia las cuentas de azabache de la mantilla de ella brillando en tinta al sol. Y volvió a sonreír al marcharse. Se había limpiado los dientes, lo sabía, con pasta de nuez de palma.
El Padre Conmee siguió andando y, mientras andaba, sonreía, pues pensaba en el Padre Bernard Vaughan con sus ojos cómicos y su acento cockney.
—¡Pilatos! ¿Por qué no echa atrás a esa turba aullante?
Hombre con mucho celo, sin embargo. De veras que sí. Y realmente hacía mucho bien a su manera. Sin duda ninguna. Amaba a Irlanda, decía, y amaba a los irlandeses. De buena familia también, ¿quién lo diría? Eran de Gales, ¿no?
Ah, no se fuera a olvidar. Esa carta al Padre Provincial.
El Padre Conmee detuvo a tres pequeños colegiales en la esquina de Mountjoy Square. Sí: eran de Belvedere. La casita: ah. ¿Y eran buenos chicos en la escuela? Oh. Eso estaba muy bien. ¿Y él cómo se llamaba? Jack Sohan. ¿Y el otro? Gah. Gallaher. ¿Y el otro hombrecito? Se llamaba Brunny Lynam. Ah, un nombre muy bonito.
El Padre Conmee se sacó una carta del pecho y se la dio al señorito Brunny Lynam, señalando el buzón rojo en la esquina de la calle Fitzgibbon.
—Pero ten cuidado no te vayas a echar dentro del buzón, gran hombre —dijo.
Los chicos seisojearon al Padre Conmee y se rieron.
—Ah, Padre.
—Bueno, vamos a ver si sabes echar una carta —dijo el Padre Conmee.
El señorito Brunny Lynam cruzó corriendo la calle y echó la carta del Padre Conmee al Padre Provincial en la boca del buzón rojo, el Padre Conmee sonrió y asintió y sonrió y siguió andando por el lado este de Mountjoy Square.
El señor Denis J. Maginni, profesor de danza, etc., con chistera, levita color pizarra con vueltas de seda, plastrón blanco, pantalones ajustados color lavanda, guantes canario y botas puntiagudas de charol, caminando con grave porte, se desvió muy respetuosamente hacia el bordillo cediendo el paso a Lady Maxwell en la esquina de Dignam’s Court.
¿No era aquella la señora MacGuinness?
La señora MacGuinness, solemne, de pelo plateado, se inclinó hacia el Padre Conmee desde la acera de enfrente por donde navegaba. Y el Padre Conmee sonrió y saludó. ¿Cómo estaba?
Un hermoso porte tenía. Como María, reina de Escocia, algo así. Y pensar que era una prestamista. ¡Vaya, vaya! Con ese... ¿cómo lo diría él?... con ese aire de reina.
El Padre Conmee bajó por la calle Great Charles y lanzó una ojeada a la iglesia protestante, toda cerrada, a su izquierda. Hablará (D. V.) el Reverendo T. R. Green, B. A. El incumbente, le llamaban. Entendía que le incumbía decir unas pocas palabras. Pero había que tener caridad. Ignorancia invencible. Actuaban conforme a sus luces.
El Padre Conmee dobló la esquina y caminó por la Circunvalación Norte. Era sorprendente que no hubiera una línea de tranvía en una arteria tan importante. Claro que tendría que haberla.
Una bandada de escolares con carteras cruzó desde la calle Richmond. Todos se levantaron las gorras arrugadas. El Padre Conmee les saludó repetidamente con benignidad. Chicos de los Hermanos Cristianos.
El Padre Conmee olió incienso a mano derecha mientras andaba. La iglesia de San José, Portland Row. Para ancianas virtuosas. El Padre Conmee se levantó el sombrero hacia el Santísimo Sacramento. Virtuosas: pero algunas veces también eran de mal carácter.
Cerca del palacio Aldborough, el Padre Conmee pensó en aquel noble derrochón. Y ahora era una oficina o algo así. El Padre Conmee empezó a andar por North Strand Road y fue saludado por el señor William Gallagher, que estaba en la entrada de su tienda. El Padre Conmee saludó al señor William Gallagher y percibió los olores que lanzaban hojas de tocino y amplias bolas de manteca. Pasó por delante del estanco de Grogan, en que se apoyaban tablones de noticias diciendo de una terrible catástrofe en Nueva York. En América siempre estaban pasando esas cosas. Gente con mala suerte, morir así, sin preparación. Sin embargo, un acto de contrición perfecta.
El Padre Conmee pasó delante de la taberna de Daniel Bergin, ante cuyos cristales vagueaban dos desocupados. Le saludaron y fueron saludados.
El Padre Conmee pasó delante de la funeraria de H. J. O’Neill donde Corny Kelleher alineaba cifras en el libro diario mientras mascaba una brizna de heno. Un guardia en su ronda saludó al Padre Conmee y el Padre Conmee saludó al guardia. En Youkstetter, la salchichería, el Padre Conmee observó los embutidos, blancos y negros y rojos, extendidos limpiamente curvados en tubos.
Amarrada bajo los árboles de Charleville Mall, el Padre Conmee vio una barcaza de turba, a su lado un caballo de sirga con la cabeza colgando, y un barquero con un sombrero de paja sucio sentado a bordo, fumando y mirando fijamente una rama de chopo encima de él. Era algo idílico: y el Padre Conmee reflexionó sobre la providencia del Creador que había hecho que la turba estuviera en los pantanos donde los hombres pudieran sacarla y llevarla a ciudades y aldeas para encender fuego en las casas de los pobres.
En el puente de Newcomen el Muy Reverendo John Conmee, S. J., de la iglesia de San Francisco Javier, calle Upper Gardiner, subió a un tranvía en dirección a las afueras.
De un tranvía en dirección al centro se apeó el Reverendo Nicholas Dudley, C. C., de la iglesia de Santa Ágata, calle North William, hacia el puente Newcomen.
En el puente Newcomen el Padre Conmee subió a un tranvía en dirección a las afueras, pues no le gustaba atravesar a pie la triste calle a lo largo de Mud Island.
El Padre Conmee se sentó en un rincón del tranvía, el billete azul encajado con cuidado en el ojal de un regordete guante de cabritilla, mientras cuatro chelines, una moneda de seis peniques y otros cinco peniques caían a su portamonedas desde su otra palma regordeta de guante. Al pasar por delante de la iglesia cubierta de hiedra, reflexionó que el inspector de los billetes solía hacer la visita cuando uno había tirado descuidadamente el billete. La solemnidad de los ocupantes del coche le pareció excesiva al Padre Conmee para un trayecto tan corto y barato. Al Padre Conmee le gustaba un decoro alegre.
Era un día tranquilo. El caballero con gafas enfrente del Padre Conmee había acabado una explicación y tenía los ojos bajos. Su mujer, suponía el Padre Conmee. Un diminuto bostezo abrió la boca a la mujer del caballero de gafas. Levantó su pequeño puño enguantado, bostezó con la mayor suavidad, dándose golpecitos en la boca abierta con su pequeño puño enguantado y sonrió diminutamente, dulcemente.
El Padre Conmee percibió su perfume en el tranvía. Percibió también que el hombre torpe de al otro lado de ella estaba sentado en el borde del asiento.
El Padre Conmee en la balaustrada del altar tenía dificultades para ponerle la hostia en la boca al viejo torpe que tenía la cabeza temblorosa.
En el puente Annesley se detuvo el tranvía y, cuando estaba a punto de arrancar, una anciana se levantó de repente de su asiento para apearse. El cobrador tiró de la correa del timbre para hacerle detener el tranvía. Ella se marchó con su cesta y una red de compras; y el Padre Conmee vio que el cobrador la ayudaba a bajar a ella y la cesta y la red; y el Padre Conmee pensó que, como ella casi se había pasado del final del trayecto de a penique, era una de esas buenas almas a las que siempre hay que decirles dos veces vaya en paz, hija mía, que ya han recibido la absolución, rece por mí. Pero tenían tantos disgustos en la vida, tantas preocupaciones, pobres criaturas.
Desde los carteles, el señor Eugene Stratton sonreía al Padre Conmee con gordos labios de negro.
El Padre Conmee pensó en las almas de negros y pardos y amarillos y en su sermón de San Pedro Claver S. J. y las misiones en África y la propagación de la fe y los millones de almas negras y pardas y amarillas que no habían recibido el bautismo de agua cuando les llegaba su última hora como un ladrón en la noche. Aquel libro del jesuita belga, Le nombre des élus, le parecía al Padre Conmee una tesis razonable. Eran millones de almas humanas creadas por Dios a Su imagen y semejanza, a las que no se les había llevado la fe (D. V.). Pero eran almas de Dios creadas por Dios. Le parecía al Padre Conmee una lástima que se perdieran todas, un desperdicio, si pudiera decirse.
En la parada de Howth Road se apeó el Padre Conmee, fue saludado por el cobrador y saludó a su vez.
El camino de Malahide estaba tranquilo. Le gustaba al Padre Conmee, el camino y el nombre. Campanas de Alegría repicaban en el alegre Malahide. Lord Talbot de Malahide, Lord Almirante de Malahide y los mares circundantes como heredero inmediato. Luego vino la llamada a las armas, y ella fue doncella, esposa y viuda en un día. Aquellos eran días del mundo antiguo, tiempos de lealtad en alegres villas, viejos tiempos en la baronía.
El Padre Conmee, caminando, pensaba en su librito Viejos tiempos en la Baronía, y en el libro que podría escribirse sobre las casas de jesuitas y sobre Mary Rochfort, hija de Lord Molesworth, primera condesa de Belvedere.
Una dama desganada, ya no joven, paseaba sola por la orilla del Lough Ennel, Mary, primera condesa de Belvedere, desganadamente caminando en el atardecer, sin sobresaltarse cuando se zambullía una nutria. ¿Quién podría saber la verdad? ¿Ni el celoso Lord Belvedere ni su confesor, si ella no había cometido plenamente adulterio, eiaculatio seminis inter vas naturale mulieris, con el hermano de su marido? Se confesaría a medias si no había pecado del todo, como hacían las mujeres. Sólo lo sabía Dios y ella y él, el hermano de su marido.
El Padre Conmee pensó en esa tiránica incontinencia, necesaria sin embargo para la raza de los hombres en la tierra, y en que los caminos del Señor no eran nuestros caminos.
Micer John Conmee caminando se movía en tiempos de antaño. Era humanitario y recibía allí honores. Llevaba en su mente secretos confesados y sonreía a nobles rostros sonrientes en un salón con cera de abejas, de techos enguirnaldados de frutas maduras. Y las manos de una esposa y un esposo, noble con noble, eran unidas, palma con palma, por Micer John Conmee.
Hacía un día encantador.
La cancilla de un campo enseñaba al Padre Conmee extensiones de coles, que le hacían reverencias con amplias hojas inferiores. El cielo le mostraba un rebaño de nubecillas blancas avanzando lentamente viento abajo. Moutonner, decían los franceses. Una palabra casera y justa.
El Padre Conmee, leyendo su oficio, observaba un rebaño de nubes-moutons sobre Rathcoffey. Sus tobillos de finos calcetines eran cosquilleados por el rastrojo del campo de Clongowes. Andaba por allí, leyendo en el atardecer, y oía los gritos de los grupos de chicos jugando, gritos jóvenes en el atardecer tranquilo. Él era su rector: su reinado era benigno.
El Padre Conmee se quitó los guantes y sacó su breviario de cantos rojos. Una señal de marfil le decía la página.
Nona. Debería haber leído eso antes del almuerzo. Pero había venido Lady Maxwell.
El Padre Conmee leyó en tono secreto Pater y Ave y se santiguó sobre el pecho. Deus in adiutorium.
Caminó tranquilamente leyendo en silencio nona, caminando y leyendo hasta que llegó a Res en Beati immaculati:
Principium verborum tuorum veritas: in eternum omnia iudicia iustitiae tuae.
Un joven sofocado salió de una grieta en un cercado y tras de él salió una joven llevando en la mano margaritas silvestres que asentían. El joven se levantó la gorra bruscamente: la joven se inclinó bruscamente y con lento cuidado se quitó una ramita agarrada a su falda clara.
El Padre Conmee les bendijo a los dos gravemente y pasó una fina página de su breviario. Sin:
Principes persecuti sunt me gratis: et a verbis tuis formidavit cor meum.
****

Corny Kelleher cerró su largo libro diario y echó una mirada con sus ojos caídos a una tapa de ataúd de pino puesta de centinela en un rincón. Se estiró incorporándose, se acercó a ella y, haciéndola girar sobre el eje, observó su forma y sus adornos de latón. Mordiendo su brizna de heno, puso a un lado la tapa de ataúd y salió a la puerta. Allí inclinó el ala del sombrero para dar sombra a los ojos y se apoyó contra el quicio, mirando afuera ociosamente.
El Padre John Conmee subió al tranvía de Dollymount en el puente de Newcomen.
Corny Kelleher cruzó sus grandes botas y miró largamente, el sombrero echado adelante, mascando su brizna de heno.
El guardia 57C, en su ronda, se detuvo a perder un rato.
—Hace muy buen día, señor Kelleher.
—Ya lo creo —dijo Corny Kelleher.
—Mucho bochorno —dijo el guardia.
Corny Kelleher disparó un silencioso chorro de jugo de heno desde la boca mientras un generoso brazo blanco lanzaba una moneda desde una ventana de la calle Eccles.
—¿Qué hay de bueno? —preguntó.
—Anoche vi a esa determinada persona —dijo el guardia en voz baja.
****

Un marinero con una pierna de menos dobló la esquina de MacConnell sobre sus muletas, contorneando el carro de helados de Rabaiotti, y entró a sacudidas por la calle Eccles. De mal humor gruñó hacia Larry O’Rourke, en mangas de camisa a su puerta:
—Por Inglaterra...
Con una sacudida violenta adelantó a Katey y Boody Dedalus, se detuvo y gruñó:
—... el hogar y la belleza.
A la cara de J. J. O’Molloy, blanca y consumida de preocupaciones, le dijeron que estaba el señor Lambert en el almacén con un visitante.
Una gruesa señora se detuvo, sacó del bolso una moneda de cobre y la dejó caer en la gorra extendida hacia ella. El marinero gruñó gracias y lanzó una ojeada agria a las ventanas desatentas; abatió la cabeza y avanzó a sacudidas cuatro zancadas.
Se detuvo y gruñó iracundo:
—Por Inglaterra...
Dos golfillos descalzos, chupando largos bastones de regaliz, se detuvieron cerca de él, mirándole el muñón con las bocas abiertas babeando amarillo.
Él se balanceó hacia delante en vigorosas sacudidas, se detuvo, levantó la cabeza hacia una ventana y ladró con voz profunda:
—... el hogar y la belleza.
El alegre y dulce trino que silbaba desde dentro avanzó un compás o dos y cesó. Se corrió a un lado la cortina de la ventana. Un letrero habitaciones sin amueblar se deslizó de la ventana de guillotina y cayó. Un grueso brazo generosamente desnudo resplandeció y se hizo visible, saliendo del canesú de una enagua con tensas hombreras. Una mano de mujer lanzó una moneda por encima de la verja de delante. Cayó en la acera.
Uno de los golfillos corrió hacia ella, la recogió y la echó en la gorra del ministril, diciendo:
—Aquí tiene, señor.
****

Katey y Boody Dedalus entraron empujando la puerta de la cocina llena de vapor.
—¿Colocaste los libros? —preguntó Boody.
Maggy, ante el fogón, empujó hacia abajo dos veces con la paleta una masa gris bajo espuma burbujeante y se limpió la frente.
—No quisieron dar nada por ellos —dijo.
El Padre Conmee caminaba por el campo de Clongowes, sus tobillos de finos calcetines cosquilleados por el rastrojo.
—¿Dónde probaste? —preguntó Boody.
—En MacGuinness.
Boody dio un pisotón y tiró la cartera sobre la mesa.
—¡Así reventase la caragorda! —gritó.
Katey se acercó al fogón y atisbó con los ojos bizcos.
—¿Qué hay en la olla? —preguntó.
—Camisas —dijo Maggy.
Boody gritó con ira:
—¡Qué asco! ¿No tenemos nada que comer?
Katey, levantando la tapa de la cazuela con un pico de su falda manchada, preguntó:
—¿Y qué hay aquí?
Una pesada humareda se exhaló en respuesta.
—Sopa de guisantes —dijo Maggy.
—¿De dónde la sacaste? —preguntó Katey.
—La Hermana Mary Patrick —dijo Maggy.
El portero tocó su campanilla.
—¡Talán!
Boody se sentó a la mesa y dijo hambrienta:
—Échanos aquí.
Maggy echó espesa sopa amarilla de la cazuela a un cuenco. Katey, sentada enfrente de Boody, dijo suavemente, mientras se llevaba a la boca con la punta del dedo unas migas sueltas:
—Menos mal que tenemos esto. ¿Dónde está Dilly?
—Ha ido a buscar a padre —dijo Maggy.
Boody, partiendo grandes pedazos de pan en la sopa amarilla, añadió:
—Padre nuestro que no estás en los cielos.
Maggy, echando sopa amarilla en el cuenco de Katey, exclamó:
—¡Boody! ¡Qué vergüenza!
Un barquichuelo, un prospecto arrugado, Elías viene, bogaba ligeramente Liffey abajo, bajo el puente de Circunvalación, disparándose por los rápidos donde el agua se arremolinaba en torno de barcos y cadenas de anclas, entre el embarcadero viejo de la Aduana y el muelle de George.
****

La chica rubia en la tienda de Thornton cubrió el fondo del cesto de mimbre con fibras crujientes. Blazes Boylan le alargó la botella envuelta en papel de seda rosa y un tarrito.
—Ponga esto primero, ¿quiere? —dijo.
—Sí, señor —dijo la chica rubia—, y la fruta encima.
—Así va bien, queda estupendo —dijo Blazes Boylan.
Ella puso en orden gruesas peras, bien arregladas, cabeza contra rabo, y por en medio maduros albaricoques ruborosos.
Blazes Boylan paseaba de un lado para otro, con zapatos claros nuevos, por la tienda olorosa a fruta, levantando frutas, jóvenes tomates rojos jugosos arrugados y gordos, olfateando olores.
H. E. L. Y. ’S desfilaron por delante de él, enchisterados de blanco, cruzando la bocacalle de Tangier, avanzando pesadamente hacia su meta.
Se volvió de pronto, desde un cestito de fresas, sacó un reloj de oro del bolsillo del chaleco y lo extendió a todo lo largo de la cadena.
—¿Puede mandarlo por tranvía? ¿Ahora?
Una figura de espalda oscura bajo el arco de Merchant examinaba los libros en el carro de un vendedor ambulante.
—Claro que sí, señor. ¿Es en la ciudad?
—Ah, sí —dijo Blazes Boylan—. A diez minutos.
La chica rubia le tendió un bloc y lápiz.
—¿Hace el favor de escribir la dirección, señor?
Blazes Boylan escribió en el mostrador y empujó el bloc hacia ella.
—Mándelo en seguida, por favor —dijo—. Es para una persona inválida.
—Sí, señor. Sin falta, señor.
Blazes Boylan tintineó alegre dinero en el bolsillo del pantalón.
—¿Cuánto son mis pérdidas? —preguntó.
Los finos dedos de la chica rubia calcularon las frutas.
Blazes Boylan miró dentro del escote de la blusa. Una pollita. Tomó un clavel rojo del alto tallo de cristal.
—¿Este para mí? —preguntó con galantería.
La chica rubia le lanzó una ojeada de medio lado, ruborosa: un tipo arreglado a la última, con la corbata un poco torcida.
—Sí, señor —dijo.
Inclinándose con malicia volvió a calcular gruesas peras y ruborosos albaricoques.
Blazes Boylan miró dentro de su blusa con más complacencia, el tallo de la flor roja entre sus dientes sonrientes.
—¿Puedo decir unas palabritas por su teléfono, señorita mía? —preguntó con picardía.
****

—Ma! —dijo Almidano Artifoni.
Por encima del hombro de Stephen observaba la cholla juanetuda de Goldsmith.
Dos coches llenos de turistas pasaron lentamente, con sus mujeres sentadas delante, agarrándose sin disimulo a los brazales. Caras pálidas. Brazos de hombres sin disimulo alrededor de sus formas encogidas. Pasaron las miradas desde Trinity al ciego pórtico columnado del Banco de Irlanda donde arrullaban las palomas.
—Anch’io ho avuto ni queste idee —dijo Almidano Artifoni—, quand’ero giovine come Lei. Eppoi mi sono convinto che il mondo è una bestia. È peccato. Perchè la sua voce... sarebbe un cespite di rendita, via. Invece, Lei si sacrifica.
—Sacrifizio incruento —dijo Stephen sonriendo, meciendo su bastón en lento vaivén desde su centro, ligeramente.
—Speriamo —dijo la redonda cara bigotuda agradablemente— Ma, dia retta a me. Ci rifletta.
Junto a la severa mano de piedra de Grattan, que ordenaba alto, un tranvía de Inchicore descargó dispersos soldados highlanders de una banda.
—Ci rifletterò —dijo Stephen, bajando su mirada por la sólida pernera del pantalón.
—Ma sul serio, eh? —dijo Almidano Artifoni.
Su pesada mano tomó firmemente la de Stephen. Ojos humanos. Miraron con curiosidad un instante y se volvieron rápidamente hacia un tranvía de Dalkey.
—Eccolo —dijo Almidano Artifoni con amigable prisa—. Venga a trovarmi e ci pensi. Addio, caro.
—Arrivederla, maestro —dijo Stephen, levantando el sombrero cuando tuvo la mano libre—. E grazie.
—Di che? —dijo Almidano Artifoni—. Scusi, eh? Tante belle cose!
Almidano Artifoni, levantando como señal una batuta de música enrollada, trotó con sus robustos pantalones tras el tranvía de Dalkey. En vano trotó, haciendo señales en vano entre la turba de escoceses de rodillas al aire que metían de matute instrumentos musicales a través de las verjas de Trinity.
****

La señorita Dunne escondió en lo hondo del cajón el ejemplar de La mujer de blanco de la biblioteca de la calle Capel y enrolló una hoja de llamativo papel de cartas en su máquina de escribir.
Tiene demasiados asuntos de misterio. ¿Está enamorado él de esa, de Marion? Cambiarlo y sacar otro de Mary Cecil Haye.
El disco bajó disparado por el surco, se tambaleó un momento, se detuvo y se les quedó mirando elocuentemente: seis.
La señora Dunne repiqueteó en el teclado:
—16 de junio de 1904.
Cinco hombres sandwich con altas chisteras blancas se deslizaron como una anguila entre la esquina de Monypeny y el pedestal donde no estaba la estatua de Wolfe Tone, haciendo girar H. E. L. Y. ’S, y se volvieron pesadamente atrás tal como habían venido.
Entonces ella se quedó mirando el gran cartel de Marie Kendall, encantadora vedette, y recostándose distraída, garrapateó en el bloc varios dieciséis y eses mayúsculas. Pelo color mostaza y mejillas empolvadas. No es guapa, ¿verdad? El modo cómo se levanta un poquito de falda. No sé si ése estará oyendo la banda esta noche. Si pudiera conseguir que esa modista me hiciera una falda acordeón como la de Susy Nagle. Resultan fenomenales. Shannon y todos los presumidos del club de remo no le quitaban los ojos a la de ella. Espero por lo más santo que no me tenga aquí plantada hasta las siete.
El teléfono le retumbó groseramente junto al oído.
—Aló. Sí, señor. No, señor. Les llamaré después de las cinco. Sólo esos dos, para Belfast y Liverpool. Muy bien. Entonces me puedo ir después de las seis si no ha vuelto usted. Seis y cuarto. Sí, señor. Veintisiete con seis. Se lo diré. Sí: uno, siete, seis.
Garrapateó tres cifras en un sobre.
—¡Señor Boylan! ¡Oiga! Ese señor del Sport estuvo buscándole. El señor Lenehan, eso es. Dijo que estará en el Ormond a las cuatro. No, señor. Sí, señor. Les llamaré después de las cinco.
****

Dos caras rosadas se volvieron al resplandor de la diminuta antorcha.
—¿Quién es? —preguntó Ned Lambert—. ¿Es Crotty?
—Ringabella y Crosshaven —contestó una voz, buscando a tientas dónde apoyar el pie.
—Hola, Jack, ¿eres tú mismo? —dijo Ned Lambert, levantando como saludo su listón flexible entre los arcos chispeantes— Vamos allá. Fijaos dónde pisáis.
La bengala, en la mano levantada del clérigo, se consumió en una larga llama suave y fue dejada caer. Su chispa roja murió a los pies de ellos: un aire mohoso se cerró a su alrededor.
—¡Qué interesante! —dijo en la tiniebla un refinado acento.
—Sí, señor —dijo animadamente Ned Lambert—. Nos encontramos en la histórica sala de consejos de la abadía de Santa María, donde Thomas el Sedoso se proclamó rebelde en 1534. Este es el punto más histórico de todo Dublín. O’Madden Burke va a escribir algo sobre eso uno de estos días. El antiguo Banco de Irlanda estaba ahí enfrente hasta los tiempos de la unión y también el primer templo de los judíos estuvo aquí, antes de que construyeran la sinagoga ahí en Adelaide Road. Tú nunca habías estado aquí, ¿verdad, Jack?
—No, Ned.
—Bajó a caballo por Dame Walk —dijo el acento refinado—, si la memoria no me falla. La mansión de los Kildares estaba en Thomas Court.
—Eso es —dijo Ned Lambert—. Exactamente, señor.
—Entonces si tiene la bondad —dijo el clérigo— de permitirme la próxima vez quizá...
—Claro que sí —dijo Ned Lambert—. Traiga la cámara siempre que quiera. Yo haré quitar esos sacos de las ventanas. Puede tomarlo desde aquí o desde ahí.
En la luz aún débil, dio vueltas por alrededor, golpeando con el listón los sacos de semillas amontonados y los mejores puntos de vista en el suelo.
Una barba y una mirada fija colgaban de una cara larga sobre un tablero de ajedrez.
—Le estoy profundamente agradecido, señor Lambert —dijo el clérigo—. No quiero seguirle quitando su precioso tiempo.
—No faltaba más, señor —dijo Ned Lambert—. Venga por aquí siempre que le parezca. La semana que viene, digamos. ¿Ve usted?
—Sí, sí. Buenas tardes, señor Lambert. Mucho gusto de haberle conocido.
—El gusto es el mío, señor —contestó Ned Lambert.
Siguió a su visitante hasta la salida y luego hizo chascar el listón pasándolo por las columnas. Con J. J. O’Molloy, entró lentamente a la abadía de Santa María donde unos carreteros cargaban largos carros con sacos de harina de algarroba y de nuez de palma, O’Connor, Wexford.
Se detuvo para leer la tarjeta que tenía en la mano.
—Reverendo Hugh C. Love, Rathcoffey. Dirección actual: San Miguel, Sallins. Es un joven simpático. Está escribiendo un libro sobre los Fitzgerald, me dijo. Está muy enterado de historia, de veras.
La joven con lento cuidado se quitó una ramita agarrada a su falda clara.
—Creí que andaban en una nueva conspiración de la pólvora —dijo J. J. O’Molloy.
Ned Lambert chascó los dedos en el aire.
—¡Vaya por Dios! —gritó—. Me olvidé de decirle aquello del conde de Kildare después que pegó fuego a la catedral de Cashel. ¿Lo sabe? Siento una burrada haberlo hecho, dice, pero juro por Dios que creí que estaba dentro el arzobispo. A lo mejor no le habría gustado, sin embargo. ¿Qué? Vaya por Dios, de todos modos se lo voy a contar. Ese fue el gran conde, el Fitzgerald Mor. Sangre caliente tenían todos ellos, los Geraldines.
Los caballos ante los que pasaba se estremecieron nerviosamente bajo sus flojos arneses. Dio una palmada a un anca pía que tembloteaba cerca de él y gritó:
—¡Anda, hijito!
Se volvió a J. J. O’Molloy y preguntó:
—Bueno, Jack. ¿Qué es eso? Alguna molestia. Espera un poco. Aguanta sin moverte.
Con la boca abierta y la cabeza echada muy atrás, él se quedó quieto y, al cabo de un momento, estornudó ruidosamente.
—¡Achú! —dijo—. ¡Vete al demonio!
—El polvo de esos sacos —dijo J. J. O’Molloy con cortesía.
—No —jadeó Ned Lambert—, anoche he... pillado un resfriado... vete al demonio... anteanoche... y había mucha corriente ...
Levantó el pañuelo preparado para el inminente...
—Estuve... esta mañana... el pobrecillo... como se llame... ¡Achú!... ¡Válgame Dios!
****

Tom Rochford tomó el disco de encima de la pila que apretaba contra su chaleco rosado.
—¿Ven? —dijo—. Digamos que sale el seis. Aquí dentro, vean. Número En Curso.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.