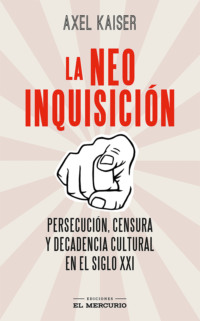Kitabı oku: «La neoinquisición»

© 2020, Axel Kaiser
© De esta edición:
2020, Empresa El Mercurio S.A.P.
Avda. Santa María 5542, Vitacura,
Santiago de Chile.
ISBN Edición Impresa: 978-956-9986-54-3
ISBN Edición Digital: 978-956-9986-55-0
Inscripción Nº 309.854
Primera edición: abril 2020
Edición general: Consuelo Montoya
Diseño y producción: Paula Montero
Todos los derechos reservados.
Diagramación digital: ebooks Patagonia
www.ebookspatagonia.com info@ebookspatagonia.com
Esta publicación no puede ser reproducida ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de Empresa El Mercurio S.A.P.
A esos herejes
que jamás perdieron el coraje
de servirse de su propia razón.
Índice
Introducción
Capítulo I. La era de la emoción
El fin de la verdad
La cultura del victimismo
Identity politics: el nuevo tribalismo
El ataque a la modernidad
Capítulo II. La decadencia de Occidente
Escribiendo la historia a martillazos
Quemando libros
El culto a la fealdad
Purgando artistas
El nuevo lysenkismo
El retorno del ejército rojo
Tolerancia represiva
El odio al odio
Prohibido reír
Capítulo III. Los dogmas de la nueva doctrina
La igualdad de género
La brecha salarial
El hombre opresor
Inmigración y diversocracia
La imperiofobia
Epílogo
Bibliografía
«Demasiado tiempo has reinado sobre mi cabeza,
tú, Dios de la época, en tu nube oscura.
Hay demasiada violencia y desazón entorno,
y derrumbe y vacilación dondequiera que miro.
Muchas veces bajo la vista al suelo como un niño,
busco en la cueva la salvación de ti,
y quiero, pobre tonto, encontrar un lugar donde tú,
el que todo lo remece, no te encuentres».
Zeitgeist
Friedrich Hölderlin
Introducción
En su libro Europe and Elsewhere, Mark Twain escribió: «La Iglesia [...] reunió sus cabestros, tornillos y marcas de fuego, y se dedicó a su santo trabajo en serio. Trabajó arduamente día y noche durante nueve siglos y encarceló, torturó, ahorcó y quemó hordas enteras y ejércitos de brujas, y lavó el mundo cristiano con su sangre sucia. Luego se descubrió que no había tal cosa como las brujas, y que nunca había existido. Uno no sabe si reír o llorar»1.
Aunque las cacerías de brujas y herejes en el mundo protestante fueron más masivas y atroces que en el católico2, sería la Santa Inquisición, como muestra la reflexión de Twain, la que pasaría a la historia como el máximo símbolo de la irracionalidad fanática y criminal que el fervor religioso es capaz de desatar. En total, en la Europa católica y protestante, al menos un millón de personas, en su mayoría mujeres, fueron ejecutadas tras ser acusadas de brujería entre los siglos XII y XIX3. En algunos lugares, como el pueblo de Trier en Alemania, la histeria colectiva llevaría a que 368 personas fueran quemadas en la hoguera entre 1587 y 1593 y a que en 1585 dos poblados quedaran con apenas una mujer sobreviviente en cada uno4. El contagio de esta locura inquisidora llegó a tal punto que cualquiera, incluyendo niños, podía ser acusado de brujería y ser sometido a espantosas torturas para obtener una confesión. Entre ellas destacaban típicamente la admisión de haber copulado con el demonio, tomado la forma de animales, volado por los cielos o haberse hecho invisible. Los tribunales desnudaban a las mujeres en busca de marcas físicas que señalaran su entrega a Satán o para detectar los infames «pechos de bruja», cuya forma se consideraba prueba suficiente de haber amamantado demonios. Y cuando no se desarrollaban los juicios para dictar sentencia, las turbas simplemente linchaban a la persona sospechosa de brujería5.
El más famoso de todos los episodios de cacería de brujas sería el que tuvo lugar en 1692-1693 en el pueblo de Salem, Estados Unidos, donde se procesó a cientos de personas y se ejecutó a diecinueve por practicar brujería6. El gran dramaturgo Arthur Miller, en su obra Las brujas de Salem, basada en los documentos de la época, logró captar magistralmente la dinámica psicosocial que condujo a los sucesos. En Salem existía una especie de teocracia fundada por puritanos que temían a la degradación moral más que a la muerte. Como consecuencia, y con las mejores intenciones, sus habitantes crearon una sociedad en que todos vigilaban y juzgaban permanentemente las conductas y expresiones de todos los demás. La inexplicable enfermedad de algunas adolescentes ofreció la oportunidad perfecta para buscar responsables en una época de estrés económico general y pleitos recurrentes entre vecinos por deslindes de propiedad. Es entonces cuando se comenzó a hablar de brujería, cuya existencia resultaba ser indiscutible en la época, iniciando la búsqueda de ellas por parte de diversos personajes que no dudaban en conectar todo tipo de eventos y fabricar relatos fantásticos que indicaran su presencia. Dado que el que acusaba al mismo tiempo señalaba encontrarse libre del pecado que denunciaba, en poco tiempo la histeria se encontraba desatada y cientos de personas se verían envueltas en cargos de brujería.
Esto, por supuesto, sirvió de vehículo para dejar escapar aquellas pulsiones y sentimientos bajos que la misma moralidad establecida reprochaba. Según Miller, en el caso de Salem «la codicia de las tierras» causante de las disputas ya comentadas «pudo elevarse a la esfera de la moralidad» haciendo posible «acusar de brujería al vecino y sentirse perfectamente justificado por añadidura». De este modo se ajustaron cuentas pendientes en el plano de la lucha entre Dios y Satanás y «las sospechas y la envidia que el desgraciado sentía por el que era feliz pudieron estallar dentro del marco de la venganza generalizada»7.
Característico de esta lucha paranoide contra el mal sería el hecho de que nadie podía dudar de la veracidad de quienes juzgaban, especialmente si gozaban, como un sacerdote o pastor, de una investidura colectivamente reconocida para ejercer su autoridad castigadora y purificadora. En la obra de Miller esto queda graficado cuando el juez Danforth, encargado de los procesos, declara: «Se está a favor de este tribunal o se está en contra; no hay término medio. Vivimos tiempos de fuertes contrastes, tiempos que exigen precisión; no habitamos ya en una tarde oscura en la que el mal se mezcla con el bien y confunde al mundo. Ahora, por la gracia de Dios, el sol brilla en lo más alto y, sin duda, quienes no temen a la luz han de alegrarse»8. Con estas palabras Danforth contestaba a un hombre que había aportado una lista de personas que afirmaban conocer la buena reputación de su esposa, enjuiciada por brujería. A su vez este desesperado ciudadano les había prometido que el tribunal no los citaría a declarar, pues ello les haría arriesgar sus propias vidas. La lógica del juez, según la cual quien es moralmente puro no tenía nada que temer y por tanto podía exhibirse totalmente desnudo frente al poder, es propia de toda organización y cultura totalitaria, pues en ellas el bien absoluto, cualquiera sea la forma en que se manifieste, y la autoridad política se encuentran fusionados. Como observó Miller, «un criterio político se identifica con el bien moral y oponerse a él se convierte ipso facto en maldad diabólica»9. Ello producía que la sociedad se convirtiera en una espiral de intrigas de unos contra otros llevando al gobierno a transformarse no en el árbitro de disputas, sino en «el azote de Dios». Pero, además, dado que en la sociedad ya se había instalado la idea de que había brujas y que estas eran responsables de sus padecimientos, la persecución debía continuar hasta que el último de los malignos fuera limpiado, ya sea mediante su exterminio, algún tipo de castigo o su confesión y arrepentimiento. En otra parte del proceso el reverendo Hale, experto en temas de brujería, arribado al pueblo especialmente para investigar los casos denunciados, afirmaba: «He visto demasiadas pruebas aterradoras en el tribunal […]. El demonio habita en Salem y ¡no ha de asustarnos seguir el dedo acusador, señale donde señale!»10. Y más adelante el juez Danforth describía la naturaleza del delito de brujería en los siguientes términos:
La brujería ipso facto y por su propia naturaleza, constituye un delito invisible, ¿no es así? En consecuencia, ¿quién puede testificar en un caso de brujería? La bruja y su víctima. Nadie más. Ahora bien, no cabe esperar que la bruja reconozca su delito, ¿de acuerdo? Hemos de recurrir por consiguiente a sus víctimas […] y estas sí que testifican […]. En cuanto a las brujas, nadie negará que estemos ansiosos de aceptar su confesión. Siendo ese el caso, ¿qué podría aportar un abogado?11.
En otras palabras, aquellos que eran acusados de brujería, es decir, de ser malignos, se encontraban prácticamente condenados por el mero hecho de ser acusados, pues la existencia del delito dependía enteramente de la interpretación de quien denunciaba y no se podía comprobar.
Aunque parezca implausible, todo el análisis previo resulta fundamental para entender los tiempos que corren. Si bien hoy no quemamos brujas en la hoguera y no ejecutamos a nadie, no cabe duda de que un nuevo puritanismo, esta vez originado en la izquierda intelectual, ha descendido sobre occidente causando un daño considerable. Vivimos en la era de lo que se ha pasado a llamar «corrección política», la cual podría definirse como una práctica cultural que busca la destrucción reputacional, la censura e incluso la sanción penal de aquellas personas o instituciones que no adhieran, desafíen o ignoren una ideología identitaria que promueva la supuesta liberación de grupos considerados víctimas del opresivo orden social occidental. Se trata de una ideología que tiene sus propios estándares de pureza moral, una clara distinción entre el bien y el mal, y cuyos apóstoles, como en el caso de Salem, están dispuestos a seguir el dedo acusador donde quiera que apunte para destruir al diablo y liberar a la sociedad de su maligna influencia. Como los tribunales de antaño, quien declara estar en contra de los postulados de esta ideología se identifica con el mal exponiéndose a las turbas y a los tribunales populares de los medios de comunicación masiva y las redes sociales.
Algunos, como la periodista argentina y crítica cultural Lucía Lijtmaer, han hablado de que existe una visión de acuerdo a la cual vivimos en un mundo de «ofendiditos», personas que toman ofensa por cualquier cosa que se diga y les resulte desagradable llevando a que se censuren sistemáticamente opiniones, obras literarias, artísticas y todo tipo de expresiones. Aunque Lijtmaer se pone de lado de esos «ofendiditos» afirmando que son minorías que ejercen su legítimo derecho a protesta, la crítica que ella descalifica, según la cual vivimos en un entorno de reacciones histéricas derivadas de una forma de «neopuritanismo» que no admite otra visión posible de las normas sociales que la propia no deja de ser correcta12. Pero lo anterior habla de un problema aún más profundo, a saber, el colapso de la esfera pública como espacio de diálogo relativamente racional para dar paso al irracionalismo, esto es, a una dictadura de los sentimientos y de ideas enteramente subjetivas acerca de la verdad, lo cual ha sido siempre la antesala de linchamientos y de lógicas de confrontación tribal incompatibles con una sociedad libre. Como veremos en este libro, aunque en Europa el problema de la corrección política es extendido, en ninguna parte ha sido más visible esta descomposición que en el mundo anglosajón, cuyas universidades de prestigio y medios de comunicación se han convertido en focos de un activismo político tóxico para la cultura de la tolerancia. Según The Economist, «encuestas de opinión revelan que en muchos países el apoyo a la libertad de expresión es tibio y condicional. Si las palabras son molestas, la gente preferiría que el gobierno o alguna otra autoridad hiciera callar al orador»13. En el mismo editorial el semanario británico advirtió sobre una creciente ola de censura proveniente de grupos que buscan proteger sensibilidades de minorías, conduciendo a un retroceso de la libertad de expresión en universidades de Estados Unidos y Europa. Hablando literalmente de la «intolerancia» de los liberales de izquierda, The Economist señaló:
La preocupación por las víctimas de discriminación es loable. Y la protesta estudiantil es a menudo, en sí misma, un acto de libertad de expresión. Pero la universidad es un lugar donde los estudiantes deben aprender a pensar. Esa misión es imposible si las ideas incómodas están fuera de los límites de lo discutible. Y las protestas pueden desviarse fácilmente hacia la hipersensibilidad: la Universidad de California, por ejemplo, sugiere que es una ‘microagresión’ racista decir que ‘Estados Unidos es una tierra de oportunidades’, porque se podría dar a entender que quienes carecen de éxito no lo poseen porque ellos mismos tienen la culpa.
El ejemplo de la Universidad de California parece absurdo, pero ideas como esas son comunes en buena parte la élite estadounidense y también se dan en Europa. Sería un error, sin embargo, pensar que solo se trata de una cultura del silencio, de la persecución y de la censura de aquellos que digan cosas consideradas ofensivas. Tras la idea de que no puede decirse que Estados Unidos es un país de oportunidades se encuentra toda una doctrina, desarrollada durante décadas por intelectuales, según la cual Estados Unidos y occidente son sociedades inmorales y opresivas que merecen ser desmontadas para acabar con los supuestos privilegios que otorgan a algunos grupos, especialmente el hombre blanco heterosexual. En consecuencia, la idea de normalidad y excelencia burguesa debe ser subvertida al punto de que ya no es posible defender ni siquiera determinados parámetros estéticos o de salud, como prueba de manera gráfica la reivindicación de la obesidad que comienza a emerger en algunos países14. Tampoco se pueden defender fácilmente ideas como la meritocracia, pues estas no serían más que expresiones de discursos que pretenden afianzar la dominación de algunos grupos ya aventajados que saben que, a iguales reglas, saldrán ganadores debido a las invisibles estructuras que los favorecen. Tal vez el caso más evidente de este esfuerzo por deconstruir el tejido «opresivo» de occidente se ha dado con las modificaciones que activistas de variantes extremas del feminismo y de la teoría de género han hecho con el uso de la lengua e idiomas como el inglés y el español, entre otros. Bajo el argumento de que estos serían productos de la «heteronormatividad patriarcal» se ha creado un lenguaje nuevo y artificial, cuyo fin es salvar a aquellos grupos supuestamente marginados por el lenguaje natural. Y es que es en la destrucción de las formas tradicionales de comunicación donde estos activistas dicen ver, nada más y nada menos, que un paso decisivo para la erradicación del mal invisible que sufren mujeres y minorías. Pero lo cierto es que el espíritu tras esa deconstrucción lingüística no es libertario, sino genuinamente totalitario, y fue ya magistralmente analizado por George Orwell en su clásica obra 1984, en la que describió una gigantomaquia socialista basada en lo que denominó «Newspeak» o «neolengua». La neolengua, explicó Orwell en el apéndice de 1984, era el lenguaje oficial de Oceanía, el superestado regido por el Gran Hermano en la novela. Ella había sido diseñada para «satisfacer las necesidades ideológicas del Ingsoc, socialismo inglés» y su propósito era no solo «proveer de un medio de expresión apropiado para la visión y los hábitos mentales de los devotos del Ingsoc, sino hacer todas las demás formas de pensamiento imposible»15. Como consecuencia, explicó Orwell, toda idea que se desviara de la neolengua sería vista como una «herejía» y, por tanto, como algo imposible de ser pensado, pues todo pensamiento depende de las palabras que la neolengua ha depurado. Con el fin de destruir el lenguaje tradicional u «Oldspeak» como lo llamaba despectivamente el régimen totalitario de Oceanía, se inventaban nuevas palabras, se destruía el significado original de otras y, sobre todo, se eliminaban palabras indeseables16. Orwell, el mismo un hombre de izquierda hastiado del totalitarismo que inspiraba a su sector, explicó que la neolengua socialista creaba distintos tipos de vocabulario. El «vocabulario tipo B», explicó, consistía en palabras «deliberadamente construidas con fines políticos; palabras que no solo tenían en todos los casos una implicancia política, sino que buscaban imponer una actitud mental deseada en la persona que las usaba»17.
Aunque la obra de Orwell se trataba de una novela de ficción, él mismo intentó plasmar en ella la esencia de todo sistema totalitario real, especialmente del socialismo inglés al que veía, como a los comunistas, en un descarado esfuerzo por utilizar el nombre de las clases trabajadoras para consolidar su propio poder. 1984 fue, entonces, un fiel reflejo de lo que ocurrió bajo el socialismo y ciertamente también bajo el nacionalsocialismo. Mentiras convertidas en verdades oficiales, adoctrinamiento sistemático, propaganda permanente, vigilancia sin descanso y la creación de lenguajes diseñados para servir la causa de quienes detentaban el poder —o aspiraban a él— por la vía de controlar los pensamientos de los pueblos fueron parte constitutiva de la aplicación de las principales ideologías colectivistas del siglo XX. Y si bien es cierto que en el contexto actual de occidente esos regímenes han desaparecido, los intentos por crear una neolengua con el fin de avanzar agendas ideológicas incompatibles con el orden liberal prevaleciente continúan vigentes. De hecho, como veremos en el transcurso de este ensayo, una verdadera revolución cultural está teniendo lugar en los centros de pensamiento más influyentes de Estados Unidos y Europa, en los que el espíritu de las cacerías de brujas se ha combinado, en muchos casos, con el diseño de neolenguas con el fin específico de atacar los valores, instituciones y tradiciones que han permitido el florecimiento de las sociedades occidentales. La contaminación polémica de conceptos antes neutrales, el asalto en contra del lenguaje natural en busca de un lenguaje «inclusivo» y la creación de conceptos como «espacios seguros», «microagresiones», «privilegio blanco», «manels», «mansplaining», «apropiación cultural», entre otros, forman parte de esta neolengua.
Encerrados tras las rejas del pensamiento único que acepta su propio vocabulario, los neoinquisidores se han lanzado incluso en contra de las ciencias exactas cuando sus conclusiones rompen los dogmas establecidos que promueven. Si la Inquisición en 1600 ejecutó al filósofo y científico Giordano Bruno haciéndolo arder en la hoguera, entre otras razones, por enseñar que los planetas orbitaban el sol, hoy día los neoinquisidores persiguen a académicos y científicos que intentan demostrar asuntos como que el género no es totalmente una construcción social, que la brecha salarial entre hombres y mujeres como producto de la discriminación es un mito, que la narrativa del patriarcado como figura únicamente abusadora de la mujer merece serias dudas, que la genética es uno de los factores que más inciden en la inteligencia, que el Islam podría ser incompatible con occidente, que las potencias coloniales hicieron grandes aportes a sus colonias o que la migración puede tener efectos negativos para la sociedad que la recibe, entre muchos otros temas. Todos estos son verdaderos tabúes que no pueden osar transgredirse sin ser arrasado en el intento. Como bien advirtió Sigmund Freud en su libro Totem und Tabu, «la violación de un tabú convierte al propio violador en tabú». Algunos de los peligros que esa violación puede generar, dice Freud, solo «pueden evitarse mediante actos de expiación y purificación»18. Y más adelante añade: «Cualquiera que haya violado un tabú se convierte en tabú porque posee la cualidad peligrosa de tentar a otros a seguir su ejemplo: ¿por qué se le debe permitir hacer lo que se les prohíbe a otros? Por eso es verdaderamente contagioso, porque cada ejemplo fomenta la imitación, y por esa razón él mismo debe ser rechazado»19.
La epidemia de disculpas, de castigos y de ostracismo social que han experimentado tantas personas, de izquierda y derecha, en tiempos recientes por opiniones o conductas que han quebrado tabúes hablan de la forma irracional y primitiva en la que podemos actuar colectivamente. Se trata de verdaderas hordas que encuentran éxtasis en el castigo y el daño que pueden generar sin ser conscientes de que exista una razón para ello. Como explicó Freud, en una sociedad de tabúes «todo tipo de cosas están prohibidas, las personas no tienen idea de por qué, y no se les ocurre plantear la pregunta. Por el contrario, se someten a las prohibiciones como si fueran una cuestión evidente y se sienten convencidas de que cualquier violación de ellas se resolverá automáticamente con el castigo más grave»20. Este aspecto es esencial para entender por qué, una vez que un tema se ha convertido en tabú, es decir, en un objeto sagrado y a la vez peligroso y prohibido, se produce una espiral del silencio de la cual resulta casi imposible salir. Como veremos más adelante, la característica distintiva de la era de corrección política que estamos viviendo es precisamente la autocensura, que en muchos sentidos es peor que la censura oficial impuesta por el Estado, pues se basa en el triunfo del miedo a un castigo y enemigo tan difuso que no se le puede enfrentar. Sin embargo, el mismo Freud explica que los pueblos que cultivan los tabúes tienen una relación ambivalente con ellos. De un lado les temen y por otro los quieren romper, solo que el miedo es más fuerte que las ganas inconscientes de transgredirlo21. Ahora bien, esta ambivalencia, dice Freud, implica que la realidad psicológica tras los tabúes sea comparable a una neurosis. Más aún, Freud sostiene que en el caso de las personas privilegiadas, es decir, por las que se tiene un exagerado afecto —como podría ser un líder— «junto con la veneración y la idolatría, sentidas hacia ellas, hay en el inconsciente una corriente opuesta de hostilidad intensa que nos enfrenta a una situación de ambivalencia emocional»22. Cabe preguntarse, siguiendo a Freud, si acaso la «ideología políticamente correcta» y su retórica de victimización, además de mostrar afecto desmedido hacia las supuestas víctimas que pretende defender, oculta al mismo tiempo una profunda hostilidad hacia ellas. Si ello fuera así, significaría que los inquisidores de hoy proyectan inconscientemente en otros aquel rechazo y desprecio con el que no quieren tener nada que ver, pero que de todos modos habita en ellos. «El tabú emerge de la ambivalencia emocional», insiste Freud, y agrega que «el proceso se resuelve en lo que en psicoanálisis se denomina proyección […] la hostilidad, de la cual no saben nada y además no desean saber nada, es expulsada de la percepción interna hacia el mundo externo y, por lo tanto, se separa de ellos y es atribuida a otro»23. Las acusaciones de racismo, xenofobia, sexismo, homofobia, etc., que fácilmente hacen estos defensores del discurso inclusivo y de las minorías serían, bajo esta lectura, en muchos casos nada más que esfuerzos por alejarse del racismo, xenofobia, sexismo y homofobia que los mismos acusadores sienten.
Lo anterior no sería implausible para Freud, pues él mismo pensaba que el análisis sobre las sociedades que cultivaban el tabú no era solo cosa de los pueblos primitivos. Los tabúes de los polinesios salvajes, afirmó, «no están tan alejados de nosotros como nos sentimos inclinados a pensar al principio», pues «las prohibiciones morales y convencionales por las cuales nosotros mismos estamos gobernados pueden tener alguna relación esencial con estos principios»24.
Recordar las cacerías de brujas, las histerias que conducen a la muerte de miles de personas, las formas totalitarias de lenguaje, el pensamiento que suele acompañarlas y el rol de los tabúes en la convivencia humana son fundamentales para tener presente que los diques del comportamiento civilizado entre personas se encuentran siempre cerca de romperse. Diversos episodios muy posteriores a lo ocurrido en Europa y en Norteamérica con las persecuciones de brujas y herejes nos han vuelto a enfrentar a esa capacidad fanática de destrucción inmisericorde que tenemos los seres humanos cuando abrazamos la defensa de un principio moral absoluto que divide a la sociedad en buenos y malos. El Régimen del Terror en la revolución francesa, liderado por Maximilien Robespierre, llegó a desatar el mismo tipo de paranoia persecutoria que siglos antes hizo a los habitantes de la ciudad de Tréveris (en alemán Trier) asesinar a casi cuatrocientas personas y la misma mentalidad totalitaria que inspiró a los socialistas siglos después. Como explicó Hannah Arendt, fue la idea, propuesta por Robespierre, de buscar la pureza moral absoluta de los hombres la que terminó convirtiendo el episodio en un baño de sangre más macabro de lo que se pensó jamás. Debido a esa pretensión de pureza, que exhibía públicamente en todo momento, a Robespierre se le apodó «el incorruptible» y su proyecto, que en menos de un año ejecutó a más de dieciséis mil «enemigos de la revolución», fue conocido como «la República de la Virtud»25. En jerga actual podríamos decir que Robespierre fue el máximo exponente de lo que se conoce como «virtue signaling», y que consiste en hacer alarde permanente de la compasión propia para elevar el estatus frente a los demás. Interesantemente, al igual que hoy, en el caso de Robespierre la virtud consistía en un exceso de empatía, una forma de extrema lástima por los que sufren. Y como hoy, a diferencia de la solidaridad, esta compasión desmedida resultó incapaz de servir como guía de acción para ayudar a las víctimas: «Por el hecho de ser un sentimiento, la lástima se puede disfrutar como un fin en sí misma y esto llevará casi automáticamente a una glorificación de su causa que es el sufrimiento de otros»26, escribió Arendt. La demanda de un compromiso total con la causa de los pobres —no con los pobres en sí— convirtió en sospechosos a todos, al punto de que una persona podía ser ejecutada por el mero hecho de no mostrarse lo suficientemente entusiasta con la revolución. Y es que, en su implacable persecución del mal, Robespierre quiso asegurarse de que no quedara un solo hipócrita en Francia, es decir, nadie que pudiera, en el terreno público actuar de una manera no coherente con lo que realmente ocurría en su espíritu. Así, el «incorruptible» politizó la virtud de un modo similar a como los puritanos de Salem politizaron su compromiso íntimo con la fe cristiana. Como consecuencia, explicó Arendt, inspirado en ideas de Rousseau, Robespierre «llevó los conflictos del alma al terreno político, donde se transformaron en asesinos porque son insolubles»27.
En el mundo de la corrección política actual, en que la ideologización infecta todas las esferas de la vida en común, es tan necesario como antes tomar conciencia de los resultados a que pueden conducir los procesos de híper moralización, colapso de la racionalidad en el espacio público y politización de la virtud. Si hay algo que enseña la historia es que estos pueden, en los casos más extremos, llevar a conflictos civiles sangrientos y, en los menos extremos, a una tóxica convivencia social. Hoy en occidente parece lejano un desenlace violento, más aún en América Latina donde no se verifica el fenómeno de persecución y creciente tribalismo de la manera intensa que exhibe el mundo anglosajón y parte de Europa. Sin embargo, la convivencia y libertad de expresarnos y de crear se ha visto, también en la órbita hispanoamericana, afectada por la corrección política, y para nadie es ajeno que, por ejemplo, movimientos con una inspiración legítima del tipo del #MeToo degeneraron en cacerías de brujas donde ni la presunción de inocencia en tanto principio básico de convivencia social ni la palabra de los afectados fueron consideradas frente al dedo acusador de quienes se erigieron en inquisidores. Esto refleja que, queramos o no, lo que ocurra en Estados Unidos y el mundo desarrollado terminará transformando sustancialmente el devenir de nuestros países. Es tomando esa constatación como punto de partida que este ensayo ha analizado el fenómeno de la corrección política enfocándose en los principales centros de poder cultural y económico de hoy. Entender de qué forma Estados Unidos y parte de Europa occidental han perdido el camino en manos de una ideología que no solamente crea un clima de miedo, censura y persecución, sino que rechaza los fundamentos mismos de los avances económicos, políticos y sociales de la cultura occidental, resulta ineludible para sacar conclusiones adecuadas sobre las peligrosas transformaciones que podrían tener lugar en el mundo que conocemos. En suma, este trabajo busca tomar en serio la reflexión del filósofo inglés Roger Scruton, quien en una columna en julio de 2019 describiera el estado de cosas actual en los siguientes términos: «Al reflexionar sobre las recientes cazas de brujas, incluida la mía, me han sorprendido especialmente las cartas de denuncia masiva que ahora son comunes en nuestras universidades […]. Me parece que estamos entrando en el reino de la oscuridad cultural, donde el argumento racional y el respeto por el oponente están desapareciendo del discurso público y donde, crecientemente, en cada asunto que importa se permite solo una visión y una licencia para perseguir a todos los herejes que no adhieran a ella»28.