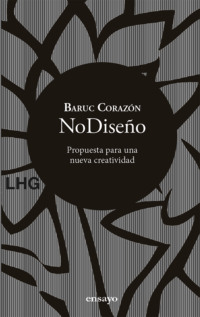Kitabı oku: «NoDiseño», sayfa 2
I
EL CUENTO DEL MATERIALISMO
(REVOLUCIÓN INDUSTRIAL)
Las noticias son abrumadoras: crisis políticas en todo el mundo, crisis económicas con oleadas de recesión continuas, crisis medioambiental, todas ellas latentes ya antes de la devastadora crisis causada por el SARS-CoV-2, que ha actuado de catalizador. La sensación es la de haber perdido el control de un vehículo que se nos ha quedado obsoleto, pero del cual no sabemos cómo bajar. ¿Es esto realmente así? Y si lo es, ¿cómo hemos llegado adonde estamos?
Hace falta remontarse en el tiempo a hace apenas tres siglos, al llamado siglo de las luces, cuando el pensamiento racional alumbró un universo que orbitaba a su alrededor, en el que se fue sustituyendo la religión por la ciencia, la fe por la creencia y la potestad divina por el derecho y la ley de la sociedad. La mente se dejó de historias (o narrativas, en el lenguaje «a lo Harari» que cada vez es más popular) y se centró en la materia como objeto de estudio, algo palpable y constatable, sometido a las «leyes» de la naturaleza. Es más, la mente moderna (ya que es en el siglo XVIII cuando se considera que comenzó la era moderna) creía en la ley y el derecho como la única referencia a una verdad garantizable, espantada del abuso y la arbitrariedad en que había derivado el pensamiento mágico y religioso, que implicaba un sometimiento al poder divino, que todo lo regía, cuyos únicos portavoces eran la iglesia de Roma y los monarcas absolutistas que imponían su voluntad sobre el pueblo.
Tal como explican Daron Acemoğlu y James A. Robinson en Why nations fail, el desarrollo tecnológico que llevó a la revolución industrial fue posible gracias a la que se conoce como Revolución gloriosa, que tuvo lugar en Inglaterra, en 1668, en la cual el ejército de Jacobo II, recién proclamado rey, que pretendía restablecer el absolutismo, fue derrotado por el Parlamento con la ayuda del ejército de Guillermo de Orange. La conclusión de la Revolución gloriosa se expresó en una Declaración de Derechos» (Bill of Rights), que supuso la preponderancia de la Ley del Parlamento por encima de la monarquía, y una sociedad más inclusiva, limitando el sistema de monopolios que mantenía la corona y abriendo las puertas al sistema de patentes y la iniciativa privada. Por esa razón, además, la Revolución industrial se produjo en Inglaterra varios años después, y no en otras naciones europeas, como Francia, España o Prusia, que mantenían monarquías absolutistas.
El Cuento o Creencia común compartida (CCC) del absolutismo es que el monarca lo es por designio divino, es decir, porque dios lo manda, lo cual implica la Creencia profunda (CP) en una sociedad estamental en la que todo está determinado por Dios, lo cual no deja margen alguno al pobre humano mortal para intervenir o crear, ni le legitima para generar sus propias leyes. Sin embargo, el de la Revolución industrial es el de que todo lo puede el hombre gracias a su industria (en el sentido de su capacidad creadora), lo cual genera un Cuento en el que todo se puede inventar, desde una máquina voladora hasta un aparato con el que hablar desde el otro lado del mundo. Eso sí, siempre dentro de los márgenes de la ley, ya sea la ley del hombre, o la de la naturaleza (la ciencia).
Gracias a las leyes jurídicas, elaboradas desde la razón, los humanos podíamos garantizar un ámbito de derechos y obligaciones propio en la sociedad en el que sentirnos seguros —de ahí el concepto de seguridad jurídica— y, gracias a las leyes de la naturaleza, podíamos garantizar un ámbito físico y material en el que sentirnos a salvo, y sobre el cual poder intervenir. Es decir, que la naturaleza estaba tan hecha a nuestra medida que dictaba sus propias leyes también, leyes que los científicos iban descubriendo e interpretando. La realidad era algo objetivo, ajustada a criterios racionales, y no había más que constatarla para dictaminar el veredicto de lo que es o no realidad.
Sin embargo, frente a lo real y observable, la naturaleza manifestada, se abría un oscuro abismo al que nadie quería mirar, el de lo inmanifestado, pues bastante había que hacer en el lado claro de las cosas, el lado de lo visible, lo evidente, lo lógico, lo indiscutible, lo científicamente demostrable, como para perder el tiempo (del cual también nos habíamos apropiado, mediante los usos horarios), observando lo que no es tan claro. Así que sólo podíamos considerar como realidad lo sometido a las leyes de la naturaleza que rigieran en cada momento. Y lo que no tuviera una explicación acorde a los protocolos científicos de su tiempo, simplemente no se aceptaba como real.
Ahí, o entonces —me referiré al tiempo y al espacio de forma indistinta—, se comenzó a gestar ese Incepto de lo que es la realidad, que grosso modo se identificaba con lo que tenía una presencia matérica, lo material, lo que en términos filosóficos se considera como la «naturaleza manifestada», y que comenzó a dar muchos frutos, pues la materia es tan agradecida que, una vez te pones a estudiarla, responde con facilidad.
El desarrollo tecnológico y científico llevó a la Revolución industrial, y el mundo se transformó. Jeremy Rifkin, en The third industrial revolution, explica que una auténtica revolución se produce cuando confluyen dos cambios convulsivos: un cambio en la tecnología, acompañado de un cambio en las fuentes de energía. Eso es precisamente lo que sucedió en lo que llamamos la Revolución industrial de finales del siglo XVIII y siglo XIX —y que Rifkin considera como la «primera Revolución industrial».
Considero muy acertado el análisis de Rifkin, que se ajusta muy bien a su objeto de estudio, es decir, la Revolución industrial y sus evoluciones sucesivas. Claro, que hay otras revoluciones, como la francesa de 1789, o la rusa de 1917, que son políticas, en las cuales subyace un cambio de paradigma ideológico.
Desde mi perspectiva, una revolución implica un cambio de Creencia profunda y consecuentemente de Cuento o Creencia común compartida, que emana una cascada de cambios en la sociedad y en las personas.
Visto así, atrapado, como no puede ser de otra manera, en el lenguaje, voy a jugar plenamente al enredo y me referiré a las revoluciones como evoluciones, pues se producen en la dirección lineal de espacio/tiempo. De modo que, si hablamos de la evolución industrial, ésta implica cambios en las fuentes de energía, en las tecnologías, en la estructura social, en las relaciones, en la moda, en la política, en la economía...Todo ello, consecuencia de un cambio en la Creencia profunda, que es la de una realidad materialista y objetiva, y los diferentes Cuentos o Creencias comunes compartidas (CCC) que implica, como el mencionado previamente de la ciencia, en el cual sólo lo que la ciencia avala como realidad es real. La ciencia del siglo XVIII pivotaba alrededor del eje newtoniano de la ley de la gravedad, que se fundamenta en el principio de un orden universal en función del cual toda acción genera su propia reacción.
En esa época estaba ya fuertemente asentada otra Creencia profunda previa: que el dinero representa el valor de la materia, es decir, de lo que conforma la realidad. De modo que todos compartían la CCC de que el dinero forma parte de la realidad, lo cual implica que al igual que la ciencia estudia y extrae las leyes de la naturaleza, también puede estudiar y extraer las leyes del dinero. Así que en el siglo XVIII se creó una nueva ciencia, la ciencia económica o economía. Adam Smith escribió en 1776 La riqueza de las naciones, donde están reflejadas las bases del cientifismo económico de su época, en la cual desarrolla la idea de la «mano invisible» que regula el mercado en un orden natural si se deja a los agentes actuar libremente; otra Creencia profunda que se corresponde, como Rifkin señala en su obra, con la que implica la moderna ley de la gravedad de Newton. El «Cuento» o teoría de Adam Smith sentó las bases para el desarrollo de una ideología materialista basada en el dinero o capital, lo que conocemos como capitalismo. Pero no fue la única ideología materialista: Karl Marx publicó junto a Friedrich Engels el Manifiesto del partido comunista en 1848, en el cual sentaban las bases del comunismo, o «materialismo dialéctico», que es como bautizaron a su teoría. El materialismo dialéctico partía de una visión materialista de la realidad, en la cual interpretaba la historia como una lucha o dialéctica de clases entre la que ostentaba el poder, en forma de capital, y la que se veía forzada a trabajar para la primera. Compartía por tanto la misma Creencia profunda que el capitalismo, que es la del materialismo, si bien generaba un Cuento diferente, en el cual dejar a los agentes del mercado libres en la búsqueda del máximo beneficio que caracteriza al capital no generaría un estado de equilibrio perfecto y crecimiento constante, sino que la explotación de recursos y trabajadores llevaría a un empobrecimiento insostenible. Propugnaba, para evitarlo, un estado comunitario, en el cual la riqueza se repartiera entre todos los agentes.
De hecho, durante el transcurso del siglo XIX y principios del XX, todo Occidente compartió la misma Creencia profunda sobre lo que es la realidad, en cuanto a lo manifestado, lo observable objetivamente, lo cual generó diversas Creencias comunes compartidas según pusieran el acento en un aspecto u otro de la realidad: capitalismo, comunismo, socialismo, nacionalismo, y todo el resto de «ismos» que luchaban por imponer su propia «objetividad» sobre la de los demás, incluidos los fascismos y la letal combinación de nacionalsocialismo (nazismo). En esa misma Creencia profunda está el sustrato del Romanticismo que caracterizó el siglo XIX, una sublimación de los sentimientos como «objetivización» de lo subjetivo. Y todos los «ismos» artísticos que le siguieron: puntillismo, impresionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo (en literatura) o surrealismo, por ejemplo, cada uno con su propio «manifiesto» en el que proclamaban la objetividad de su propuesta como la única que respondía a la realidad.
El hombre moderno desarrolló la razón para entender el mundo, y la ciencia fue su religión. Gracias a ella, aparentemente dominó el mundo de la materia.
Pero en realidad es el mundo de la materia el que le dominó.
II
EL CUENTO DE LA MODA.
LA REVOLUCIÓN DEL DISEÑO
«Money makes the world go round», cantaba Liza Minelli en Cabaret (Bob Fosse, 1972) como reflejo del paradigma que impuso el capitalismo en el mundo a principios del siglo XX. En menos de cien años las estructuras fundamentales de la sociedad y la economía habían cambiado radicalmente: la fuente de riqueza había pasado de las tierras y propiedades a la industria y la productividad; la economía había dado un giro de lo agrario a lo industrial; los medios de transporte, de los animales de tiro a la máquina de vapor, y más adelante al motor de combustión; las energías que los alimentan, del forraje al carbón y del carbón al petróleo; la clase social dominante, de los aristócratas y terratenientes a los industriales e inventores de las patentes, y de éstos a las corporaciones. Todo ello en una gigantesca olla a presión que terminó estallando en dos grandes guerras.
El capitalismo, que sabe sacarle a todo el máximo provecho, convierte la guerra en un motor de la economía, y no solo por el crecimiento del negocio armamentístico, sino porque todo cambio drástico refresca las condiciones del mercado y abre nuevas oportunidades.
Lo cual no le es nada extraño a una nación joven, nacida de y para el capitalismo, cuya intervención en la primera «guerra mundial» fue también un primer paso en su hegemonía: los Estados Unidos. Un país que tuvo que dotarse de estructuras industriales de confección en cadena para proveer de uniformes al ejército, y que supo aprovecharlas para producir ropa de calle una vez finalizado el conflicto, en lo que fueron los inicios de la «Evolución» de la moda: el Ready to wear.
Una evolución que estallaría más tarde, pero que ya iban avanzando las vanguardias y los nuevos hábitos sociales como la ropa de sport, o las líneas cubistas de la moda de los años veinte, que seguían la estética del nuevo movimiento artístico. Arte y moda iban tan de la mano, que artistas como Sonia Delaunay, casada con el también pintor Robert Delaunay, creaba tanto pinturas como textiles, tanto acuarelas como abrigos o vestidos. También, en los años 30, el surrealismo se trasladó a la moda con la aportación de la creadora Elsa Schiaparelli.
Una nueva intervención de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial supuso también un segundo paso para que ese país se consolidara política y económicamente como potencia hegemónica frente a Europa, e incluso para afianzarse culturalmente, algo muy complejo, y nunca visto antes en tan poco tiempo.
El nazismo, la ideología populista y xenófoba que había provocado la guerra, provocó también el éxodo de científicos, inventores y pensadores, arquitectos y diseñadores europeos, y el encuentro de la capacidad industrial de la nueva potencia con la capacidad intelectual de la vieja Europa fue explosivo. En diseño y arquitectura, los principales autores de la Bauhaus encontraron el escenario perfecto para aplicar sus ideales estéticos y políticos, con el uso de materiales industriales, en un país motor de la industria —es curioso comprobar cómo las sillas de la mayoría de los diners y bares de carretera americanos son una versión de la silla Cesca, de Marcel Breuer, en la que se sustituyen los asientos de rejilla por un acolchado en chenilla—.
Tanto Breuer como Mies Van der Rohe se establecieron en los Estados Unidos, impulsando la arquitectura de cristal y acero que permitió el desarrollo de los grandes rascacielos y el cambio de modelo urbanístico, que pasó a ser la ciudad vertical. Chicago, que había sido sido arrasada a finales del XIX por un incendio, era un terreno perfecto para plantar estas nuevas estructuras, así como otra ciudad que emergía en una pequeña isla, Manhattan, que se convirtió en el centro de esa vorágine.
Una mirada hacia el futuro desde la perspectiva de los Estados Unidos que contrastaba con el glamour de la moda que presentó en París un diseñador ya mayor, con un rico bagaje cultural, Christian Dior, a la que se denominó el New Look. Dior creó el New Look, que parecía muy nuevo, pero estaba construído retomando elementos del pasado y con un marcado carácter nacionalista francés.
Gilles Lipovetsky opina en El poder de lo efímero que hay épocas de tradición, en que se valora lo propio y se recurre a los valores del pasado, y épocas de moda, en que prima lo novedoso y se recurre a valores del momento y de otros lugares. Desde esa perspectiva, el New look implicaba un desarrollo vertical, a lo largo del tiempo y centrado en Francia, desde Juana de Arco hasta el Segundo Imperio, frente al desarrollo horizontal de la moda durante los años veinte y terinta.
El nuevo tradicionalismo de Dior fue, en los años cuarenta, revolucionario por derrochador, frente a la estricta estética de la posguerra, marcada por el racionamiento y la escasez: proponía unos consumos desmesurados de los tejidos más costosos, inalcanzables para la mayor parte de la población: quince metros para un conjunto de día, veinticinco para uno de noche. El Papa lo tachó de inmoral, el ministro de Economía británico hizo una llamada al racionamiento del consumo textil y la Women’s League se sumó a las escandalizadas protestas de los confeccionistas norteamericanos.
París seguía siendo la capital de la moda, pero la guerra, curiosamente, había impulsado una vez más la industria textil de los EEUU, que tuvo que aumentar la producción de algodón, de lo que ya era el primer productor, para abastecer al ejército de camisetas y ropa interior durante la contienda y encontrar una salida a los excedentes que se produjeron una vez finalizada, impulsando la moda casual, los jeans y las T-Shirts, como piezas básicas del Ready to wear o prêt-à-porter.
Sin embargo, la escena artística sí se trasladó a la «gran manzana», donde unos jóvenes artistas daban rienda suelta a su expresión, en lo que se conoce como expresionismo abstracto o Escuela de Nueva York. Pese a que nunca fue la capital oficial de los Estados Unidos, sí que se la consideró como la capital del «Imperio» de Estados Unidos. Un imperio comercial, que conquistó la economía mundial en los años cincuenta, década que se conoce como la del «milagro americano». Todo el mundo bailaba en clave de rock, un estilo musical creado en ese país, y las calles de las principales ciudades vestían de vaqueros y algodón made in USA.
Se generó una revolución cultural que continuó en los 60. Se creó una atmósfera de optimismo generalizado que valoraba el futuro, lo joven, y rechazaba lo viejo. Apareció una burguesía moderna y dinámica que no se definía tanto por el capital económico como por el capital cultural. Fue el boom de la publicidad, de las compañías discográficas, del marketing, de los «hombres de Madison (Avenue)» o Mad Men que dan nombre a la serie de televisión. Los magos de la publicidad consiguieron encantar al público para que comprara más.
También en los 50, en los elitistas salones de la moda parisina, Dior desarrolló un concepto que marcaba aún más la temporalidad y el ansia por lo nuevo que había preconizado Worth con el sistema de temporadas: las colecciones temáticas. Cada temporada un cambio radical. Cada temporada, una nueva línea a seguir, una nueva colección (la línea H del 54, la A y la línea Y del 55), anunciando así la precipitada pulsión que ha marcado desde su explosivo big bang el prêt-à-porter.
LA REVOLUCIóN DEL DISEñO
El cuento del crecimiento constante no planteaba problema alguno cuando se generaba un producto nuevo, pues se ponía en marcha una nueva cadena de producción para satisfacer a la nueva demanda. Pero, una vez abastecido el mercado, ¿cómo hacer para seguir produciendo y consumiendo, si ya no era necesario? Mediante la magia y los magos, que crearon estrategias de seducción. Una vez tenías una cafetera, por ejemplo, te entraban ganas de comprar otra, porque tenía un diseño más especial, porque estaba más de moda o porque había introducido muchas mejoras. De ahí el boom del diseño, que es lo que aporta un valor añadido, una diferenciación.
Es lo que considero como el paso de la revolución industrial, o productiva, a la revolución del diseño, o selectiva: cuando el objeto de deseo no es ya poseer una radio, a lo que todo el mundo tiene acceso, sino una radio específica. O un traje. O un coche.
En aquellos tiempos, a mediados del siglo XX, la economía estaba basada en la capacidad productiva, y el consumo era el eje de su crecimiento. Es decir, los mismos que producían las cosas, las consumían a su vez. Los trabajadores de entonces tenían mejores sueldos que los de la revolución industrial, de modo que así podían comprar más, lo cual llevaba a políticas como la de Henry Ford, el mayor productor de automóviles, que aumentó los salarios de sus trabajadores para que pudieran comprar más coches.
El cuento de la modernidad tuvo un narrador de excepción: Raymond Loewy. Loewy creó el concepto de styling, revistiendo con la ilusión de modernidad electrodomésticos, coches o trenes cuya estructura o motor seguía siendo igual. Loewy diseñó los míticos automóviles Studebaker desde los años 30 a los 60, además de las más aerodinámicas locomotoras americanas y, más tarde, la nave espacial Skylab.
El styling resolvía el problema de tener que presentar un producto nuevo, interviniendo tan sólo en su apariencia, aunque el producto fuera el mismo. Por ejemplo, utilizar la misma estructura de la cafetera antigua, pero poniéndole una carcasa con forma de cohete espacial.
El hombre no sólo había logrado volar, sino que había llegado a la luna, y el optimismo se contagiaba por el mundo desarrollado con la misma facilidad con que se difundían las imágenes a través de un nuevo invento: la televisión. Un bombardeo de imágenes y medios, anuncios y cultura gráfica, de la que se nutrió un nuevo arte, que «saltaba» a la vista: el pop. El arte del siglo XX se vio tan condicionado en sus «tiempos» como la moda, si bien las tendencias se mantenían durante varios años, en lugar de varios meses. El pop sucedió al expresionismo abstracto, reproduciendo lo opuesto, impresiones concretas, como todas las imágenes que generaban la publicidad, el cómic, la prensa o la televisión (es decir, la cultura popular de masas, que dio nombre al movimiento). Si bien se sitúa su precedente en un grupo de artistas londinenses (los «Independientes»), Nueva York, la misma ciudad que había auspiciado el expresionismo, fue su principal centro de inspiración y exposición.
El arte reflejaba la fiebre consumista y la imaginería creada por los vendedores de sueños (los magos de la publicidad y el diseño), en el momento en el que el modelo económico pasaba de ser productivo a ser de servicios: el mayor margen de beneficio se generaba en la distribución y la venta del producto, no en su fabricación. Lo cual implicó a su vez que la nueva «unidad de consumo» de la sociedad no fuese el obrero o trabajador, sino el empleado o ejecutivo.
En todos los ámbitos del diseño, la bomba del consumo detonó como una bomba atómica, que en moda se denominó el boom del prêt-à-porter. Cada temporada, una nueva colección, cada temporada, un cambio de armario. Había que tirar lo viejo y comprar lo nuevo, había que vestir «a la última» y ser el primero en seguir la tendencia, estar en primera línea, ir por delante y ser el foco de atención, generar envidias «sanas» o insanas, salir de la boutique cargando cuantas más bolsas mejor —como cuarenta años más tarde seguía haciendo Julia Roberts en Pretty woman (Garry Marshall, 1990), por Rodeo Drive. Se estimulaba la locura de las compras, una adicción que se pasa por el forro a la sensatez, porque lo importante es parecer, aunque haya que «tirar la casa por la ventana», porque sean las que sean las consecuencias «que me quiten lo bailao».
El objetivo era marcar la diferencia, romper moldes, lo cual estaba plenamente aceptado en esa sociedad. Lo bien visto era «ser distinto», siempre y cuando fuera el mismo «distinto» que la moda prescribía. Es decir, la moda legitimaba el cambio y la diferencia siempre que fuera pautada, pues los códigos del vestir eran aún muy estrictos: con traje a la oficina, con corbata al restaurante, con smoking a la fiesta, y traje largo, la mujer.
Se impusieron nuevos modos, surgió un nuevo tipo de creador que no pertenecía a la Alta Costura, cuya opción era puntual y llegaba a un gran sector de la sociedad ávido de novedades y cambios, con una difusión inmediata gracias al desarrollo de la comunicación y la televisión. Pierre Cardin, un gran visionario del negocio de la moda, fue expulsado de la Chambre Syndicale en 1959 por hacer una colección para los almacenes Printemps. En el mismo año, Daniel Hechter lanzó el estilo Babette. En 1963, Mary Quant epató presentando la minifalda. En 1965, conmocionó el nuevo estilo Courrèges, recto y corto, con botas planas, grandes gafas y pelo cortado «a lo casco», influenciado, dicen, por la imagen de los astronautas en plena carrera hacia la conquista de la luna. En 1966, Yves Saint Laurent lanzó Rive Gauche, su línea de prêt-à-porter, al tiempo que presentaba sus smokings para mujer. En 1967, la sahariana, otro icono del diseñador que, al igual que el smoking, era universal y unisex.
Si el espacio natural para los exclusivos «creadores» de alta Costura eran sus talleres o ateliers, para las nuevas ideas de los nuevos diseñadores se necesitaba un nuevo espacio que mostrara la última novedad: la boutique. Londres compartió con Nueva York el protagonismo artístico, privilegiada por el contagioso éxito de los Beatles y del movimiento Mod. La boutique referencia de la época fue Biba, bajo la edición de la polaca Barbara Hulanicki, en Kensington Church Street.
Fue entonces cuando Cristóbal Balenciaga, un creador o modisto con un enorme talento para construir volúmenes alrededor del cuerpo a la manera del pintor del XVII Zurbarán, considerado el gran maestro de la alta costura, se retiró. Era el final de una época, y él lo vio muy claro cuando su mejor clienta llegó a su atelier vistiendo jeans. Balenciaga consideró que eso marcaba un antes y un después en la moda y que a partir de entonces ya no tenía sentido su trabajo.
Como todo cambio social genera desajustes, a finales de los años sesenta se produjo una protesta generalizada contra el nuevo sistema político-económico que se había ido gestando durante la década. La revuelta más significativa sucedió en París en Mayo de 1968, durante la convocatoria de una huelga general, y estuvo protagonizada por los estudiantes y trabajadores que salieron a protestar a las calles de la ciudad y que fueron duramente reprimidos. La llamada revolución del 68 nunca pretendió ser eso, una revolución, al estilo de la que se había vivido en la misma ciudad casi doscientos años antes, pero sí provocó la convocatoria de nuevas elecciones.
La «popularización» que se expresó a través del pop en al arte llegó a la política, provocando movilizaciones de masas, y a la manifestación cultural más popular de todas, la música, que adoptó el mismo y onomatopéyico nombre: música pop.
El movimiento pop, que ensalzaba la sociedad de consumo, dio paso a expresiones artísticas centradas en la protesta, como la performance, y un reflejo más explícitamente crítico, como el movimiento preconizado por Art & language, y el activismo artístico.
En esa década, es cuando más se comenzó a discutir el modelo económico y político del capitalismo. El comunismo se había instaurado en Cuba, y en varios países de América Latina se desarrollaron movimientos revolucionarios para dar más derechos a los más desfavorecidos, en general los indígenas. También se produjo la mayor descolonización de la historia, ya que la explotación abusiva de otros países era cada vez más cuestionada. El nuevo imperio que había construido Estados Unidos no conquistaba ocupando territorios, pues existía ya una conciencia de que aquello no era justo, sino colonizando la economía y la política por medio de compañías comerciales o corporaciones. Y por esas razones, los Estados Unidos iniciaron una nueva guerra, en este caso contra un país pequeño de Asia, Vietnam, donde estaba a punto de gobernar una coalición contraria a sus intereses.
Los años setenta comenzaron con un fuerte espíritu contestatario, gran parte del cual era pacifista. El movimiento hippy aunó música y política, y alcanzó su momento álgido durante un festival de música, en un pueblo de la montaña, Woodstock, no muy lejos de Nueva York, un año después, en 1969. Los hippies creían en el amor universal y en la humanidad como un todo, inspirándose en principios ya presentes en las religiones de la era axial, como el budismo.
El fenómeno hippy revolucionó también los modelos sexuales, reivindicando el amor libre y la libertad sexual, lo cual solo era posible en un contexto en el que la igualdad entre géneros fuera una realidad. Nunca en la historia se había considerado antes a la mujer como dueña no ya de la sociedad o de la cultura, sino de su propia sexualidad. Los 70 se identifican con la década de la implosión del feminismo, y de la revolución sexual. Por vez primera también, se pudo defender públicamente la homosexualidad, que seguía siendo reprimida legalmente en muchos países.
En los 70 es cuando la economía dio el pistoletazo de salida en su carrera hacia la «financiarización». Y, paralelamente, cuando los agentes de la moda comenzaron a dejar de ser los modistos o creadores, a ser las corporaciones: Christian Dior, Chanel, se mantenían como firmas pese a haber fallecido quienes le dieron el nombre. Los creadores habían dado paso a los diseñadores, cuyo producto se confeccionaba y distribuía industrialmente, en unas cantidades impensables para la alta costura, a un ritmo trepidante. Siguiendo el ejemplo de Yves Saint-Laurent, todos los creadores ya existentes sacaron su línea de prêt-à-Porter. Y los nuevos ni siquiera se planteaban hacer alta costura. En los 70, la estrella de la moda no era tanto el modisto de alta costura como el diseñador. Claude Montana, Thierry Mugler, Kenzo, Gianni Versace, Gianfranco Ferré, Sonia Rykiel, crearon un producto selectivo y de precio elevado, con un estilo diferenciado.
Un precio que justificaba el alto margen que aplicaba la boutique, un espacio «a la última», cuya decoración transmitía el ansia de lo nuevo, abierto al gran público, donde podía encontrar una selección de los últimos modelos de las nuevas marcas, con una constante renovación de producto. Cada temporada, se renovaba todo el stock y se saldaba lo anterior.
La rápida caducidad del producto y la acumulación de stocks potenció el mecanismo de las rebajas, modificando la psicología del consumo. La producción se masificó. El producto era barato, permitía ser renovado cada temporada.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.