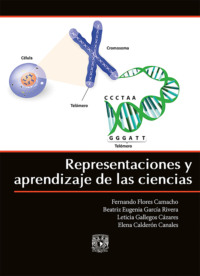Kitabı oku: «Representaciones y aprendizaje de las ciencias», sayfa 2
Representaciones centradas en el sujeto: procesos de construcción representacional
A diferencia de los estudios centrados en las representaciones como herramientas sociales que requieren para su uso, principalmente, del desarrollo de competencias orientadas a la interpretación y generación de representaciones, el enfoque concentrado en los alumnos y, en general, en los sujetos, analiza cómo, en lo individual y a nivel de procesos cognitivos y epistemológicos, se construyen las representaciones y sus implicaciones en la comprensión de los conocimientos científicos. Estos análisis se enfocan en aspectos conceptuales, en acciones de orden cognitivo y en las posibilidades de establecimiento de relaciones y procesos de construcción de las representaciones que permiten los procesos cognitivos y epistemológicos relativos al aprendizaje, y de los cuales se derivan propuestas didácticas. En este enfoque también se han analizado aspectos históricos de la construcción de las representaciones científicas. A continuación se presenta una breve descripción de algunas de esas aproximaciones y sus implicaciones en la comprensión de la construcción representacional y sus consecuencias para el aprendizaje de las ciencias.
Entre los autores influyentes en este enfoque se encuentran las aportaciones de diSessa e investigadores que comparten su propuesta. diSessa (1993) ha desarrollado la noción de conocimiento en piezas o fragmentado, en contraposición de que los sujetos desarrollan teorías implícitas. En la posición del conocimiento fragmentado, los sujetos, debido a su interacción con su entorno, han construido un conjunto de entidades cognitivas y conceptuales que, dado un contexto y situación particular, hacen entrar en juego de manera que organizan y relacionan esos elementos o piezas de conocimiento. En particular, para dar sentido a su fenomenología inmediata, así como a problemas específicos, los sujetos establecen relaciones causales con esas piezas de conocimiento a través de esquemas que ha denominado primitivos fenomenológicos (p-prims).
Se ha descrito de diversas formas cómo ocurre este proceso. Por ejemplo, a través de clases de coordinación y estrategias de interpretación (read out strategies). En un trabajo más reciente, diSessa (2014) ha propuesto una serie de mecanismos de aprendizaje basados en la construcción de relaciones causales entre esos conocimientos fragmentados o “esquemas intuitivos” y p-prims que pueden tener dos tipos de relación o función causal. Una función causal de tipo cadena (x causa y, y causa z, etc.) o una de orden temporal (un proceso se sigue de otro y así sucesivamente). Estas construcciones son identificadas en los alumnos como modelos, es decir, como los elementos que, para cada relación explicatoria en específico, funcionan como la estructura que soporta sus explicaciones de fenómenos específicos. Por ejemplo, describe el caso de un modelo de los estudiantes a través de relaciones tipo cadena para explicar, con partículas, el aumento de temperatura. En este ejemplo, un estudiante elabora lo que denomina “modelo alocado” (friking model), donde, para describir el equilibrio térmico, construye una representación en la que, al principio, las partículas se encuentran “alocadas” y se mueven más rápido, cuando la diferencia de temperatura es mayor, y lo hacen más lento cuando esa diferencia es menor. La descripción de este proceso lleva, de manera implícita, las representaciones (funcionales) que los alumnos elaboran en situaciones particulares. El estudio detallado de los elementos con los que construyen sus modelos o representaciones y, por tanto, los elementos que toman de su entorno ecológico conceptual (diSessa, 2003) o recursos cognitivos y las relaciones generalizables como los p-prims, constituyen la base de estructura y función de los modelos.
diSessa (2004) también ha planteado un enfoque de competencias representacionales, pero, a diferencia de ser consideradas como elementos que están regulados por una comunidad, como en el enfoque sociocultural, enfoca el tema en términos de metarrepresentaciones, es decir, la competencia que deben desarrollar los estudiantes para comprender, elaborar y llevar a cabo análisis sobre las representaciones. Su propuesta parte de que los alumnos tienen un bagaje rico en recursos representacionales, principalmente para elaborar representaciones gráficas y sus dificultades para comprender las representaciones escolares radican en que no usan esas habilidades para comprender ese tipo de representaciones estándar o normadas y, desde luego, la escuela no ayuda en eso, porque no ve la problemática. “Especulativamente, comprensión y competencia usualmente implican hacerse de una representación apropiada, el aprendizaje puede implicar el desarrollo de representaciones personales efectivas para abordar un dominio conceptual” (diSessa, 2004, p. 299).
Hay una enorme diversidad de competencias que los sujetos pueden usar para construir representaciones. Por ejemplo, y en primer lugar, las competencias para dibujar. Entre estas competencias también se encuentra establecer la relación espacio-espacio (es decir, una distancia real con una distancia en determinada escala) como un elemento preservador en las representaciones sobre el movimiento. El tiempo, por el contrario, tiene una representación discreta (una sucesión de eventos) y en un solo sentido. Otros aspectos que implican esa competencia metarrepresentacional radican en los juicios que, en términos de completez y precisión (fidelidad epistémica), sistematicidad, simplicidad, etc., implican un proceso epistemológico que denomina el rol del realismo, esto es sobre el estatus de semejanza con los fenómenos que los sujetos les atribuyen a las representaciones.
Este marco para comprender el desarrollo de representaciones y, en general, los procesos cognitivos relativos a la comprensión de los conceptos científicos y el cambio conceptual, en la perspectiva de diSessa, ha tenido repercusiones en otros investigadores. Hammer, Sherr y Redish (2005) han desarrollado la concepción de recursos cognitivos que los sujetos usan a partir de un marco representacional que opera en función de los elementos específicos y contextuales de una tarea, por ejemplo, construir una explicación a algún proceso físico. Más recientemente, Parnafes (2012) analiza la estructura conceptual que subyace a las explicaciones de los estudiantes, con el enfoque que denomina, de una manera realista. Hace uso del conocimiento en piezas, entre los que incluye proposiciones (datos aprendidos, conocimiento personal incidental, experiencia directa personal); esquemas generales (como los p-prims); modelos mentales (representaciones mentales con propiedades análogas y que pueden hacerse funcionar (runnable); representaciones visuales; imágenes mentales (representaciones mentales estáticas de experiencias reales o imaginadas). Basada en diSessa, describe el aprendizaje como la reorganización y recontextualización del repertorio fragmentado de los estudiantes. En su propuesta describe el desarrollo de las explicaciones como la dinámica de cambio de representaciones, que son temporalmente coherentes y que ocurren mediante un proceso de iteración hasta lograr, para el sujeto, lo que considera la más satisfactoria. Estos cambios están regulados por la coherencia local que tienen las representaciones (en términos de explicaciones) que elaboran los estudiantes. En esta propuesta, Parnafes atribuye al sujeto el papel de seleccionar los conocimientos (de sus recursos cognitivos o fragmentos de conocimiento) que se utilizan para alguna explicación en términos del estatus que le otorga, determinando así, su inclusión o exclusión. El trabajo muestra cómo las representaciones son usadas para desarrollar razonamientos e ir construyendo inferencias y, en consecuencia, nuevos conocimientos, por lo que las representaciones del sujeto son parte sustantiva en su aprendizaje del conocimiento científico.
Un enfoque distinto, pero que comparte con el anterior que el sujeto desarrolla sus representaciones a partir de elementos conceptuales y del establecimiento de relaciones entre ellos, es el desarrollado por Flores Camacho y Gallegos Cázares (1998) en un proceso que han denominado modelos parciales posibles. En este enfoque se establece que los sujetos, para la construcción de representaciones y, en consecuencia, de explicaciones sobre los procesos naturales, de manera implícita determinan un conjunto de ideas constrictoras (ic) que funcionan como un sistema axiomático que da sustento a sus argumentos. Además, en términos de las relaciones entre los diversos factores, los sujetos usan diversas reglas de correspondencia (rc) que, de manera semejante a los p-prims, permiten establecer relaciones causales, pero, además, condiciones de aplicabilidad para el conjunto de ideas constrictoras. Ambos conjuntos constituyen los elementos con los que los sujetos construyen inferencias que desembocan en expresiones fenomenológicas (f) y que son, finalmente, lo que los sujetos explicitan como comprensión o explicación de un fenómeno. Estos modelos, al igual que en las propuestas analizadas previamente, son dependientes de los contextos. Con las ideas constrictoras y reglas de correspondencia, los sujetos construyen modelos parciales posibles para cada contexto o problemática de manera que su estructura les garantice cierto nivel de coherencia local.
Este enfoque permite dar cuenta de cómo los sujetos, a partir de un conjunto de ideas constrictoras y reglas de correspondencia, pueden construir diferentes inferencias, lo que, en buena medida, permite explicar el origen de diversas ideas previas. Por ejemplo, en un trabajo posterior, Gallegos Cázares et al. (2014) describen cómo los niños de educación básica (de una comunidad indígena) construyen dos modelos para explicarse lo que ocurre cuando se mezclan colores. En este análisis se encuentran dos representaciones o modelos parciales posibles. Uno de ellos da cuenta de por qué algunos niños infieren que al “mezclar” dos colores, el color más “fuerte” (usualmente rojo o morado contra azul, amarillo, etc.) queda encima de otros colores, o bien, se observan ambos, mostrando cómo, a partir de una idea constrictora, en este caso el color como sustancia, regula no sólo las inferencias que llevan a cabo, sino también lo que observan, por lo que su representación del proceso está totalmente determinada por esa estructura, de manera independiente de lo observado. El otro modelo se basa en la idea constrictora del color como cualidad, lo que posibilita a los niños hacer inferencias correctas sobre la mezcla de colores e incluso sobre el proceso inverso, es decir, determinar los colores que constituyen una mezcla preestablecida. Más recientemente, Gallegos Cázares et al. (2017) dan cuenta de la construcción de las representaciones de los alumnos en torno a la forma de la Tierra, encontrando también representaciones o modelos parciales posibles con los cuales se explican sus representaciones, sea en forma plana o esférica, y las diversas inferencias que hacen para explicarse, por ejemplo, cómo ocurren el día y la noche. La construcción de las representaciones en términos de los modelos parciales posibles también ha posibilitado llevar a cabo análisis de tipo epistemológico, como determinar la inconmensurabilidad entre representaciones (Flores Camacho et al., 2007).
Como en el caso del conocimiento en piezas y sus procesos de coordinación, los modelos parciales posibles son representaciones que permiten a los sujetos llevar a cabo razonamientos y explicaciones sobre procesos fenoménicos a partir de construcciones representacionales en momentos y contextos específicos.
Otros enfoques orientados a explicar el origen y características de las representaciones han hecho uso de lo que se ha denominado teorías implícitas (Pozo, 2017). Claros ejemplos de las mismas se encuentran en los trabajos de Vosniadou y Brewer (1994), Vosniadou (2013) y de Inagaki y Hatano (2006), por citar algunos de los más reconocidos. En estos casos se parte de que los sujetos construyen teorías implícitas de un dominio específico, que tienen sus orígenes en las construcciones tempranas de los niños y con las cuales elaboran sus representaciones para dar sentido a su cotidianidad. Estas representaciones, a diferencia de lo propuesto por el conocimiento fragmentado, en piezas o de los modelos parciales posibles, que tienen una coherencia local o parcial intrínseca, proponen que los sujetos construyen teorías que conforman una visión holística, esto es, teorías totalmente coherentes para un dominio específico. Son los casos de los modelos sintéticos sobre la forma de la Tierra de Vosniadou y Brewer (1994) o de la causalidad vitalista, componente del conocimiento biológico de los niños (Inagaki y Hatano, 2006).
Con el propósito de encontrar elementos cognitivos del inicio u origen de la construcción de las representaciones, se ha desarrollado el enfoque en el que el surgimiento de las representaciones ocurre por el proceso denominado corporeización o embodiment, y que establece cómo las construcciones representacionales están determinadas por los elementos perceptuales y de acciones posibles de las personas con su entorno. Por ejemplo, Niebert y Gropeniesser (2015) describen cómo las representaciones que se generan desde el proceso de embodiment implican una visión general del mesocosmos y a partir de la construcción o uso de metáforas conceptuales se proporcionan elementos con los que los alumnos pueden representar procesos en el microcosmos y en el macrocosmos. Parten de la idea de embodied conceptions en la que “los procesos cognitivos están enraizados en las interacciones del cuerpo con su ambiente físico y cultural” (Niebert y Gropeniesser, 2015, p. 904). Desde ese punto de vista, todos los elementos del mesocosmos (experiencias corpóreas) son utilizados como metáforas para la construcción de nuevos conocimientos. Así, “el dominio de la fuente (embodied) es metafóricamente proyectado sobre el dominio del blanco para poder comprenderlo” (Niebert y Gropeniesser, 2015, p. 905), lo que presenta un patrón inferencial para razonar acerca del dominio del blanco, esto es, sobre lo que se quiere representar, proceso que los autores denominan metáfora conceptual. Con este marco describen, por ejemplo, la división celular, en la cual, si bien los estudiantes dicen que el crecimiento de una raíz o de las bacterias ocurre por división celular, cuando se pregunta por esa división su metáfora es la de tener más a partir de lo mismo, es decir, de dividir un objeto, sin embargo, no se dan cuenta que esto implica lo mismo sólo que en partes más pequeñas.
Pande y Chandrasekharan (2017) han puesto énfasis en la necesidad de profundizar en el estudio de las representaciones desde el enfoque del embodiment para aproximarse cada vez más a un marco teórico que apunte hacia los procesos cognitivos de la construcción representacional.
En cuanto a los aspectos didácticos centrados en el sujeto se tiene, como ejemplo, el trabajo de Devi et al. (1996), quienes desarrollaron una secuencia didáctica, en la cual los alumnos deben construir un significado para la teoría-modelo con relación a un experimento (circuito batería-foco) y elaborar, a partir de ello, un modelo de funcionamiento (con los elementos de la teoría-modelo de la energía). Hay que apuntar, sin embargo, que muchos de los trabajos orientados al desarrollo de estrategias y procesos para el aprendizaje dentro de este enfoque son todavía sobre modelos y modelización. Por ello, a continuación se presentan algunos de los desarrollos más relevantes con esta denominación.
Modelos y modelización
Con la idea de la construcción de modelos y los procesos de modelización se ha llevado a cabo gran cantidad de trabajo centrado en el sujeto. De ello dan cuenta diversos trabajos de síntesis y análisis sobre esta temática, como los reportes de Coll y Lajium (2011), Gilbert (2008) y Nersessian (2013), quienes informan
de los principales enfoques y aportes que se han llevado a cabo, principalmente en las dos últimas décadas. Por ejemplo, se abordan temas como los procesos de modelado, es decir, de construcción y valoración de los modelos, el uso de los modelos como herramientas cognitivas, en el sentido de que ayudan a la comprensión y al desarrollo de habilidades, así como a la descripción de las dificultades que se presentan, tanto para profesores como para alumnos, los procesos de enseñanza estructurados con base en modelos y modelado.
Los inicios de los modelos y la modelización se remontan a los trabajos de Johnson-Laird (1983), en donde se establecen tres tipos de representaciones: los modelos mentales como estructuras análogas al mundo, las cadenas de símbolos que corresponden a un lenguaje natural y las imágenes (lo visual) como correlatos perceptuales desde el particular punto de vista del sujeto (Johnson-Laird, 1983, p. 156). A partir de este esquema y clasificación se constituye uno de los primeros fundamentos que permitió aproximarse a la comprensión de los modelos en los procesos escolares sobre el aprendizaje de las ciencias. Por ejemplo, Greca y Moreira (1997) encuentran que los alumnos trabajan con proposiciones aunque no las interpretan de acuerdo con los modelos mentales, pero los estudiantes que muestran evidencias de algún nivel de construcción visual de los modelos tienen mejor comprensión y organización de los conceptos físicos. Así, los alumnos que trabajan con imágenes (por ejemplo, líneas de campo), aunque no usen bien las matemáticas pueden explicar las soluciones de los problemas.
Clement y Brown (2009) analizan las representaciones en términos de analogías y modelos para transformar las ideas previas o preconcepciones en los estudiantes. En especial destacan el papel de los modelos que denominan explicatorios y hacen notar que son más relevantes que las analogías únicamente. En particular, si los modelos incluyen tanto aspectos concretos como abstractos y pueden articularse como mecanismos, les permitirá a los sujetos imaginar el funcionamiento del o los procesos científicos que se quiere comprendan, de manera que estos mecanismos (modelos explicatorios) son parte fundamental de los procesos de cambio conceptual.
En un amplio tratado sobre modelos y modelización, Halloun (2004) expone la premisa de que el aprendizaje es un proceso que parte del realismo ingenuo de los estudiantes hacia el realismo científico. Comienza la descripción de su modelo didáctico como una transformación (transposición didáctica) de los elementos de la teoría científica hacia un conjunto de modelos básicos, esto es, en términos de establecimiento de modelos simples (no de conocimientos definidos totalmente, como en los textos) que, en un esquema de modelos subsidiarios que parten de las ideas y preconcepciones de los alumnos, les permitirán, consecutivamente, alcanzar los modelos básicos (escolares) que se espera aprendan. Este proceso implica progresión, esto es, irse acercando, en forma de espiral, al modelo científico o escolar. Para el desarrollo de esos modelos y del proceso progresivo propone un ciclo de aprendizaje de cinco fases: exploración, argumentación sobre algún modelo (model abduction), formulación del modelo, despliegue del modelo (aplicación a otras situaciones) y síntesis paradigmática (síntesis del modelo base). Este ciclo no es lineal y requiere de otros factores en el proceso didáctico, entre ellos, contar con objetivos realistas y claros, transposición didáctica y dialéctica reflexiva, entre otros.
Otro aspecto relevante del estudio de los modelos es que en modelos complejos, como el caso de la estructura de la materia, los estudiantes no sólo construyen un único modelo sino un conjunto o perfil de modelos que emplean en contextos y situaciones diversas. Por ejemplo, Flores Camacho et al. (2007) han mostrado cómo estudiantes de nivel superior utilizan modelos que van desde considerar a la materia como un continuo (modelo continuo de la materia) hasta un modelo atómico o electrónico, pasando por modelos intermedios, y que esos modelos coexisten en cada sujeto, llegando en diversas ocasiones a tener modelos que son inconmensurables, sin que el sujeto lo perciba, pues cada modelo se usa para una problemática específica y en un contexto particular.
El análisis de los modelos también ha tenido una vertiente histórica. El desarrollo de teorías y modelos científicos, y su relación con aspectos cognitivos ha aportado aspectos relevantes con implicaciones en los procesos de enseñanza. Entre los trabajos representativos se encuentran los llevados a cabo por Nersessian (1992), quien analizó los procesos cognitivos implícitos en los desarrollos de Faraday y Maxwell sobre el campo eléctrico, o el desarrollo de Gooding (2006) también sobre las ideas de Faraday, en términos de razonamiento sobre visualización o representaciones externas. En este mismo sentido se encuentra el trabajo de Martí y García-Milá (2007) sobre las implicaciones de las representaciones externas en la obra de Darwin.
En términos del análisis histórico de los modelos con fines específicos para el aprendizaje, se tiene, por ejemplo, el desarrollo de Feinberg, Lavrik y Shunyakov (2002), quienes analizan cómo la percepción de los eventos con relación a la distancia, que están determinados por nuestras constricciones visuales, llevan a los alumnos a construir representaciones asociadas a sus formas de percepción, pero que no corresponden a lo que establece un modelo científico, en este caso de la formación de sombras de objetos a distancias distintas. En general, los alumnos no establecen un modelo de rayos paralelos que debería tomar en cuenta la distancia del Sol para determinar el tamaño de la Tierra, como ocurre con su interpretación del experimento de Eratóstenes. Otro caso representativo es el trabajo de Cibelle (2006) sobre modelos históricos del electromagnetismo con la finalidad de proponer elementos analógicos que puedan ser útiles en la enseñanza. Entre los aspectos que analiza están la analogía de Thomson entre electricidad y flujo de calor; la analogía con un medio elástico; analogías y modelos mecánicos de Maxwell y cómo todos estos modelos usados expresamente como analogías contribuyen a mejorar la enseñanza de las ciencias. También cabe destacar el análisis de Halloun (2007) sobre las ideas y construcción de modelos de Galileo, usando el caso de la inercia y con el cual promueve, en un proceso cíclico, una alternativa de enseñanza de las ciencias en términos de que los alumnos puedan encontrar patrones en los procesos.
Los trabajos que parten del análisis de modelos históricos tienen como principal referencia el uso analógico de los modelos y su relación con ideas previas que guardan cierta semejanza con ideas que se encuentran en la historia de la ciencia, y que han sido ampliamente documentadas en los trabajos sobre preconcepciones o ideas previas y cambio conceptual. También se han enfocado en la estructura de los modelos y cómo debe ser enseñada; en la regulación de las ideas de los estudiantes tomando como referencia las científicas, y la flexibilidad y el rigor científico que deben tener los docentes (Halloun, 2007).
Si bien el análisis de modelos, modelización y enseñanza de las ciencias ha tenido como temas principales los de la física y la química, recientemente se han desarrollado trabajos en el caso de la biología, en particular, en el tema de genética, como lo muestran las investigaciones de Todd y Romine (2017) y Jalmo y Suwandi (2018).
A partir de la relevancia que ha tenido el análisis de los modelos en los procesos de aprendizaje se ha encontrado que su empleo en el aula no es una situación simple y que, en general, los profesores tienen dificultades para comprender su importancia para apoyar la construcción de explicaciones, predicciones y también para evaluar sus implicaciones en el aprendizaje (Coll y Lajium, 2011). Un estudio que aborda los modelos desde la problemática docente es el de Kenyon, Davis y Hung (2011), quienes analizan las dificultades de los profesores en formación de los niveles básico y medio. Estos autores proponen una estrategia de cuatro fases para contribuir a que los futuros docentes avancen, tanto en la comprensión de los modelos científicos y sus posibilidades para el aprendizaje, como en su propia concepción de modelo y de los procesos que implican una competencia representacional adecuada para su comprensión y uso didáctico. En la primera fase los profesores modelan un proceso; en la segunda, además de continuar con el modelado, se añaden lecturas enfocadas en los modelos científicos y una actividad crítica; en la tercera se cambia la actividad de modelado hacia otros procesos en términos del contenido pedagógico del conocimiento, y en la última fase se continúa con el modelado, con énfasis en procesos y mecanismos.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.