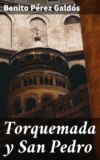Kitabı oku: «Episodios Nacionales: Bodas reales», sayfa 8
XVI
Si Eufrasia ne pouvait se consoler du départ de Terry, y allá se iba con Calipso en la intensidad de su pena, aventajaba por de contado a la Diosa en el arte para disimularla. La pena y el disimulo de la manchega eran cuentas con el Destino, que pagaba el pobre Ordóñez de Castro, a quien la moza oprimía con un dogal, y cada día le daba una vuelta para tenerle más ahogadito y con mayor rendimiento. Consoló a Eufrasia de su amargura cierta epístola que Terry escribió a un amigo desde el Barranco Jaroso (donde con otros negociantes, ingenieros y geognostas examinaba unos riquísimos filones), en la cual decía que la moreniya no se apartaba de su memoria, y que al regreso a Madrid trataría de volver a su buena gracia (con galicismo y todo). Súpose después que D. Emilio, habiendo recorrido varias pertenencias andaluzas y terrenos que acusaban la capa argentífera o plomífera, se fue a Málaga, y en un vapor se embarcó para Londres. A la entrada de invierno volvería.
El verano fue tan largo como fastidioso para las manchegas, no sólo por el exceso de calor, sino porque habiendo marchado Jenara a Sigüenza, se quedaron casi solas en los días caniculares, sin más recurso que dar vueltas en el Prado con D. Bruno, o con la familia de Don Serafín de Socobio, llorando el alejamiento de señoras, caballeros y dandys con quienes tenían amistad. Ordóñez de Castro voló al Puerto de Santa María, desde donde a su amada endilgaba cartas llenas de languideces. El novio de Lea, de quien se hablará pronto, andaba también por esos mundos con la tropa que acompañó a la Reina a las provincias vascongadas; y Rafaela, que comúnmente no salía, se fue por un mes a Navalcarnero. Arreciaron en aquel tristísimo verano las persecuciones contra revoltosos, y la policía, olfateando dónde guisaban motines, metiéndose con los conspiradores de profesión y atropellando a más de un inocente, no dejaba respirar a los pobres habitantes de la villa, medio asfixiados de calor. Narváez seguía fusilando, deseoso de obtener un orden perfecto; pero a medida que disminuía en España el número de los vivos, el orden se alejaba más, cubriéndose el rostro con un velo muy lúgubre. Era una delicia en aquellos días ser español; y ser madrileño, con la añadidura de haber pertenecido a la Milicia Nacional, más delicioso aún. A un pobre sastre de la calle de Toledo, llamado Gil, que al paso de los polizontes calle abajo tiró desde el piso tercero un ladrillo sin descalabrar a nadie, le cogieron, y por primera providencia le fusilaron despiadadamente. ¡Pobre Gil! ¡Quizás pensaría, cuando le llevaban a la muerte, que con su sangre y la de otros escribían los moderados la Constitución despótica llamada del 45, y que toda aquella sangre reviviría en la Historia produciendo al fin la resurrección de los hombres sacrificados!
Algo de esto pensaba D. Bruno, en su discurrir de cortos vuelos; pero como adormecido le tenía su singularísima situación política y social, no expresaba ideas tan audaces en el casino. Por aquellos meses, la diligente amistad de D. Serafín le consiguió la liquidación del asunto del Pósito, y cobró el hombre unos cuantos miles de reales, que aunque no eran ni la mitad de lo que esperaba, pareciéronle llovidos del Cielo, y con ellos tapó algunas de las enormes grietas que en su caudal abría la dispendiosa vida de Madrid. Había perdido ya el hombre la noción clara de los intereses, ignorando lo que gastaba y lo que poseía. Las rentas de la Mancha mermaban, y algún arrendatario se permitía morosidades escandalosas: deber de D. Bruno era dar una vuelta por allá; mas cuando lo pensaba, le invadía la pereza, la terrible parálisis de su voluntad, fomentada incesantemente en el casino y agravada con otras distracciones que cargaban de plomo sus miembros y su no muy viva inteligencia.
Octubre, predilecto mes de Madrid, trajo el retorno de los veraneantes, el brillo de las nuevas modas, la alegría de los teatros, la General animación y vida. Periodistas y revisteros llamaban a la juventud a las diversiones y fiestas de otoño, diciendo: «Ya nuestras bellas se aprestan a engalanar las noches del Circo, del Liceo y de la Unión». Era muy común entonces que el ingenioso cronista de salones y de teatros invocase al sexo femenino con la familiar denominación de nuestras bellas; también solían decir nuestras leonas, desconociendo lo que significaba en la sociedad parisiense la voz lionne, aplicada a las mujeres que deslumbraban a la sociedad con su elegancia original y a veces extravagante, así como con el desenfado de sus costumbres. Ofendían a las mujercitas de acá llamándolas nuestras leonas, y más acertado fuera que las llamaran nuestras gatas o nuestras perritas… Pero, en fin, el nombre importa poco, y daba gusto ver a nuestras leonas o cachorras embistiendo a los teatros, ya se diera en ellos drama, ópera o baile. Reapareció entonces el dandy, paquete, lion, fashionable, o como nombrársele quiera, D. Esteban Ordóñez de Castro, y Eufrasia tuvo ya con quién divertirse mientras le llegaba el santo de su completa devoción. Más dichosa que su hermana fue Lea, a cuyas faldas se pegó de nuevo su fiel novio Tomás O’Lean, que a los veinticinco años era ya teniente coronel, habiendo alcanzado sus mayores adelantos desde los pronunciamientos del 43. ¡Qué brillante carrera! Espartero se fue dejándole teniente a secas, y en dos años de trifulcas intestinas, sirviendo con Serrano en Cataluña, con Concha en Andalucía, ayudando a la cacería de Zurbano, había ganado el hombre tres empleos y cinco grados, amén de varias cruces que eran testimonio de su heroísmo. Siguieran las locuras de Marte en nuestro suelo, y Tomás O’Lean sería general. No podía soñar Lea mejor partido, y muy satisfecha estaba de su conquista, porque el muchacho, al aprovechamiento militar unía las ventajas de un carácter cortado para el santo matrimonio: mansedumbre, juicio, hábitos económicos, y para colmo de felicidad, una hermosa figura.
Ni aun en los tiempos del Regente fue O’Lean entusiasta del Progreso; antes bien sus amigos le tenían por arrimado a la cola, atendiendo más a las aficiones religiosas del oficial que a las políticas. Perteneciente a una familia de origen irlandés, extremada en el monarquismo y en la piedad, conservó siempre la característica de su abolengo, y en un tris estuvo que defendiera la causa del Pretendiente. Como los O’Donnell, los O’Lean se dividieron, repartiéndose entre las dos legitimidades: dos hermanos de Tomás pelearon en la facción, al lado de Zumalacárregui y de Zaratiegui; pero él, traído a la bandera cristiana por su tío D. Anselmo, grande amigo de Córdoba, empezó a servir el 36 en un regimiento de la división de Oraa, y siempre se mantuvo fiel a la disciplina y al honor. Huérfano de padre, vivía Tomás con su madre, vascongada de mollera dura, de los Emparanes de Azpeitia, señora muy tiesa, rigorista en lo social, arrebatada de fanatismo en lo religioso. No fue poca suerte para Leandra Carrasco que Doña Ignacia, a quien como a presunta suegra reverenciaba, aprobara el noviazgo de su hijo, que si así no fuese, poco le durara el contento a la señorita manchega. Tenía Tomás el don de simpatía por su afabilidad y dulzura, y aunque entre sus muchos amigos habíalos de distintos colores, descollaban en su afecto los de matices tristones y sombríos; frecuentaba la redacción de La Esperanza, y el fundador y director de esta, D. Pedro La Hoz, hombre de austeras virtudes, escritor castizo, profundo, sólido y sincero, aunque de estilo un tanto mazacote, profesaba a la madre y al hijo singular estimación.
Pero la esfera de las amistades de Tomás O’Lean era vastísima, y extendíase a los círculos juveniles más interesantes. Loco por la música, con excelente oído y retentiva prodigiosa, figuraba en la trinca de melómanos (que ya entonces se llamaban dilettantis) más ruidosa y más inteligente de Madrid. Eran todos chicos de buena familia, que tenían a gala no perder función de ópera y andar siempre entre cantantes italianos, maestros y directores de orquesta. A los estrenos de ruido en teatros de verso iban puntuales, siempre que no había novedad o atractivo grande en los de ópera. No eran estos jóvenes la más grata compañía ordinariamente, porque a menudo poníanse a disputar sobre los méritos de estos o los otros virtuosos, o las excelencias de tal o cual ópera, y como era inevitable agregar los ejemplos a las teorías, cantaban y tarareaban hasta volver locos a los que tenían la desdicha de asistir a sus reuniones. En el café de Amato, calle de la Montera, donde aquel año ponían los atriles por tarde y noche ocupando tres mesas, no había quien parara. Conocían el repertorio italiano entonces vigente mejor que el que lo inventó; algunos descollaban de tal modo en la retentiva, que decían una ópera desde el coro de introducción hasta el final. Quién ensalzaba el Roberto Devereux; quién el Rolla o Maria di Rohan; aquel no permitía que le tocasen a Bellini, el único, el ángel de la melodía; estotro, haciendo gala de su voz abaritonada, soltaba el Cruda funesta smanie de Lucia, y un chico de Jaén, bajo profundo, repetía las graves notas del Mosé: Eterno, inmenso, incomprensibil Dio. Los más felices en la canora trinca y los más envidiados de sus compañeros eran los que tenían entrada franca en los escenarios, y trataban a Ronconi y a Guasco, obsequiaban a la Tossi o a la Bertollini-Raphaelli, y tuteaban a Becerra y a Salas; los que estimando la amistad de los directores Basilio Basili y Skoczdopole más que la de príncipes y magnates, conocían por ellos los proyectos de las empresas. Sin cesar se oía: «Positivamente en Noviembre tendremos a Moriani…». «Se habla de Paolina García para la primavera…». «Se preparan dos nuevas óperas de Verdi, Attila y Juana de Arco…».
Entusiasta del divino arte, y amante ardoroso de las glorias patrias, el dilettantismo perdía la chaveta cuando algún músico español componía ópera más o menos italiana, aspirando al lauro universal. Desde que la del joven maestro Espín, Padilla o el asedio de Medina, se puso en ensayo, andaban nuestros melómanos hechos unos orates, alabando sin medida la composición de que sólo retazos conocían, anticipando por calles y cafés tal o cual frase melódica, y presagiando el éxito más resonante y feliz. Todo ello se cumplió conforme a los deseos del furioso dilettantismo. Fue aclamado Espín como digno émulo de Bellini y Donizetti, y se tuvo por cierto que Padilla daría la vuelta al mundo. Pero ya entonces había Pirineos para la salida del arte, aunque estaban abiertos para la entrada, y Espín se quedó en casa, como los artistas que le habían precedido y los que en las siguientes décadas crearon la zarzuela. El mal gobierno y las revoluciones estúpidas, desacreditando a la raza y permitiendo que cundiese la engañosa fama de su esterilidad, son culpables de las terribles aduanas que en todas las fronteras de Europa cierran el paso a las artes de nuestra tierra.
Los maestros incipientes, como Oudrid, solían agregarse al coro entusiasta de la pandilla musical, ya en el estrecho café de Amato, ya en el del Príncipe o en la pastelería de Lhardy, y lo propio hacía el más joven de los tenores italianos de la compañía del Circo, Enrique Tamberlick, que aquel año había hecho su debut con Parisina d’Este. Los conciertos privados en casa de Soriano Fuertes estrechaban las amistades, enardecían y exaltaban la fe de la religión musical: allí Oudrid, excelente pianista, daba las primicias de la Jota aragonesa con variaciones y de la Fantasía sobre motivos de Maria di Rohan; allí Tamberlick soltaba los alientos de su voz bravía, cantando trozos de compositores olvidados de viejos, o desconocidos aún de nuestro público, como Cimarosa, Paësiello, Spontini, y les revelaba la maravilla del Don Juan de Mozart, en que algún dilettanti de los más avisados vio la matriz del drama lírico. Este fue Tomás O’Lean, que por tal motivo tuvo con sus compañeros tremendas agarradas, sosteniendo que en conocimientos musicales marchábamos con medio siglo de retraso. Poseedor de alguna erudición en el arte de Euterpe, adquirida en libros y papeles extranjeros, el ilustrado joven hablaba de Mozart, que aún no nos habían traído; de Weber y Gluck, que probablemente no vendrían nunca; y por último, para confundir más a la entusiasta cuadrilla, hacía mención de las grandes obras sinfónicas, y soltaba como una bomba, produciendo estupor y escándalo, el endiablado nombre de Beethoven.
XVII
Rara vez hablaba Tomás de estos sutiles temas con su novia, porque la pobre muchacha no los entendía. Bastante atrasada en gustos musicales y sin ninguna educación de piano ni solfeo, no le entraban en la cabeza más que las tonadillas o motivos más elementales. Lo demás era un ruido, no siempre grato. Pero nada de esto importábale al joven, que en su novia parecía estimar exclusivamente las prendas morales y caseras, mirando con indiferencia todo lo restante. Hasta la fecha correspondiente a los sucesos referidos, el militar era mirado por la manchega como perfecto tipo de mansedumbre y docilidad. Pero ya en las postrimerías del 45 presentábase el galán como querencioso de la independencia, y no se plegaba como un junco ante la voluntad y las ideas de su novia, ni al de esta sometía su criterio. A cada instante la diversidad de apreciación en materias de gusto traía la discordia, por ejemplo: a Lea no le había gustado El hombre de mundo, de Ventura de la Vega, estrenado aquel otoño por Romea, y Tomás sostenía que no había producido obra mejor la Talía española desde Moratín. No verlo así, era carecer de toda inteligencia literaria. Visitando la Exposición de artes y manufacturas españolas que se celebró en la Trinidad, Lea se extasiaba delante de las pinturas más ñoñas y ridículas: vaquitas pastando, una mesa revuelta. O’Lean le decía sin rebozo que admirar tales mamarrachos era darse patente de indocta y campesina, y le ponderaba los cuadros históricos o religiosos de Madrazo y Ribera. En otros órdenes se clareaba más la emancipación del caballero: pasaron los tiempos en que, si a la cita faltaba o se le iba el santo al cielo en la correspondencia, recibía sumiso las reprimendas de la dama, y con graciosa humildad aplacaba su enojo. Ya no era lo mismo: pecaba Tomasito gravemente contra la puntualidad amorosa, que en los noviazgos vale tanto como el amor, por ser su signo más elocuente, y al ser interrogado por la manchega, severo juez y parte lastimada, se quedaba tan fresco. Desvergonzados eran a veces los novillos: hubo tardes en que Lea no le vio el pelo en el Prado, y ni la atención tenía el joven de presentarse al obscurecer con galantes excusas. Las que daba, tardías y glaciales, eran siempre las mismas. Había pasado la tarde, o la noche o la mañana, en La Esperanza, donde sin duda los amigos que allí se reunían trataban de la cuadratura del círculo. «¿Pero qué demonios hay en esa Esperanza dichosa, para que de tal modo te atraiga, Tomás? —le decía Lea, subiendo del enojo a la cólera. – ¿Hay zambra de mujeres, o baile de sacristanes? Quisiera saber qué se te ha perdido a ti en La Esperanza, y qué piensas sacar de tanto cabildeo con escritores públicos. Política no será, porque tú me has dicho que eres escepticista».
– Esa palabra no está bien, Lea. Cierto que cuando nos conocimos, así se llamaban algunos: yo fui de los que más usaron el vocablo. Pero va cayendo en desuso, y ya no decimos escepticista, sino escéptico.
– Bueno, lo mismo da. Tú me aseguraste que no tenías opiniones políticas, ni eso te importaba, que te mantenías neutro…
– Neutral, Lea… Pues sí, te lo dije: me mantenía indefinido, incoloro, entre los partidos revolucionarios y los partidos de orden; pero llegan tiempos en que la neutralidad es falta, casi delito; tiempos que piden a todos los españoles una manifestación franca de lo que piensan y desean para nuestro país, ahora que se nos presenta el problema grave, de cuya solución depende la suerte del Reino en los años futuros.
Apremiado a más claras explicaciones, O’Lean consagró un rato a satisfacer las dudas de su amada, haciéndolo en términos rebuscados y con una suficiencia que rayaba en pedantería, marcando bien la superioridad del expositor ante las cortas luces de la pobre mujer que oía. «Ha llegado la más crítica, la más delicada ocasión de esta Monarquía gloriosa —le dijo. – Nuestra adorada Reina necesita un esposo, no sólo porque es Reina, sino porque es mujer, o dama, mejor dicho. Y ante el problema que se nos viene encima, todos los españoles de buena voluntad nos preguntamos: ‘¿Quién será, quién debe ser el consorte de nuestra Soberana?’. La respuesta que a muchos embaraza y confunde, para mí es facilísima. Este matrimonio debe ser no sólo un matrimonio, fíjate bien, sino un tratado de paz y alianza perpetuas entre las dos ramas de la Familia Real. Una discordia entre las ramas de tronco tan glorioso, un desacuerdo por si debe excluirse o no debe excluirse de la sucesión al sexo femenino, que comúnmente llamamos bello sexo, fíjate bien, trajo la más tremenda, la más sanguinaria de las guerras. Triunfó la opinión favorable al bello sexo; pero como los derechos de la otra parte, o sea de los varones, fíjate, continúan en pie, y el partido carlista es siempre formidable, podría reproducirse la guerra y aniquilarnos nuevamente, y aun traer la victoria de la rama viril. Medios de evitar esto y de resolver históricamente la cuestión: la empresa en que fracasó Marte, será llevada a término feliz por Himeneo, el más pacífico de los dioses. La Providencia, que tanto ha desfavorecido a nuestra Nación, ahora se vuelve benigna y dice: ‘Nación, llevé tus problemas a los campos de batalla para hacerte guerrera y varonil; ahora los llevo al Tálamo, para que seas pacífica y fecunda’».
Todo esto paraba en que los de La Esperanza habían catequizado al joven militar para que pusiese su talento y su pluma al servicio de la idea patrocinada por Balmes y otros publicistas. Extendiose Tomasito en mayores explicaciones de tan feliz idea, diciendo que el sentido común hacíala suya, y que por ser la pura lógica había de imponerse a los españoles de todos los partidos. No más guerra civil, no más derechos de varones y hembras. El solitario de Bourges había tenido la dignación de abdicar en su hijo, y este, en el gallardo manifiesto que había dirigido a España, estampaba una solemne declaración, que era el más grande y filosófico de los programas: Ya no habrá partidos; ya no habrá más que españoles.
«¡Ay, Tomás de mi alma! —le dijo Lea burlona y dulce-; a ti te han sorbido el seso los de La Esperanza con el casorio de la Reina. ¿Crees tú que vas ganando algo con que el preferido sea Montemolín? ¿A ti qué te va y qué te viene en eso? A mi padre oí decir que las piedras se levantarían contra D. Carlitos si en esa boda se pensara».
A esto replicó el militar escarneciendo la ignorancia de su amada en asunto de tal trascendencia. Habíalo estudiado él con extremado detenimiento, y leído todo lo que plumas muy doctas sobre la materia habían escrito; conocía, como si de ella fuese testigo, la patriarcal vida del Rey D. Carlos en Bourges, la modestia decorosa del trato doméstico, la educación que al heredero se daba, haciéndole hombre para la adversidad, y príncipe para que mirase a gloriosos destinos. Era D. Carlos Luis un modelo de jóvenes honestos, sensatos, corteses; instruido en cuanto concierne a un caballero y a un príncipe, sencillo y afable con los inferiores, digno con los altos, muy mirado con las damas; galán sin presunción, fortalecido por el continuo ejercicio a caballo; amante de España hasta la idolatría; informado de todo principio nuevo y de toda idea culta; celoso de la dignidad de la Corona, mas sin repugnancia de la Libertad ni de sus aplicaciones al vivir de los pueblos, siempre que fueran sensatas.
Dicho esto se retiró, resultando por el pronto una sensible frialdad en los que meses antes consagraban casi exclusivamente sus coloquios a la dulce conjugación del verbo casarse. Y de pronto, ¡ay!, otro himeneo, cien veces maldito, a perturbar venía la inocente alianza de dos criaturas tan inferiores a las grandezas del Trono. Lamentábase Lea en sus soledades de que las regias nupcias habían trastornado el seso de Tomasito; y aunque no era de temer que con la fiebre política y casamentera llegase el hombre al delirio y olvidara su compromiso de amor, no estaba tranquila, no, que harto sabía cuán peligroso es que los hombres se acaloren por una causa general, origen de guerras y trapisondas. ¡Hermosos, felicísimos días aquellos en que, ávidos de palique, aprovechaban las horas de paseo, o los minutos de cualquier entrevista breve, para engolfarse en dulces cálculos de la fecha de sus desposorios, de la futura casa, que por vergüenza no llamaban nido, de lo felices que serían, etcétera…! ¡Y ahora salíamos con que el hombre no se apasionaba más que por el casorio de la Reina! Vamos, que era para echar al demonio a todos los reyes y príncipes, y salir por la calle gritando cualquier barbaridad.
A su padre habló la señorita de la inquietud grave que en su vida se le ofrecía, y el buen señor la tranquilizó con estas razones: «Dile a ese tonto que no se ponga en ridículo defendiendo un matrimonio que no hemos de consentir los liberales… Ni está bien que un militar ande ahora al retortero de los de La Esperanza, y tome partido por el chico de Don Carlos. ¡Hombre, ni que hubiera venido de las Batuecas!… Dile también que se deje de casorios ajenos y piense en el vuestro, que es el que más a todos nos importa, pues el tiempo vuela, y ya debíais estar casados… lo cual que así mismo, mutatis, se lo he de decir yo mañana a Doña Ignacia».
Consolada con esto, a la siguiente noche manifestó a Tomasito la manchega su propia opinión sobre la necedad de tomar partido por Montemolín, agregando el juicio de su padre y el de otros amigos de la familia. Con razones tan primorosas y bien concertadas como las del mejor libro, rebatió el joven lo dicho por su novia, dando cuenta de cómo arreciaban los vientecillos que nos traían a Montemolín a compartir con Isabel el solio de San Fernando. Cosas dijo y seguridades expresó, que dejaron a Lea suspensa y aterrada. ¿Sería posible que su padre y los demás que como él pensaban quedasen tan ridículamente burlados? ¿Vendría, en efecto, Carlitos Luis…? Ya en el terreno de los bodorrios, fue Lea bastante sagaz para deslizar una interrogación acerca del suyo, y respondió Tomasito clara y prontamente: «Casada la Reina, casados nosotros… Ella, pongo por caso, esta semana; nosotros la venidera».
– ¿Y será pronto?
– Más pronto quizás de lo que creen hoy todos los españoles, a excepción de la corta minoría que está en el secreto. La mañana menos pensada, fíjate bien, despertará Madrid a los sones de la campana gorda de La Gaceta, anunciando…
– ¿Las bodas de Su Majestad?… Y a la semana siguiente… ja… ja… iba a decir que me llevas al altar; pero esta frase es de novela, y muy ridícula. Déjame que me ría: estoy contenta. Me hace gracia eso de que en La Gaceta tocan a casarnos nosotros… ¿Pero quién toca, Tomás?
A esta pregunta respondió el militar en voz baja y con teatral misterio: «¡El Austria!».
– ¡Ah!… ya voy comprendiendo. El Austria, esa nación de donde son los austríacos, quiere que sea D. Carlos Luis el agraciado…
– Lo quiere y lo impone… Dice: «este o ninguno: yo lo mando».
– ¡Ave María Purísima! ¿Pero es verdad todo eso, Tomás de mi alma? ¿Con que el Austria…? Y España no tendrá más remedio que bajar la cabeza…
– No lo haría quizás tan pronto, si lo mismo que pide el Austria no lo exigiera el Papado… El Papado es el Papa, fíjate.
– Ya lo había comprendido, hombre… ¿De modo que…? Pues ahora sí te digo que ya me parece una cosa muy buena la unión de las dos ramas. Asegúrame otra vez lo que has dicho de una semanita no más por medio, y me paso a tu partido: soy furiosa montemolinista.
– Te lo aseguro; pero esto que has oído del Austria y del Papado no lo repitas, Lea, no lo repitas, fíjate con tus cinco sentidos.
– Estate tranquilo, que no diré nada. En mi corazón guardo el secreto. ¡Bendita sea mil veces el Austria!