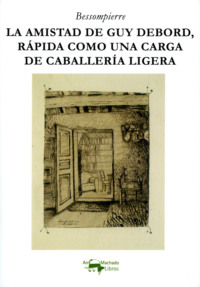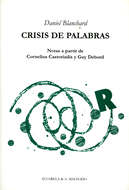Kitabı oku: «La amistad de Guy Debord, rápida como una carga de caballería ligera»

BESSOMPIERRE
LA AMISTAD DE GUY DEBORD,
RÁPIDA COMO UNA CARGA
DE CABALLERÍA LIGERA
Traducción de Hugo Savino

A. MACHADO LIBROS

ACUARELA, 46
Autor: Bessompierre
© Librairie Arthème Fayard, 1999
Título original: L’Amitié de Guy Debord, rapide comme une charge de cavalerie légère
Traducción: Hugo Savino, 2020
© de la presente edición: Machado Grupo de Distribución, S.L.
ISBN: 978-84-9114-341-3
A Alice, a Marie
Este hombre
El destello sin retorno
En la primavera de 1995
Este hombre, antes de entrar en el país de las sombras, ya era más que una sombra en el paisaje de su época, por haber denigrado el saber de los profesores y mirado el sol por detrás.

Hay en el conocimiento de las verdades profundas del mundo, en este acercamiento a la sustancia que nos es permitido a través de la gracia de la poesía y de la inteligencia, algunos seres sobre esta tierra que han sido capaces de volverlas inteligibles, como nos las vuelven sensibles la noche del bosque o el descanso de una abeja que se posa sobre nuestra mano cuando llega la primavera. Estas pocas esencias del mundo que nos llegan son irreductibles.
Pero también está el discernimiento entre aquellos que practicaron su búsqueda fundamental para echar las bases de nuestro entendimiento, y aquellos que han aportado sus emanaciones, en los desarrollos poéticos e imaginarios, para que nos sean más sensibles.
Este hombre que pasa por la calle Jouvène, junto a una china, parece ser la encarnación de un espíritu ajeno a todas las categorías del espíritu que yo había conocido hasta entonces.
Este hombre que pasa por la calle Jouvène, junto a una china, parece desplazarse en formas del tiempo y del espacio ajenas a las de la actual calle.
¿Un aventurero tal vez? Sí, pero de categoría.
La localización de un cuerpo extraño en el plano o el volumen de una imagen captada por la mirada se efectúa a través de una ruptura de su coherencia, que se adquiere mediante la familiaridad y el reconocimiento de los elementos que la componen.
Una imagen no es coherente en sí misma; la mirada y su organización mental definen su coherencia.
Un paseante en el campo visual de la calle Jouvène, una mañana de abril de 1981, tiene un permiso de residencia como cualquier otro paseante.
El término «paseante» designa una categoría mental y nada lo distingue de otro en esta categoría. Lo que modifica la coherencia de la imagen es la variación del modo de observación.
O bien el modo de observación determina la categoría de los paseantes como invariable –las señas particulares de cada uno de los paseantes están circunscritas a esta categoría, y ningún paseante es diferente de otro– o bien la mirada observa con dos modos simultáneos y, al observar a la vez con un ojo la categoría de los paseantes ordinarios, busca en las señas particulares de cada uno aquello que lo distingue de los otros y lo hace salir del campo de esta categoría.
Por ejemplo, un hombre que camina con muletas no modifica la coherencia de la imagen, aunque los paseantes que las llevan sean poco numerosos, pero uno que pasea con un loro en la cabeza dispara rápidamente una señal en la mirada.
El cambio que se produjo ese día en la imagen de la calle Jouvène es la presencia de un hombre cuyas señas particulares aparentes revelaban una personalidad diferente.
Algunos dicen que hay que ser pintor o fotógrafo para estar atento a esto.
Otros dirán al contrario que es con algunas cualidades de atención que nos convertimos en pintor o policía, así como nos convertimos en músico con un buen oído.
Una vaca en un prado no llama particularmente la atención, si no es aquella de la lenta contemplación de un espíritu orientado hacia su silencio, nada en su mirada deja presumir la premeditación de un proyecto, ni una intención particular hacia el que la mira.
Pero un hombre apaciblemente sentado en un prado, que no se mueve ni un milímetro, como lo hace la vaca, evoca algo muy distinto, porque sus posibilidades de acción, que pueden romper su inmovilidad, dejan presumir intenciones y decisiones que modifican su imagen apacible.
Si los ojos de la vaca solo inducen una mirada de vaca, la mirada azul del pastor evoca un conjunto de especulaciones que sobrepasa la significación de la imagen.
El toro de combate que come hierba con la mirada más apacible que pueda existir provoca en el paseante un sentimiento de peligro que sobrepasa la realidad de su mirada.
Este hombre que pasa por la calle Jouvène, junto a una china, lleva una gran chaqueta de cuero marrón, recta y pesada, como la de los aviadores o la de un miliciano de la guerra de España. Camina con el imperceptible balanceo de un torso robusto sobre piernas ligeras. Los elefantes se desplazan ágilmente ventilando sus orejas.
Los hombres fuertes danzan a menudo muy bien.
Pero este hombre, además del balanceo de su cuerpo, tiene la vivacidad de espíritu de una serpiente.
Analogía de las imágenes.
Un atardecer de primavera en París, en 1971, asistía en el Palacio de Chaillot a un espectáculo consagrado a Elsa Triolet con motivo del primer aniversario de su muerte.
Al final de la velada, vi tres hombres bastante robustos que caminaban uno al lado del otro hacia la salida de la sala.
Uno tenía una cabeza de iguana con labios prominentes y una nariz recta y puntiaguda que apuntaba hacia abajo como un pico, una máscara de estatua azteca.
El del medio llevaba un gran abrigo beige con un cinturón de la dimensión de su gordura y tenía el entrecejo curvado.
El otro, más delgado e igualmente alto, tenía un abrigo que dejaba ver un traje muy elegante, su cabeza estaba aureolada de un halo de cabellos blancos.
Miguel Ángel Asturias.
Pablo Neruda.
Louis Aragon.
Tres estatuas que salen del tempo, los paquidermos de la poesía.
Este hombre que pasa por la calle Jouvène, una mañana de abril de 1981, parece estar guiado por la mujer que camina a su lado.
Su mirada está ligeramente perdida o ausente o atenta a otra cosa.
Él pasa por allí como ha debido pasar por muchas calles en otra parte. Se le podría permitir la ligera indolencia de no ser visto.
Lleva gafas con lentes culo de botellas que a veces le confieren a su mirada la redondez y la fijeza de los ojos de un marlín.
El rostro de la mujer china es grave, concentrado en una interioridad que le evita cruzar la mirada con los paseantes.
Esta pareja aparece en el plano de la imagen con la noticia del mensajero.
Este hombre sigue los pasos de una mujer, camina con una mujer que sigue sus pasos.
Es la mujer serpiente, aquella que precede por pocos pasos al centauro.
Es la mujer ángulo que hace con aquel de su hombre y aquel de la calle siempre ciento ochenta grados.
Este hombre camina sobre la tierra como un Rimbaud mal cosido con ropa muy nueva.
Acaba de encontrar a Cortés que ha perdido su América.
Este hombre camina, a veces como un escolar al que se lo lleva obligado a la escuela, a veces con las mandíbulas apretadas de un hombre que acaba de arrancar el árbol del vecino que le buscaba pelea.
Este hombre camina por la calle como el general retirado antes de que la batalla tenga lugar.
La delicadeza de su caminar, su aire gruñón y su pesada seguridad dejan pensar que sabe mucho de estrategia.
¿Un embajador? Tal vez, pero la vestimenta es, a pesar de todo, demasiado poética.
Analogía de las imágenes.
En el camino de Roussan, entre Saint-Remy-de-Provence y el castillo, vi varias veces en los faros del coche a un hombre y una mujer extraños que caminaban en las noches de mistral o de invierno, uno al lado del otro, o uno detrás del otro, disimulados en grandes abrigos y mantas, sin que haya podido ver ni una sola vez sus rostros, ni saber de dónde venían ni adónde iban.
A veces los veo en horas tardías, en medio del frío, siempre en este mismo camino estrecho, parecían seres liberados del tiempo y de las circunstancias, y sus grandes y delgados cuerpos de pobreza, encorvados en la noche, repicaban la afirmación de un misterio, como un vuelo de campanas silenciosas.
Espíritu afectado, que lleva rápidamente la ignorancia en el misterio, el misterio en el sueño, y se sienta. En tanto que el conocimiento es el sueño realizado.
A medida que pasan los días, el plano de la imagen se extendió a otras calles, a otros sitios donde este hombre caminaba junto a esta mujer china. Parecía ir conociendo, con la aplicación de un experto, las posibilidades poéticas y geográficas de la ciudad. Estuve seguro de eso, algunos meses más tarde, cuando este hombre bebió conmigo una botella de vino, una noche de otoño, sentado en el muelle del Rhône, en el sitio donde Van Gogh vino a colgar algunas estrellas en su sombrero de fiesta callejera, para proyectar su cuadro al futuro y aclarar la noche allí donde la almeja Saint-Jacques incrustada en la pared del museo Réattu deja ver su semiadorno.
Escribo estas líneas el domingo 28 de junio de 2009, apoyado contra la pared de la pequeña iglesia de Lansac, situada a algunos kilómetros al norte de Arles, allí donde está grabada en la piedra, a la altura de un hombre, la marca de la crecida del Rhône, en la fecha de 1755.
«¿Qué hace usted en la vida?
–Soy un revolucionario profesional.»
Mi hilaridad repentina no sorprende a este hombre que acaba de responderme con una leve sonrisa maliciosa y que por otra parte continúa riéndose interiormente mientras nota que mi hilaridad no es una burla, sino la manifestación natural de un efecto de sorpresa por lo inesperado de su respuesta, en ese lugar y en ese momento preciso.
Está sentado, con esa dama china que lo acompaña siempre, en una mesa de mi pequeño restaurante de pescado, La Fuente, calle de la Calade, en Arles, que acabo de abrir no hace mucho.
Vienen los dos, desde hace un tiempo ya, al mediodía o la noche, varias veces por semana, y se instalan en una mesa situada a la izquierda de la puerta de entrada, en el ángulo de la pared. Parecen apreciar un plato de chipirones en su tinta que les sirvo con frecuencia.
Hablan en voz baja y su discreción absoluta no deja imaginar que no son turistas.
Siempre se van de una manera repentina, no hay ningún aviso previo de su partida.
Dejan una propina considerable en el platito de la cuenta, algo que aumenta mi perplejidad frente a esta extraña pareja.
Tengo todo el tiempo para observarlos en el transcurso de estas numerosas comidas, bajo las bóvedas de piedra de mi pequeño restaurante que todavía hoy sigue activo con el mismo nombre.
La calle de la Calade, estrecha y profunda, desciende de las arenas y del teatro antiguo por las bellas casas del siglo XVIII que la bordean. Desemboca como un torrente de montaña, con la frescura de sus muros y de los sonidos de vieja ciudad italiana, en el Plan-du-Bourg, el patio trasero del ayuntamiento, dominado por un campanario del siglo XVI donde chirría, durante los días de mistral, un personaje veleta que sostiene entre sus manos una bandera, el hombre de bronce.
La iglesia de San Trófimo, con su gran campanario, está allí, muy cerca a la izquierda, en el ángulo del ayuntamiento, con el obelisco enfrente, en medio de la plaza y de la capilla de Santa Ana frente a ella. Esta proximidad en un pequeño perímetro de un número tan grande de construcciones tan hermosas, de épocas tan diferentes, le confiere al sitio un esplendor y una elegancia que el don nadie menos pensado de paso por allí se lo apropia fácilmente, y así tiene la impresión de que es parte de ese diseño barroco y grandioso.
Este cruce de corrientes de aire despeina a los paseantes y los arquea un poco más en invierno, como monjes encorvados que regresan al convento mientras se deslizan silenciosamente en su sayal de piedra.
Es en esos momentos en que la ciudad revela como una confesión furtiva, murmurada al correr del viento, su potencia secreta y antigua, y su ambición de ser la bóveda impenetrable de la vieja Provenza, de sus tradiciones y del orgullo de la Camarga, cuyo triunfo calculado se mide al abrigo de estas viejas y altas moradas del barrio de la Hauture, donde los ajuares de las recién casadas, del estilo de Arles o de Fourques, pierden poco a poco su virginidad a cubierto de las miradas.
Los turistas del verano, encandilados por la luz y la alegría de la época del año, ignoran que en la vieja piedra gris, una arrogancia aristocrática se mantiene absorta y que el patrimonio vigila.
Como es mi costumbre con los buenos clientes y con mi jovialidad natural, le ofrezco a este hombre y a su compañera una jarra de vino tinto. Enseguida me proponen compartirla cuando termine mi trabajo. Acepto con mucho gusto, con la sensación de que entra una pequeña corriente de aire nuevo y con el presentimiento de que las cosas no se quedarán allí.
Las comidas se suceden con el ritmo que les imprime el placer de este encuentro. La sorprendente expectativa fue reemplazada por una felicidad de adolescente que ilumina nuestros rostros, cuando la puerta del restaurante se abre entre nosotros.
Digo «adolescente» porque en esa época yo era todavía un hombre bastante joven, y la dama china no tenía edad como es el caso entre los asiáticos, que siguen siendo jóvenes hasta que llegan a viejos. Él, por su parte, aunque mayor que yo, no dejaba traslucir, cuando caminaba por la calle con su rostro hosco o impenetrable, nada que permita evocar alegría o un sentimiento de este orden, pero su rostro se iluminaba de golpe con una alegría de muchacho cuando me veía.
Debido a su fuerte miopía, la transición en su actitud era de una rapidez proporcional a su alejamiento.
Nuestros encuentros son frecuentes y las comidas se suceden en el ejercicio del deseo de decirnos muchas cosas. Nos quedamos largos momentos juntos una vez que los clientes han partido, y valoro enormemente esta economía de lugares comunes, que permite que la conversación se dirija a lo más intenso del tema, como si nunca hubiera sido interrumpida.
Finalmente, gente con la que poder hablar.
De ahora en adelante este hombre y esta mujer se llaman Guy Debord y Alice Becker-Ho.
No sé nada sobre la actividad de este hombre, que me parece ser muy importante. No encaja en la categoría común de la gente del oficio, por más que se desprenda de él una seguridad y conocimientos que la caracterizan.
Parece tener mucha memoria, por las citas de autores de referencia con los que cada tanto marca sus afirmaciones. Sus conocimientos geográficos, históricos y literarios corren hacia mi apetito como el agua de la montaña por sus cañadas, ampliando a la vez los pasajes y multiplicando las posibilidades de que pueda atravesar ese misterio, a propósito del cual la respuesta que le dio a mi primera pregunta sobre el tema, por su audacia y su originalidad, me sumió en una duda llena de humor.
No insisto y dejo, como es mi costumbre, que el tiempo haga su trabajo.
Al darse cuenta rápidamente de que mi pregunta todavía no había encontrado respuesta, después de un tiempo de frecuentarnos y por el hecho de mi poca prisa en apurar una, las cosas quedaron así y no se habló más de eso.
Nuestras conversaciones se desarrollan de un modo bastante libre, con un placer compartido por el diálogo, y en un juego que se establece entre nosotros, y que consiste en avanzar enmascarados a través de la ignorancia mutua de quienes somos.
De ahora en adelante nada traba nuestras palabras, ya sea por una prudencia táctica, o por el deseo de no molestar al otro con alguna inconveniencia respecto a sus ideas, nuestras opiniones saltan en la conversación como el salmón entre los guijarros del torrente y nuestros intercambios van al ritmo del juego de la gallina ciega.
Mi ignorancia general lo obliga constantemente a hacer esfuerzos pedagógicos.
Pensar ahora que pude, sin saberlo, pedirle una paciencia que a menudo no le prodigó a otros mucho más ilustres que yo, me hace sonreír.
La audacia y la ingenuidad de mis afirmaciones encuentran su curiosidad y una juventud recobrada.
Tiene que demostrar desde el principio su pensamiento, y yo objeto este pensamiento que es el de su obra, obra cuya existencia ni supongo. Ahí estamos por la fuerza de la situación y de las diferencias, como dos seres primitivos que se esfuerzan en desarrollar un pensamiento común.
Hoy, esto me hace pensar en el libro de Balthasar Gracián, El criticón, cuando los dos personajes, Critilo y Andrenio, se encuentran en la isla de Santa Helena.
Nos vemos cada vez con más frecuencia, como poseídos por ese deseo irresistible que ofrece la novedad de consumir por todos los extremos las cualidades y las sorpresas que cada uno detenta.
Esta avidez por el gusto de vivir que en algunos es una disposición natural del temperamento, sorprende en un hombre que manifiesta tal como él lo hace un pensamiento analítico y estratégico sobre el mundo, de una lógica rigurosa.
Pero es claro que su aptitud a darle inmediatamente mucho lugar a las pasiones alegres surge naturalmente de un pensamiento que le mostró, seguramente muy pronto, que el empleo del tiempo que pasa no se sueña.
Una noche, invitado junto a mi compañera, descubro la casa en la que vive esta pareja enigmática. El número ocho de la calle François-Arago ocupa un lugar particular, está situado en la intersección de la calle Bénézet que se prolonga perpendicularmente con la calle Arago, lo que le permite tener una vista frontal sobre la otra calle.
De alguna manera el número ocho está en el punto de intersección de los dos brazos de una T.
La casa se encuentra en un dédalo de callejuelas, donde termina el barrio de la Roquette, bordeando los muelles del Rhône en la parte oeste de la ciudad.
Es un barrio popular que estaba habitado por marineros, en los tiempos de un intenso tráfico de barcos y de barcazas, y donde también vive una población gitana, española, muy a menudo pobre.
Descubro esta casita de un piso, como son las casas arlesianas, con un salón en la planta baja.
La estrechez de los lugares es bastante sorprendente dada la personalidad de sus dos ocupantes, que necesitarían más espacio y comodidad. Podríamos decir que es un elefante en el pasillo.
Contra la pared de enfrente, de cara a la pequeña entrada, nos sentamos alrededor de una mesa de casa de campo; Guy se sienta de espalda a la pared, sobre un banco.
Le pregunto sobre la procedencia de este banco, que me intrigó apenas entré por el rigor religioso de su respaldo. Me dice que es un banco de la Sorbona con la expresión clara del placer de la conquista.
Me pregunto cuál es la relación de Guy con la Sorbona, pero sin atreverme a hacerle la pregunta.
Este indicio suplementario, en mi búsqueda acerca de su actividad, se convierte en un enigma más a resolver.
Mientras escribo estas líneas, regreso a la calle Arago para verificar la exactitud de mi relato. Sobre la casa vecina veo una placa sobre la fachada con esta frase escrita: «Van Gogh no nació en esta casa, tampoco vivió y tampoco murió en ella.»
¿Sabe el propietario que Guy Debord vivió justo al lado?
Los días pasan en la serenidad de nuestra nueva amistad. Las comidas en La Fuente son comidas de salida para Alice y Guy, y las comidas en la casa de ellos son vacaciones para mí, exhausto por el trabajo del restaurante y mi actividad de pintor.
Descubrimos la cocina china por la virtudes de Alice, que es una excelente cocinera.
Esta nueva amistad, que repentinamente surgió en mi vida, me hace pensar en el Rhône que pasa por la ciudad divida en dos, el barrio de Trinquetaille de un lado y la vieja ciudad del otro, muy pequeña ante la extensión de agua de la gran curva ante el museo Réattu.
Pienso en ese Rhône, que trae las crecidas, las barcazas, los recién llegados que recorren sus muelles desde la estación, que acarrea a lo largo de sus riberas todas esas imágenes: los magrebíes, al atardecer cuando se oculta el sol, que vienen a soñar a sus orillas en sus camisas blancas y carbones en las pupilas de sus ojos; Van Gogh y su barba rojiza, él también viene de la estación; las viajeras que apoyan sus pies sobre las grandes piedras sucias del muelle, parecidas a pequeñas cigüeñas que atemperan su viaje; la gente que vuelve del mercado, titubeando como borrachos en los sacudones del viento; los muertos atados a una tabla con un trapo en su boca cinchada por un pañuelo, que el enterrador de hace años recoge en la gran curva y entierra en los Alyscamps; los diferentes objetos traídos por la corriente, que llegan de Aviñón o de más lejos, como los restos de un barco en un enfrentamiento después de grandes lluvias; las cornejas que regresan en la noches de otoño gritando y peleando en las volutas del aire por encima de las volutas del agua en las cuales poco a poco se van olvidando de los ahogados; las carcasas de los vehículos de la guerra engullidos por las bombas, en el transcurso del bombardeo del puente; las ánforas y los objetos de la vida cotidiana en tiempos de Constantino, e incluso los sarcófagos nuevos que tal vez cayeron de los barcos debido a la torpeza de los hombres y a su peso, enterrados antes que los muertos en el limo. Este Rhône que lleva la rosa inflada y suave de un amor que se escapó, el pequeño cangrejo vivo recogido en una bolsa de mejillones antes de la comida que vuelve a partir al mar, en una botella de agua mineral como balsa, con un poco de agua salada para aguantar hasta la desembocadura. Y ahora Guy, que pasa, él también, por el lecho blanco de estas páginas, a la velocidad de las palabras y de la tinta negra de la estilográfica.
Vuelvo a pensar en la visión de esta pareja extraña que cruzaba por la calle unos meses antes.
La imagen de los dos se acerca súbitamente por el efecto de nuestro encuentro, y este efecto de zoom le da en este presente la forma de un volumen que envuelve mi persona.
La imagen plana, disipada, dejó su lugar a todo el espacio combinado de sonidos, gestos, palabras y duración.
Será preciso que el tiempo vuelva a encontrar su lugar no en la duración, sino en su eternidad, para que ese momento de nuestra vida se vuelva a convertir en una imagen, más tarde, más adelante, con mucha distancia, y después de otros acontecimientos.
El siempre serio acordeón del tiempo despliega las imágenes de la vida, fundiéndolas de pronto en nuestra presencia, y las repliega en eso que se convierte entonces en nuestro pasado.
Me pregunto cómo se puede definir a un personaje, a una persona, cómo singularizarla en la comunidad humana, cómo hacer de ella un retrato que la distinga de los otros mediante su apariencia física, mediante las formas de su pensamiento y de sus actos.
Lo que voy a decir tal vez no es muy científico, pero creo que en el curso de la evolución la naturaleza reproduce los mismos tipos de individuos; por tipos de individuos me refiero a personas que tienen características físicas o mentales suficientemente próximas como para formar un grupo.
Es mi ojo de pintor el que me sugiere esta idea. Leonardo da Vinci se había ejercitado en dibujar tipos físicos tales como hombres con rostros de aves rapaces, de perro o de otros animales.
Si las combinaciones genéticas pueden engendrar una infinidad de diferencias en la especie humana, me parece que las diferencias de individuo no son lo bastante importantes como para hacer que aparezca un hombre de un tipo enteramente nuevo y que estas diferencias son moderadas y determinadas en gran parte por las condiciones existenciales que evolucionan en un tiempo mucho más lento que el de la especie.
Cualesquiera que sean la variedad y el aumento de las diferencias, seguimos estando en el modo humano y ningún individuo puede salir de él en tanto que las condiciones necesarias para la vida no se modifiquen de manera decisiva.
Por tanto, estamos obligados a parecernos, vincularnos, diferenciarnos, en grupos que se superponen, se interfieren o se oponen.
Por tanto, somos objeto de un doble movimiento, nos diferenciamos constantemente mediante combinaciones genéticas y aumento de la población, y, al mismo tiempo, nos reunimos en conjuntos que se reconstituyen en el transcurso de la historia, contemporizamos nuestras diferencias particulares que nos permiten reconocernos desde siempre.
La concepción del mundo de Demócrito se parece en muchos aspectos a la del hombre actual. Todos los días convivimos con hombres que se parecen enormemente a los de siglos anteriores. Hemos comido, sin saberlo, en la misma mesa que Heráclito o la del artesano egipcio o la del soldado de Napoleón, parecidos a nosotros, tanto por la pertinencia o la torpeza de sus pensamientos, como por el ingenio de sus manos o por sus preocupaciones diversas.
Los comportamientos humanos, las fulguraciones de la intuición y las capacidades conceptuales del espíritu han variado muy poco en el transcurso de los siglos. Únicamente las transformaciones debidas a la acción del hombre sobre la naturaleza han modificado las formas, las cantidades de los conocimientos y la tecnología, pero el cuestionamiento del hombre acerca de su origen, su destino y su existencia son siempre las mismas.
El movimiento de la muerte y del nacimiento, que nos pone de manifiesto una humanidad siempre nueva en su presente, nos enmascara lo que se podría definir como la intercambiabilidad de los seres en el curso del tiempo.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.