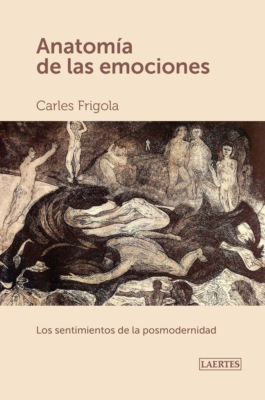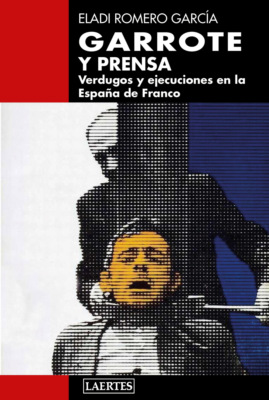Sayfa sayısı 215 sayfa
0+
Anatomía de las emociones

Kitap hakkında
Anatomía de las emociones describe el recorrido de una sociedad autoritaria (anterior a 1968) a una sociedad más permisiva y al nacimiento de la cultura de lo políticamente correcto.
Carles Frigola, psiquiatra y discípulo de Wilhelm Reich, argumenta que la sociedad con la nueva normalidad ha enfermado, así como muchos actores de la nueva política. La gestión de la covid-19 está dando lugar a la Plaga Emocional, una enfermedad altamente infecciosa y contagiosa: una nueva pandemia de pánico.
¿Existe una experiencia traumática en la vida emocional de los ciudadanos y en la sociedad? Carles Frigola analiza las estructuras de carácter de la ciudadanía del siglo XXI y los sentimientos de la posmodernidad. Las emociones colorean nuestra vida social. Manipuladas y distorsionadas
producen las fake news —introducción de mentiras en un sistema social— las cuales, impregnadas de reactivos emocionales, se convierten en posverdades o mentiras emotivas creíbles. Son las causantes de la Plaga Emocional, el caldo de cultivo de toda clase de populismos.