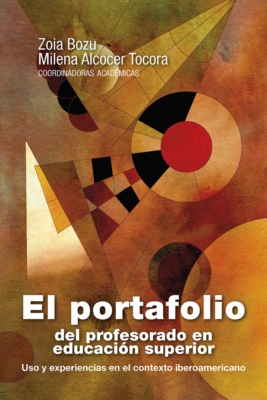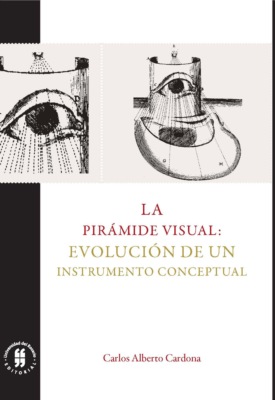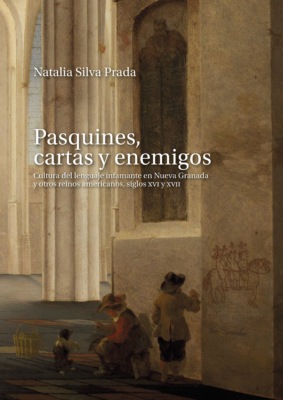Sayfa sayısı 1484 sayfa
0+

Kitap hakkında
Esta obra ofrece una reconstrucción racional, ajustada a las categorías de Imre Lakatos, del programa de investigación que fija una pirámide geométrica con el objetivo de dar cuenta de la percepción visual. El estudio muestra cómo se adelantaron maniobras propias del cinturón protector para conservar viva la posibilidad de usar la pirámide como artefacto de la investigación. Se muestra que la defensa de las posibilidades de uso del instrumento permite agrupar diversos enfoques teóricos que asumen muy diversos compromisos ontológicos. Los obstáculos más importantes a vencer se pueden sintetizar así: (i) la actividad del sensorio no se reduce a lo que ocurre en un punto geométrico –el vértice de la pirámide–; (ii) los trayectos de mediación objeto-sensorio no son rectos, como supone el instrumento; (iii) no vemos con un ojo, nuestro sistema es binocular y (iv) ni el objeto, ni el sistema ocular se encuentran en reposo. En la reconstrucción se han identificado los hitos centrales del programa y se han hecho gravitar en torno a autores y épocas bien delimitadas. Además de los movimientos protectores, se perfilan las críticas más poderosas dirigidas a la semblanza misma del programa de investigación.