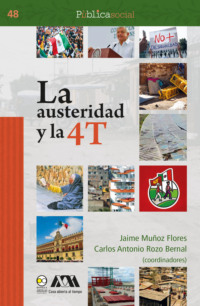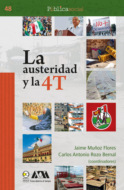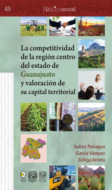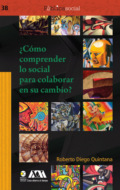Kitabı oku: «La austeridad y la 4T», sayfa 2
En contraste, la adopción de esquemas de privatización de los servicios públicos resulta altamente excluyente para las poblaciones de los países emergentes. La aplicación de recortes presupuestales en estos países implica generalmente deterioro inmediato de los servicios básicos, mientras el grueso de la población carece de poder adquisitivo para buscar alternativas de atención mediante servicios privados. Para las economías emergentes, los límites que impone la austeridad al balance presupuestal primario y a la deuda soberana, simultáneamente, implican la reducción de la inversión pública y el gasto social. Lo anterior acarrea estancamiento de la economía y crecientes dificultades para amortizar la deuda soberana e inclusive la necesidad de créditos adicionales simplemente para cubrir los intereses de la deuda ya adquirida.
El doble lenguaje de la austeridad
El sostenimiento de los regímenes de austeridad se basa en una estrategia cuidadosamente articulada. La enorme influencia de los grandes capitales sobre el poder político y los medios de comunicación ha permitido que se logre resignificar el término “austeridad”. En la actualidad, en torno a dicho término gravitan nociones como: racionalidad, probidad, honestidad, responsabilidad, equidad e inclusive sustentabilidad. Bajo esta artificiosa acepción, la austeridad ha venido logrando penetración de manera progresiva, inclusive en las esferas de izquierda. Actualmente, la expresión “austeridad republicana” se asocia con un principio de gobierno que se opone a la obesidad e ineficacia de las burocracias, a los altos sueldos de los servidores públicos, así como a sus malas prácticas, abusos de poder y desvío de recursos.
Medidas tan cuestionables como la disminución de sueldos, despido de servidores públicos, reducciones de la inversión estatal y del gasto social, que claramente impactan los renglones de salud, seguridad, educación, empleo, pobreza y desigualdad, están siendo discursivamente mezcladas con otras medidas que sí son plausibles, como la corrección de ineficiencias en el ejercicio del presupuesto, la supresión de gastos suntuarios de los servidores públicos y el combate a la corrupción en el gobierno. Dicha mezcla, se enmarca en una narrativa que utiliza indiscriminadamente el término “austeridad”.
La eficacia de la actual narrativa de la austeridad se refleja en la extensa aceptación que ha logrado el este régimen en todos los sectores, incluyendo a los progresistas y población en pobreza. Bajo el velo de una moralidad gubernamental se han aplicado drásticas reducciones de plantilla, salario y prestaciones de los servidores públicos. Las dependencias públicas han suprimido un importante número de programas, algunos de ellos estratégicos. Asimismo, se ha reducido o cancelado el financiamiento a organizaciones sociales e instituciones autónomas. A pesar de ser inequívocamente neoliberales, dichas medidas son promovidas por el gobierno, y aceptadas por el grueso de la población, simplemente como medidas de austeridad. Que el gobierno se declare austero, cada día se relaciona menos con las implicaciones económicas y sociales que generan la adopción de una política fiscal pasiva, así como la reducción del Estado mexicano en la provisión de servicios públicos.
Ya que la austeridad limita el gasto social y la inversión pública, en especial en economías con elevado endeudamiento, el crecimiento económico depende de la intervención del sector privado. Ello determina una dinámica de desarrollo y un conjunto de mecanismos económicos que, como ha sido ampliamente documentado por el investigador francés Thomas Piketty, derivan en una mayor concentración del ingreso.
En la Gráfica 3 aparece la trayectoria evolutiva del valor del capital privado a nivel mundial a partir del surgimiento del neoliberalismo económico. La serie fue realizada como parte del vasto acopio de información elaborado por Piketty. El referente utilizado para dimensionar de forma relativa el crecimiento del capital es el ingreso nacional total, mismo que aparece como denominador en el cociente con el que se forma la serie ilustrada en dicha gráfica.

Por lo que se refiere a la concentración del ingreso, las series publicadas por Piketty tratan particularmente el caso de la economía estadounidense (gráfica 4).
Dado que el grado de riesgo que se asigna a las economías emergentes se relaciona con el porcentaje de deuda soberana respecto de su producto interno, no es claro que la adopción de políticas de austeridad ayude a mejorar su perspectiva de riesgo de largo plazo. De hecho, el menor crecimiento debido a la restricción del gasto público presiona la tasa de deuda respecto del PIB, no por acumulación de intereses o endeudamiento adicional, sino por el estancamiento de la producción. Paul Krugman ha ilustrado escenarios que cuestionan las estrategias de austeridad como recurso para disminuir la tasa de deuda soberana.

Considerando la inflación y el multiplicador fiscal, es posible simular la evolución del porcentaje de deuda durante un periodo sostenido de austeridad. La Gráfica 5 muestra uno de los posibles escenarios de simulación de la dinámica evolutiva de la deuda soberana respecto del PIB.

En este escenario se simula el efecto de la adopción de un régimen de austeridad por parte de una economía con alto nivel de deuda pública. La curva representa la tasa de endeudamiento respecto del PIB. Como puede observarse, en la relación (deuda/PIB) el estancamiento del PIB (denominador) hace que, en un plazo corto, la tasa se eleve aceleradamente.
Bajo circunstancias como las que enfrentan las economías emergentes, observadas por sus acreedores financieros con especial atención en los signos económicos de corto plazo, el incremento de la tasa de endeudamiento puede convertirse muy pronto en un problema crítico. Cuando el riesgo soberano aumenta a consecuencia de una mayor tasa de deuda, se presiona inmediatamente el tipo de interés sobre la deuda soberana. En consecuencia, los mayores costos de servicios financieros restringirán aún más el escaso margen para inversión pública y gasto social. Asimismo, la menor inversión fija amplificará las repercusiones negativas sobre el crecimiento, incrementando la relación que originalmente se buscaba disminuir (deuda/PIB). Dado que en los regímenes neoliberales la autoridad monetaria goza de plena autonomía, la respuesta típica al incremento del riesgo soberano consiste en un incremento de la tasa de referencia. Ello fungirá como otro factor de afectación sobre el crecimiento económico. Así, bajo el anterior escenario, entre los saldos de corto plazo derivados de la austeridad estarán la caída en la producción de bienes y servicios, así como un incremento de la deuda con respecto del PIB. Lo anterior, sin considerar todas las afectaciones sociales que acompañan a la reducción del gasto púbico.
La astringencia presupuestaria que imponen las políticas de austeridad afecta la posibilidad de ejercer el gasto keynesiano. La función de este gasto no se limita a reactivar la economía e impulsar el crecimiento. Sienta las bases para el desarrollo de aspectos fundamentales como son la reducción de brechas científica y tecnológica, la consolidación de las instituciones del Estado, así como de los mecanismos de transmisión necesarios para llevar a la sociedad los beneficios que genera el desarrollo. El gasto keynesiano es una inversión a futuro; inversión para el crecimiento económico, pero fundamentalmente para el desarrollo sustentable.
En variedad de circunstancias, el endeudamiento estatal puede ser el único mecanismo para financiar la reactivación económica. Por tanto, los estrictos límites que impone la austeridad al endeudamiento público pueden acarrear severas afectaciones al desarrollo. En países donde la planeación estatal tiene arraigo, el fortalecimiento de la probidad gubernamental, así como la eficiencia en el ejercicio del gasto público han originado que el multiplicador fiscal se eleve. Derivado de ello, y no de una política fiscal pasiva, se ha logrado que el crecimiento del producto agregado supere el aumento de la deuda soberana. Además, el gasto keynesiano reduce los rezagos en salud, educación y corrige la desigualdad en el ingreso. En un Estado eficiente y eficaz, la solución económica para reducir el cociente (deuda/PIB) no radica en suprimir el gasto estatal para acotar la deuda, sino en incrementar el PIB. El remedio definitivo para una deuda estatal gravosa es el desarrollo por vía de mayor crecimiento. Es justamente ahí hacia donde apunta el gasto keynesiano.
Las razones por las que se debe cuestionar profundamente la adopción de la austeridad como política económica generalizada son abundantes y poderosas. Entre ellas, destacan los altos riesgos de recesión que puede implicar la implementación de políticas de austeridad. Bajo el régimen de austeridad, la falacia de composición acecha a la economía mundial. Si en aras de remontar la crisis global de endeudamiento, las economías de todo el mundo persisten en la limitación del gasto público, el consumo de bienes y servicios a nivel mundial adquirirá una tendencia decreciente. A la contracción del consumo seguirá, inevitablemente, la caída del empleo formal y de los salarios. Consecuentemente, el ahorro total se reducirá, al igual que la inversión y la producción total.
John Maynard Keynes definió esta situación como la “paradoja del ahorro”. Cuando todos economizan al mismo tiempo sin que haya consumo para promover la inversión, se lleva a la economía a la falacia de composición. Ésta implica que lo que se cumple para las partes, no necesariamente se cumple para el todo. Cuando todos practican la austeridad al mismo tiempo el resultado no es positivo: se contrae la economía en todas sus actividades. Las políticas de austeridad terminan siendo contraproducentes. Keynes combatió la “austeridad impuesta”, como la aplicada en el Tratado de Versalles. La experiencia lo llevó a escribir su libro The Economic Consequences of the Peace, en el cual prácticamente predice el desenlace de otra guerra mundial como consecuencia de las imposiciones impuestas al pueblo alemán.
La Gráfica 6 ilustra dicho fenómeno. En el eje vertical aparecen el ahorro y la inversión. En el horizontal, la producción. El punto E, donde se intersectan la inversión y el ahorro, representa el nivel inicial de producción, Y0. Cuando el ahorro aumenta, la curva original S se desplaza hacia arriba, hasta llegar al nivel S1, representado por una línea punteada. Podrá observarse cómo la nueva intersección entre el ahorro y la inversión se ubica ahora en el punto H, para el cual, el nivel de producción Y1 es menor que la producción inicial Y0. El incremento del ahorro derivó en una caída de la producción. Paradójicamente, el hecho de que todo el mundo ahorre de manera simultánea lejos de beneficiar a la economía trae como consecuencia una caída de la producción. Este fenómeno, planteado de manera insigne por Bernard Mandeville en la Fábula de las Abejas, claramente se adapta a la dinámica de las economías nacionales, inclusive de las regionales, cuando se adoptan simultáneamente regímenes de austeridad.

Para evitar un efecto contrario al deseado, la compleja relación entre consumo y ahorro debe ser fiscalizada. El Estado debe intervenir oportunamente en esta relación. Es innegable que, en determinadas circunstancias, resulta necesario que las economías nacionales limiten sus gastos. Ciertamente, el desbordamiento de las deudas soberanas puede generar desbalances críticos entre ingresos y gastos. Pero cuando la austeridad se instaura como régimen generalizado, se corre el riesgo de que provoque, también de manera generalizada, severas contracciones en la producción de las economías involucradas.
La noción de que la reducción de las tarifas impositivas impulsa la inversión, el crecimiento económico y, por ende, una mayor recaudación fiscal, ha sido fuertemente impulsada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a raíz de la crisis de 2008 (FMI, 2012). No obstante, la evidencia empírica apunta a que el aumento de recaudación fiscal como resultado de la reducción a la tasa marginal impositiva sólo se verifica para el caso de economías consolidadas. En tales economías, la tasa marginal impositiva puede aproximarse a cero, e inclusive asumir valores negativos. La gráfica 7 que alude a la célebre curva de Laffer ilustra los efectos que pueden tener diversos escenarios fiscales en términos de niveles de captación y de crecimiento económico.

Bajo esta racionalidad se afirma que la reducción de impuestos a las empresas redunda directamente en reinversión de utilidades y, por ende, expansión económica. Sin embargo, lo anterior no necesariamente se cumple para las economías emergentes. Cuando el ámbito empresarial está invadido por empresas transnacionales, la repatriación de utilidades y expansión hacia nuevos destinos producen comúnmente que los sacrificios de ingresos públicos que representan las reducciones fiscales a las empresas terminen rindiendo frutos fuera de las fronteras. A su vez, las mermas en la captación fiscal reducen la capacidad de amortización de la deuda soberana. Cuando los países gozan de baja capacidad de pago, las variaciones de su déficit público implican, indefectiblemente, incrementos de las tasas de interés de su deuda. A consecuencia de la menor confianza, se afectan en cascada la inversión fija, el consumo interno, el tipo de cambio, el nivel de precios y el producto agregado. Dado que los acreedores financieros focalizan su atención en las variaciones de corto plazo de la relación (deuda/producción), la austeridad reduce al mínimo los grados de libertad para impulsar el crecimiento mediante expansión del gasto corriente e inversión públicos. Así, el propio régimen de austeridad tiende a constituirse como principal factor de desaceleración de la actividad económica. Krugman ha sido claro al enfatizar esta problemática: “en la medida en la que se les esté imponiendo a las economías emergentes, las políticas de austeridad estarán produciendo cada vez peores resultados” (Krugman, 17 de mayo de 2013).
No obstante, los organismos financieros internacionales continúan promoviendo las “bondades” del régimen de austeridad. Entre éstas, se ha venido enfatizando en los últimos años la sustentabilidad fiscal. Desde la visión del FMI, la búsqueda de la sustentabilidad fiscal no va necesariamente en contra de otras acciones estatales a las que comúnmente se recurre para estimular la economía. A decir del Banco Mundial (BM), los gobiernos de países emergentes cuentan con márgenes de acción suficientes para impulsar la economía bajo esquemas de austeridad. “Grandes pasivos contingentes de largo plazo, como las pensiones con garantía estatal, podrían fácilmente liberarse a través de medidas como el incremento de la edad de jubilación” (Korpi, 2003:440).
Sin mencionar la reacción social que inducen, planteamientos como el anterior soslayan cuestiones tan fundamentales como que la prolongación forzada de la vida laboral requiere previamente la resolución de las carencias de los servicios públicos de salud. Lo anterior constituye un peso adicional que gravita sobre el presupuesto estatal y que fácilmente puede superar el ahorro que se busca al elevar la edad de jubilación.
Otros rasgos característicos de la austeridad se relacionan con la inequidad en la distribución de los costos económicos y sociales que implica. La reducción del gasto público no afecta simétricamente a los distintos estratos de la población. Mientras los estratos bajos dependen vitalmente de los servicios públicos y de la existencia de programas sociales, los estratos altos cuentan con alternativas para sortear los efectos de las reducciones al gasto social. Inclusive pueden verse beneficiados si saben aprovechar financieramente las fluctuaciones en los mercados financieros que se generan con los cambios de calificación del grado de inversión y riesgo soberano.
A partir de que la austeridad comienza a generar sus primeros efectos adversos sobre el crecimiento, la reducción del grado de inversión se constituye como una amenaza adicional sobre las economías emergentes. Las primas adicionales de riesgo que se deben pagar para compensar a los acreedores financieros representan mayor carga sobre el presupuesto público. Ello estrecha aún más los márgenes de acción de la política fiscal.
El prolongado sostenimiento de un régimen de austeridad en el mundo ha revelado que los supuestos que se aducen para sostenerlo no se cumplen en general. El supuesto de la confianza del consumidor es un ejemplo. Dicho supuesto parte de que los consumidores, al observar la adopción de medidas estatales de austeridad para sanear las finanzas públicas y aligerar el peso relativo de la deuda soberana, aumentarán su nivel de gasto. Lo anterior, bajo la expectativa de que, en un futuro cercano, el gobierno, saneado financieramente, tendrá menor necesidad de cobrar impuestos. La disminución de impuestos hará entonces que los créditos adquiridos no afecten la capacidad de consumo presente.
No obstante, la realidad muestra que cuando un gobierno adopta un régimen de austeridad, la propensión del consumidor tiende a replicar la conducta austera del gobierno. “Si el gobierno se conduce de esta manera, seguramente es porque se avecinan tiempos más difíciles” (Beetsma, 2015). Así, los recursos financieros disponibles son reservados por los consumidores para cuando la situación económica se vislumbre mejor. Ello reduce el consumo total y por ende el crecimiento económico. Razones análogas hacen que tampoco se verifique el supuesto de la activación de la inversión empresarial. Inclusive las pequeñas y medianas empresas se pueden ver obligadas a contraerse como resultado del aumento de las tasas de interés vinculadas a las altas primas de riesgo que suelen acompañar a los regímenes de austeridad.
El futuro de la austeridad
Las grandes vulnerabilidades que ha mostrado el sistema económico se explican solamente por la existencia de fallas estructurales en el mismo. Los trabajos de Piketty han aportado amplia evidencia sobre la progresiva concentración de riqueza que el actual modelo económico genera. La consecuente desigualdad, extendida por todo el mundo, difícilmente podrá ser revertida en un plazo mediano. Lo anterior se acentúa en contextos de poscrisis. Los grandes capitales han encontrado eficaces fórmulas adaptativas que les permiten ir mucho más allá de su recuperación. Para tal efecto, las políticas de austeridad juegan un papel central.
Alrededor del régimen de austeridad se ha construido un metadiscurso moralista que logró penetrar en prácticamente todos los sectores de la sociedad, incluyendo a los progresistas. Ello ha contribuido a que dicho régimen adquiera paulatino arraigo. Paradójicamente, tal penetración parece darse también entre los estratos poblacionales con mayores carencias.
No obstante, para los países caracterizados por altos niveles de pobreza y desigualdad resulta vital que el crecimiento de la economía responda al intenso ritmo de su dinámica demográfica. En estos países, la creciente demanda de servicios de salud y educación, así como las cifras de jóvenes que año con año se suman a la demanda de empleo, son factores que ejercen presiones extraordinarias sobre la economía.
Pero tanto el crecimiento de la economía como el abatimiento de las desigualdades entre la población dependen fuertemente del nivel y orientación que se le dé al gasto público. La política fiscal pasiva que impone el régimen de austeridad restringe dicho gasto. Como consecuencia inmediata, el potencial de crecimiento económico se reduce.
A pesar de todo lo anterior hay que decir que existen condiciones para poner límites a la austeridad. La intervención estatal mediante inversión pública sigue siendo la mejor política alternativa. En países como México, que pasan por un período de fuerte liderazgo democrático, existe una ventana de oportunidad para que el gobierno y la sociedad construyan conjuntamente una visión alternativa de futuro. Es fundamental que en dicha construcción prime conciencia sobre los escasos beneficiarios y verdaderos costos sociales que la austeridad trae consigo.
Hasta ahora la estrategia de “austeridad propuesta para lograr los objetivos de bienestar de la 4T”, reivindicada como la óptima racionalidad en el uso de los ingresos públicos a fin de lograr los objetivos de la transformación propuesta no ha logrado mover al país en esa dirección. A más de dos años de ejercer el poder el obradorismo ha demostrado que la austeridad no mejora el bienestar social, al no responder a las necesidades de crecimiento económico y, por el contrario, ha conducido a una involución económica que se agravó exponencialmente por la pandemia del coronavirus. Los programas de bienestar social no han propiciado desarrollo, ni crecimiento económico, ni empleo ni seguridad. Lo que resalta es la ineficiencia operativa del gasto público y los “subejercicios” del gasto autorizado, debido a que no se usa el presupuesto adecuada ni oportunamente.
De hecho, la política pública se afianza en programas sociales que sacrifican el crecimiento económico y la institucionalidad requerida para lograr el desarrollo como ocurre desde que se iniciaron los programas asistenciales en el gobierno de Salinas de Gortari. Los resultados desde entonces demuestran que se transita en la demagogia política sin resolver la pobreza ni la lacerante inequidad en la distribución del ingreso. Hoy se insiste en estos programas a costa de cumplir las promesas de consolidar una infraestructura productiva y social compatible con niveles de desarrollo tecnológico para la creación del empleo que el país necesita, que no es necesariamente la de plantar árboles. Desde su inicio, estos programas han limitado las posibilidades de desarrollo al estar orientados a fines electorales, sin considerar los costos a largo plazo.
El presupuesto obradorista no responde a un modelo de desarrollo nuevo, sino a la continuidad de las políticas del priismo consistentes en buscar en el exterior las soluciones de los problemas internos por medio de la apertura que proporciona el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) y la dependencia de los Estados Unidos con un impulso a proyectos de infraestructura, incremento a los programas sociales que practicó el priismo desde los tiempos de Salinas de Gortari. Más gasto social sin mayor preocupación por el crecimiento económico y la generación de puestos de trabajo. Esto ha llevado a un México estancado con caída en la inversión y un gasto social disparado y un brutal recorte al gasto público en infraestructura e inversión productiva lo cual ha impulsado la desconfianza de los inversionistas y, en consecuencia, la salida de capital mexicano hacia el extranjero. A la vez que los motores internos, como el consumo interno, el gasto gubernamental y la inversión pública están apagados. Lo más grave es que no hay suficientes recursos para un presupuesto equilibrado en los siguientes años y mucho menos para cumplir con todos los apoyos prometidos.
Lo anterior lleva a considerar si la política obradorista significa la práctica de un gobierno austero como aseveran los morenistas o una simple práctica de gasto austero. La diferencia es fundamental sustentada en el razonamiento de que un gasto austero que se orienta a reducir el gasto público, incluyendo los renglones de gasto social, y lo convierte en ahorro público y no en inversión pública que contribuya a avances en bienestar y en oportunidades de trabajo para los ciudadanos es una política neoliberal, como también lo es el aferramiento por depender del comercio exterior para un mayor crecimiento y un mayor estadio de desarrollo. La gran pregunta es ¿por qué un concepto absolutamente neoliberal se convierte en el eje de funcionamiento de un gobierno supuestamente progresista? Para mejorar la posición de los más desamparados lo que se requiere es la instauración de un Estado de Bienestar como el que propuso Keynes para sacar de la encrucijada al capitalismo después de la Gran Recesión de 1929. Esta ruta implicaría un programa de escuelas que facilitan el ascenso social, programas de vivienda popular e infraestructura básica, servicios de salud y de alimentación para que los menos favorecidos dejen de serlo.
La idea de que la austeridad es una buena solución para el crecimiento por medio del desmantelamiento del Estado del Bienestar es, como afirma Blyth, “un insultante embuste y un peligroso disparate” (2010, p. 14). En la lógica neoliberal este viraje hacia la austeridad parte de la idea de la “consolidación fiscal orientada al crecimiento” que se propuso en el comunicado del g20 de 2010, cuando se consideró necesario poner fin a gastos destinados a la reactivación económica después de la crisis de las hipotecas basura cuando en realidad la política de austeridad todo lo que genera es desempleo y destrucción del Producto Interno Bruto. Igualmente relevante es la crisis del sector salud bajo el enfoque de la austeridad. En realidad, este gobierno defiende una política de austeridad como fundamento de su narrativa moral. Igualmente se propone la austeridad como la antítesis de la corrupción, aunque no sean lo mismo ya que se puede ser austero y a la vez corrupto. Más grave aún es que este planteamiento lleva a la paralización de áreas productivas y a afectar la eficiencia gubernamental. El tipo de moralidad que impulsa la austeridad atenta igualmente contra el crecimiento.
Estudios sobre la austeridad en la 4t
En el contexto general sobre la lógica y consecuencias de las políticas de austeridad se presenta en este volumen una serie de estudios que permiten visualizar algunas tendencias de los efectos que empiezan a perfilar las acciones y posibles resultados de la política de austeridad impuesta para llevar adelante la llamada “cuarta transformación” de la sociedad mexicana.
Por ejemplo, Ramírez Medina argumenta que un cambio de régimen supondría la instauración inmediata de un nuevo paradigma y concepciones del papel del gobierno y de la política pública por lo cual llama la atención que persista la ausencia de mecanismos redistributivos de la riqueza. Mediante el análisis de los impactos directos e indirectos de las restricciones y condicionamientos presupuestales se identifican y analizan las implicaciones que la política de austeridad está teniendo sobre la política de combate a la pobreza, en particular los impactos negativos sobre la actividad económica y la generación de desempleo.
La pandemia representa un gran reto adicional para la transformación pretendida al reducir los márgenes de ahorro concebidos originalmente en el marco de exigencia de racionalidad del gasto público que impone la austeridad. Más que nunca, se requiere una visión expansiva del ejercicio del presupuesto público, que permita apuntalar a los sectores estratégicos para el desarrollo y dé viabilidad a la transformación pretendida.
En ese orden de ideas, Rozo considera que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se presenta como un nuevo consenso social basado en la convicción de que el quehacer de la nueva administración está en lograr el bienestar de la población, lo cual implicaría colocar en el centro de las prioridades económicas la reactivación del mercado interno por medio de un modelo de desarrollo sostenible bajo la premisa propuesta por López Obrador de que “la mejor política exterior es la política interior”, lo cual asume que la economía interna se puede modificar sin alterar radicalmente la dependencia de la globalización neoliberal. La pandemia del Covid-19 sólo confirma las dificultades de esta pretensión, ya que las dificultades provenientes del exterior existían desde antes como lo demuestra Rozo en este ensayo.
Por su parte, Constantino Toto aduce que la racionalización presupuestaria y reasignación de recursos sin argumentos contundentes que las sostengan, en la práctica implican la adopción de un régimen de austeridad con efectos negativos en sus ámbitos de su aplicación. En materia de sustentabilidad del desarrollo, la reducción presupuestaria que ha exhibido el ramo 16, con mayores énfasis en las transferencias a estados y municipios, las inversiones en infraestructura y el personal especializado, compromete la eficacia de la intervención gubernamental en la producción de los bienes públicos que se requieren para el mantenimiento de la dinámica económica del país. La transición hacia la sustentabilidad del desarrollo requiere el aprovisionamiento de los bienes públicos que inciden en la salud del patrimonio natural. Toda vez que los costos de aprovechamiento de bienes naturales provenientes de fuentes de abastecimiento degradadas son crecientes, la reducción presupuestaria encarece el proceso económico y repercute en la agenda social.
Ahora bien, incluso en el marco de un bienestar discursivo la aplicación de políticas de austeridad está erosionando capacidades fundamentales de las instituciones del Estado mexicano, particularmente en el ámbito de la salud pública. Para hondar en ello, Valle y Valencia auscultaron algunas de las experiencias internacionales en los diagnósticos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacinal del Trabajo (OIT) referentes a la mortalidad en el mundo, lo que permite visualizar las implicaciones de la austeridad en México a partir de las causas generales de las defunciones registradas en el país, defunciones prematuras y defunciones entre la población económicamente activa por enfermedades no transmisibles (ENT). Los resultados sugieren una tendencia creciente de fallecimientos relacionados con ENT y el aumento sustancial de suicidios por la precarización inducida por una austeridad que genera consecuencias que van más allá de los indicadores macroeconómicos.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.