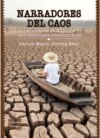Kitabı oku: «Narradores del caos», sayfa 6
Reportaje de inmersión y periodismo de autor
La lectura y el estudio de las crónicas latinoamericanas nos permiten examinar cuáles son las metodologías y las maniobras de reportería o de reportar empleadas por los escritores. Sobre todo, prima la entrevista como la herramienta principal para obtener información de las personas. Acuden a distintas fuentes de información testimonial y documental para construir un intercambio de opiniones y versiones en sus historias, como lo demandan los cánones del periodismo comprometido.
El cronista latinoamericano saca el tiempo para vivir los hechos, acercarse a la gente, visitar varias veces un lugar. Acompañan a sus personajes en sus jornadas laborales, de descanso o diversión; recorren calles y lugares escuchando sus testimonios y sus anécdotas, observándolos en su ambiente natural; inclusive varios de los periodistas se arriesgan con prácticas de obtención de información a través de la suplantación de personas y de sus comportamientos, del periodismo gonzo50 y del periodismo encubierto o de infiltración, pues para estos reporteros el periodismo es una aventura que conlleva el riesgo personal en diversas actuaciones temerarias.
Andrés Felipe Solano, por ejemplo, al comienzo de su crónica anuncia que acaba de iniciar un viaje en el que sus votos son los de un monje: pobreza y castidad; pues ha decidido vivir “Seis meses con el salario mínimo” (2010)51 en Medellín, trabajando como obrero en una fábrica de ropa infantil y durmiendo en una habitación alquilada en un barrio popular; vivirá como un “honesto impostor”, pues “serán seis meses de ser lo que no soy y de saber lo que puedo llegar a ser” (2010: 393).
Pero si de lo que se trata en la práctica del periodismo gonzo es de pasar de reportero espectador y preguntón a participante y desencadenante de las acciones, Alejandro Seselovsky sigue la lección al pie de la letra. Al llegar al aeropuerto Barajas de Madrid en un vuelo procedente de Buenos Aires, finge ante las autoridades de migración que perdió su pasaporte. Pero además no llevó carta de invitación, ni pasaje de regreso, ni dinero suficiente, ni tarjetas de crédito, ni reserva de hotel y antes de bajar del avión “tomó la precaución” de enrollarse al cuello “una muy perturbadora” chalina palestina (2012). “Eso es un problema”. Le dice la chica de una oficina de información turística. Para el periodista argentino es un objetivo: dejarse deportar por las autoridades para vivir, desde dentro, el proceso de expulsión.
Dos mujeres policías van a buscarlo. Y acto seguido, lo escoltan hasta el lugar que fue a conocer, según su relato: “El sector de inadmitidos del aeropuerto Barajas, el limbo infame, el espacio suspendido, donde voy a compartir desayuno, almuerzo, merienda y cena con el resto de los inadmitidos del mundo” (2012).
Veintiocho horas después, Seselovski sale desterrado del aeropuerto Barajas con lo que fue a buscar: una libreta repleta de notas. De regreso en Buenos Aires escribe “La crónica del deportado” (2012) –título que no deja mucho espacio para la imaginación del lector– para rendirnos cuentas de un reportaje pasado por sus sentidos.
Los cronistas latinoamericanos viajan a los lugares de los hechos a pesar de los recursos insuficientes que para viáticos tienen varias de las revistas que los acogen. Viajan –como mínimo hacen el viaje a pie al centro y a las barriadas de sus ciudades– para entrevistar personajes, descubrir historias y permitir que sus sentidos entren en contacto con la vida esencial de gente a la que, del amanecer al anochecer, podrán contemplar con sus propios ojos puestos en los detalles. La atenta observación es una característica esencial para luego en sus textos recrear las escenas que experimentaron en su momento: con voces, nervios, modales, colores, sonidos, sabores y olores.
El viaje para el cronista es más bien un medio, antes que un fin. En ese sentido, “cronista de viajes” le parece redundante al chileno Juan Pablo Meneses para quien todo cronista, por esencia, escribe de viajes, aunque salga a contar una historia que ocurre a dos cuadras de su casa. “La idea de una buena crónica –aprecia Meneses– es que te muestre y te ilumine un mundo que uno desconoce, y eso es por esencia algo muy viajero” (Jara, 2010: 67).
El viaje como medio y como estrategia para llegar hasta los terrenos particulares de la gente es una de las lecciones de Riszard Kapuscinski (1932-2007) mejor aprendidas por los cronistas latinoamericanos que tuvieron contacto con el maestro polaco en los talleres de la FNPI. “El viaje como descubrimiento, como exploración, como esfuerzo: viajar en busca de la verdad, no de distensión. Viajar significa para mí atención, paciencia para informarme, deseo de saber, de ver, de comprender y de acumular todo el conocimiento. Viajar así supone entrega y un trabajo duro” (Kapuscinski, 1996).
Todos estos cronistas reporteros son militantes del periodismo de inmersión. En su forma más simple –observa Norman Sims– la inmersión significa el tiempo dedicado al trabajo (Sims, 2009: 20). Bien podríamos decir que en ese tiempo se zambullen en el espacio y en la vida de las personas sobre las que van a escribir sus historias. Se esfuerzan por estar ahí, muy cerca de la gente, para sentirla, conocerla y comprenderla. Para evidenciar la sentencia de Villanueva Chang: “De cerca nadie es normal”.52 Pero la mayoría de ellos entienden y practican el periodismo de inmersión por instinto, a su manera, llevados de su parecer.
Periodismo portátil y periodismo cash son los nombres que Juan Pablo Meneses le ha dado al modo como trabaja sus crónicas viajeras, que dan cuenta del consumo en la vida moderna. “Estar, estar, estar, estar y estar” con sus personajes hasta lograr desaparecer y empezar a formar parte del paisaje (Figueroa, 2010: 41) o transformarse en “una especie de mosca en la pared” (Lobo, 2013) es el método de la cartografía humana y de los textos integrados de Leila Guerriero para elaborar sus refinados perfiles. Emilio Fernández Cicco llama periodismo border a las andanzas y al arrojo gonzo que preceden sus crónicas de lujuria y demencia.53 Gabriela Wiener define como sexografías –y algunos comentaristas como “gonzo pornográfico” (Calvo, 2008: 10) –o “memorias sexuales” (López y Fernández, 2013: 156) a la práctica y a los contenidos del periodismo extremo en el cual ella, con una estrategia de cronista temeraria, pone y expone su cuerpo y sus palabras para dar testimonio de los intercambios sexuales en clubes swingers, de la connivencia con travestis y putas, o de su penetración en las alcobas de superestrellas del porno. Cristian Alarcón denomina periodismo anfibio a los relatos escritos a dos cerebros y cuatro manos como producto de un encuentro de conocimiento y creación, por ejemplo, entre un reportero y un científico social, entre un cronista y un artista, entre un activista político o sindical y un periodista; se trata de combinar el relato periodístico con otras disciplinas que le aportan nuevos enfoques a la narrativa informativa. Mientras que Juan Villoro llama periodismo de tentación a la filigrana compositiva e interpretativa con la que tanto se esmera por “mejorar las debilidades” (2013: 11) de los lectores, en sus relatos de corto y largo aliento. Nos parece apropiado denominar periodismo de larga distancia54 a los relatos y diarios de hiperviaje de Martín Caparrós, a quien le reconocemos muchísimos méritos en la renovación de la crónica periodística latinoamericana al jugarse todos sus diamantes con un estilo personal, mezcla de muchos estilos en los que retoma con evidente intrepidez formas literarias de otros géneros para narrar la no-ficción creando algo así –efectivamente mucho así– como “una crónica que piensa, un ensayo que cuenta” (Burgos, 2010: 289). Y vamos a llamar periodismo de distracción a la apuesta editorial y por la crónica que en Etiqueta Negra y en sus talleres y conferencias hace –e induce a que otros lo hagan– Julio Villanueva Chang; en el sentido que daba a esta palabra Octavio Paz: “Distracción quiere decir atracción por el reverso de este mundo” (2006b: 15).
Sobrevivir viajando por el mundo escribiendo historias es la razón de ser del periodismo portátil que Juan Pablo Meneses convirtió en su oficio profesional en 1996, a los veintisiete años de edad, cuando metió en su equipaje de mano el computador portátil y la cámara digital y salió de su Santiago de Chile natal dejando atrás una carrera como ingeniero economista y ejecutivo de una multinacional. No obstante, el nombre de periodismo portátil data del año 2000 desde cuando Meneses hizo público uno de sus postulados esenciales: “La noticia es la anécdota y la anécdota la noticia” ya que en sus crónicas no busca dar el golpe noticioso, tras el cual corren millones de reporteros, sino que pretendía dar el gran golpe que le permitiera quedarse para sí con un valioso botín (Meneses, 2006).
Llegué al periodismo –recuerda Meneses– buscando algo simple: recorrer el mundo escribiendo lo que veía. En sus comienzos de periodista portátil viajaba con una laptop en la mochila. Pero eso ya no lo considera necesario porque la preocupación de que no le roben la notebook y el auge mundial de los cibercafés, transformaron en obsoleta y arcaica hasta la más moderna minicomputadora. Así que la redacción del periodista portátil está en los locales con Internet –aunque hoy poco existen los cibercafés, pero están los smartphones para hacer este tipo de periodismo–. Entonces, para un periodista como Meneses, la redacción está, por ejemplo, en Buenos Aires y Hanói, Caracas y México D. F., Madrid y Praga. Hoy en día –comenta– los centros de Internet tienen más países afiliados que la ONU y la FIFA juntos. Y el precio por hora promete seguir bajando. También hay algo para tener muy en cuenta, explica: “En la redacción tradicional, los periodistas se aburren de ver la misma gente todos los días. En la redacción portátil te aburres de no ver nunca dos veces a la misma persona” (2006).
El periodista portátil –explica Meneses– debe tener la destreza para escribir de varios temas y para medios de diferentes países, pues solo de esa manera podrá sobrevivir en su tarea. Está seguro de que de no ser un periodista portátil, jamás habría disparado un fusil AK en una trinchera de Vietnam, ni subido a un auto de Fórmula Uno en el autódromo de São Paulo, ni reporteado la caída de las torres gemelas en un país musulmán, ni cubierto un Mundial de Fútbol desde la tribuna popular. “Eso es el periodismo para mí. En eso creo y así lo vivo” (2006).
Su libro Equipaje de mano (2003) tiene diez crónicas de viaje escritas en varios países y corregidas, a distancia, por diez editores que viven en diferentes partes del mundo. Se trata de un trabajo del que Meneses destaca:
De alguna manera es, creo, el primer libro completamente de “Periodismo portátil”. En el “Periodismo portátil” el editor nunca sabe exactamente donde estás, pero uno debe saber inmediatamente cómo ubicarlo. El pasaporte es tan importante como la libreta de apuntes y perder un avión es peor que perder a una fuente. De alguna manera las distancias físicas se reducen al mínimo: teniendo internet y un banco cerca, para que te hagan los depósitos, ya tienes lo necesario para sobrevivir. Y contarlo (2006).
Ahora bien, Meneses no cree ni en los libros ni en los relatos de viajes en los que únicamente sus autores dan cuenta de un recorrido físico. Por eso a todos los países que va, por muy raros que sean, su idea es ir a contar una historia; escribir de algo que está pasando ahí. Considera un error pensar que al tomar un avión el cronista ya tiene una buena historia. “Cuando aparece uno de estos cronistas con muchas millas y comienza a recitar sus itinerarios, uno se aburre rápido. Diferente es cuando te cuenta una buena historia, sin importar el lugar o el continente donde le pasó” (Jara, 2010: 67).
Leila Guerriero ha compuesto varias de las más notables crónicas de perfiles de la actual narrativa periodística latinoamericana. Es una perfiladora afilada; perfeccionada en cada uno de los retratos escritos55 que les entrega a los lectores sobre distintas personas, hombres y mujeres, a quienes termina por presentar de frente antes que de costado.
Pero, ¿qué es un perfil periodístico y cronístico? Para ella es una mirada en primer plano sobre la vida de una persona; “sobre los trabajos y los días, los maridos y los hijos, los tíos y las bibliotecas, los armarios, los libros, los poemas, los viajes, los amantes, las manías, las píldoras, los electroshocks” (Lobo, 2013: 11).
“Cartografía humana” y “textos integrados” son dos de los principales procedimientos que ella utiliza para investigar y para “montar” un perfil cronístico de una manera similar a como un director de cine “monta” el documental de una persona, escogiendo e incrustando las escenas y los diálogos más reveladores de los avatares de su vida cotidiana.
Pero antes que nada, si esa persona está viva, Guerriero se impone como un primer paso llenarse de información sobre ella y acercarse para estar –y cuantas veces sea necesario estar– en su lugar y en el de su historia; para poder verlo todo, para sentirlo todo. “Pero para ver –revela– no solo hay que estar; para ver, sobre todo, hay que volverse invisible” (2014: 45). Permanecer primero para desaparecer después. Porque además el perfil, como uno de los caballitos de batalla del periodismo narrativo latinoamericano, se construye, más que sobre el arte de hacer preguntas, “sobre el arte de mirar”, puesto que
[…] la forma en que la gente da órdenes, consulta un precio, llena un carro de supermercado, atiende al teléfono, elige su ropa, hace un trabajo y dispone las cosas en su casa dice, de la gente, mucho más de lo que la gente está dispuesta a decir de sí (Guerriero, 2014: 45).
Una cronista de gente, perfiladora como Guerriero, se dispone entonces a hacer una “cartografía humana”, un “mapeo” que le permite ver cómo los individuos –esa materia prima humana de naturaleza tornadiza con la que debe confrontarse– interactúan en un espacio determinado, dándose cuenta de sus comportamientos ante los demás y de los demás ante ellos. Pero, antes de esto, comienza su investigación por el reporteo o trabajo de campo, el cual incluye una serie de operaciones tales como: revisar archivos y estadísticas, leer periódicos y libros, ver videos, buscar documentos históricos, cartas, fotos, mapas, causas judiciales, “y un etcétera tan largo como la imaginación del periodista que las emprenda” (2014: 43).
Ya “mapeado” el individuo, hombre o mujer, y observado de cerca –muy de cerca– viene la siguiente etapa del trabajo para Guerriero, el momento de perfilarlo en la escritura: bajar el reporteo a un texto dinámico y ajustado en todas sus partes; “que tenga toda la información necesaria, que fluya, que entretenga, que sea eficaz, que tenga climas, silencios, datos duros, equilibrio de voces y opiniones, que no sea prejuicioso y que esté libre de lugares comunes” (2014: 46).
Pero escribir no le sale fácil a Guerriero. Le cuesta mucho. Es lenta y necesita estar sola, encerrada y concentrada como un monje y, a veces, dar vueltas por su estudio “como un gato encerrado”, tratando de encontrar la respuesta a una pregunta reiterada, “¿cómo empieza?”, la historia que la mortifica (Figueroa, 2010: 42-43). A la sazón:
Con el principio debidamente encontrado sobrevienen días horrendos. Días en los que, más que escribir, acumulo: diálogos, escenas, frases, datos. El resultado es un texto monstruoso, ilegible, del tamaño de un libro chico: el embrión deforme de la crónica. Solo después empieza lo que llamo escribir, que no es otra cosa que quitar, de ese cascote mal armado, lo que sobra (Guerriero, 2014: 234).
Su método de escritura se basa en la “insistencia”. En un ejercicio casi físico que le implica faenas de hasta doce, quince o dieciséis horas diarias que como un alumbramiento hace que en su cuerpo “se disparen nervios, neuronas, arterias, venas, músculos, huesos, cartílagos, tejidos”, y que brote, solo, “el cuerpo poderoso de la crónica” (Figueroa, 2010: 234-235). Y cuando lo tenemos ante nuestros ojos en la revista, en el libro o en la pantalla de la computadora, este cuerpo, recién nacido o madurado con los años, es un perfil, de carácter periodístico y cronístico. En palabras de Guerriero, uno de sus “textos integrados” (Figueroa, 2010: 205); el resultado de la incorporación de varios recursos: de material de archivo, de la suma y polifonía de voces y de la diversidad de iniciativas y maniobras narrativas. Leila Guerriero, como le hemos escuchado decir a otros de sus colegas escritores, odia escribir pero ama haber escrito.
Emilio Fernández Cicco (quien ahora se llama Cicco-Abdul Wakil)56 definió en 2006 en el epílogo de su libro Yo fui un porno star y otras crónicas de lujuria y demencia, el manifiesto del periodismo border como una forma de narrar los hechos “con pautas personales, desprejuiciadas, desencantadas” (Cicco, 2010b), pero advirtiendo que no es “nuevo periodismo” según la doctrina de Tom Wolfe –aunque le hace un guiño al subgénero del gonzo que predicó y practicó Hunter S. Thompson– donde el motor de su búsqueda era, sobre todo, literario.
En cambio, el periodismo border tiene un motor informativo, acentúa Cicco y no le teme a “desbordarse” cuando habla del carácter insolente de este:
Está básicamente pensado para hacer cagar en sus pantalones a los popes del periodismo de museo, a los redactores de manual, al periodista lavado, meticuloso, que no escribe adverbios porque le parece que son muy largos, que no escribe adjetivos porque teme ofender a alguien. El periodista border viola todas estas reglas, salta la frontera y regresa cargado de sustancias ilícitas sorteando la aduana de los editores, intoxicando todo lo que le rodea –el género, su vida–, en pos de una narración auténtica, de primera mano, con olor, con color, con un sentido, con una revelación (Cicco, 2010b).
Cicco –a quien entre los epítetos más publicables le han cargado el de “paraperiodista” dentro y fuera de Argentina–, atestigua que el periodista border asume las responsabilidades y desafíos de convertir su propia vida en un campo de experimentación; es susceptible de sufrir hasta el agotamiento por conseguir algunas páginas de prosa insolente y esplendorosa.
Son siete los asuntos y los pasos que Cicco estableció para tratemos de entender “¿Qué diablos es periodismo border?” (Cicco, 2010b). Hacen parte de lo que llama “el dogma border”, y son: 1) Vivir la nota. La premisa del periodista border es: “si puedo vivirlo, ¿para qué quiero que me lo cuenten otros?”. La vivencia otorga autoridad. 2) La técnica serial killer. Consiste en relatar vidas ordinarias en mentes retorcidas. 3) El cruce al humor. Emplear la situación hipotética con fines cómicos, el chiste que desmitifica el tema tabú, el elemento grotesco que desmantela a la celebridad. 4) La animalización y crimen del personaje. No perder de vista la noción de que todos los seres humanos son animales disfrazados. Por lo tanto, conocer la especie que cada entrevistado lleva dentro le facilita las cosas para describirlo sin perder de vista que está hecho de sangre, de huesos, de fibras musculares, de agua, de apetito sexual, de vicios, de ganas de ir al baño. 5) El sentido de la no pertenencia. No hacer parte de ningún partido político, no seguir modas, no tener amigos en el ambiente ni pertenecer a ningún movimiento social, artístico o cultural; y especializarse en la no especialización. 6) La simulación idiota. Estar persuadido de que un periodista con espíritu de ingenuo alienta a que el otro se muestre auténtico y con la guardia baja. 7) La mirada en doble sentido y la puesta en escena. Observar lo que le ocurre al entrevistado siempre y cuando esa observación le sirva para entenderlo. A la par, observar lo que le ocurre a él mismo, al fotógrafo, lo que sucede a sus espaldas, a su alrededor, y cuando el personaje habla, lo hace en un marco que le es propio. Por eso, el reportero busca siempre descubrirlo en su propia casa, el rincón donde todos los objetos hablan de él.
El periodismo border –concluye Cicco– se da en tres planos: el audio de lo que el reportero conversa con su entrevistado, la visión del entorno donde este dice lo que dice, y la percepción de sus intenciones. Y quiere dejar muy claro que los cronistas border: “si bien nos cagamos en todo, también paramos de vez en cuando a comer. Ceno, pago, me porto bien. Pido la cuenta, aplasto una mosca, la envuelvo en una servilleta y, de nuevo en casa, se la sirvo a mi planta carnívora” (Cicco, 2010b).
Las crónicas periodísticas de Gabriela Wiener antes de publicarse atraviesan su cuerpo; algunas con la saña de una violación y otras con la satisfacción de un deseo… En las de Sexografías57 ella pone su cuerpo y sus palabras; su yo expuesto en muchos niveles de intimidad para hacer una relectura del periodismo gonzo que –según Javier Calvo– “va más allá del subjetivismo y adopta algunos rasgos del gonzo pornográfico: la transmisión de lo impúdico, por ejemplo, o el propio cuerpo para la excitación ajena” (2008:10).
“El planeta de los swingers”58 es una de las Sexografias de Wiener que mejor nos deja verla desarropada, en acciones y pensamientos, como cronista gonzo, con su propia marca de fuego: feroz, mordaz y ególatra:
Esta noche me dispongo a ser infiel con permiso de mi marido. La puerta del 6&9 es tan discreta que nos hemos pasado de largo dos veces. Llevo encima un abrigo para camuflar mi look temerario y tres tragos de cerveza. J lleva una barba de cuatro días, lo veo tan guapo y tan mío que no puedo imaginar que en algunos minutos se irá a la cama con alguien que no soy yo. Son las once de la noche de un jueves cualquiera en Barcelona. En el televisor, sobre la barra, se ve una película porno en la que un camionero la emprende contra una rubia quebradiza. ¿Es la primera vez? Sí. Vengan conmigo, nos repite la encargada de las relaciones públicas (lúbricas) del lugar (2008: 147).
Así comienza el texto de la crónica. Y en unos minutos, unos párrafos más abajo, Gabriela Wiener también se irá a la cama con otro que no es J, su marido.
Pero la crónica –explica Wiener en un artículo que registra el detrás de escena de este trabajo– se inicia en su habitación, cuando está vistiéndose y maquillándose para salir.
Mientras me preparaba –lo que incluyó una depilación total, lencería apropiada y una sexi minifalda– era consciente de que lo hacía para seducir y de que en ese momento ya empezaba mi noche swinger. Era curiosa la sensación de estar junto a mi pareja y sin embargo, arreglarme abiertamente para ligar con otro u otros hombres (Wiener, 2012: 467).
Esta crónica en primera persona sobre los intercambios sexuales de parejas fue un proyecto con el sello de Etiqueta Negra y de Villanueva Chang, su principal estratega, quien puso su ojo inteligente en Gabriela Wiener, porque considera que hay en ella “cierta aura que despierta entre gente extraña una inmediata confianza, un salvoconducto que le permite entrar a sitios peligrosos sin parecer intrusa, y de volver de ellos con la sonrisa ilesa” (2006b: 42).
El tema palpitaba para Wiener por otras razones: las crónicas sobre clubes swingers eran escritas por hombres que iban a mirar o por reporteros de ideas liberales fisgones e infiltrados; además la revista tampoco quería contar la historia de los swingers como la de una tribu urbana, escrita en clave antropológica para darle voz a los sin voz.
Ella ofrecía una mirada femenina, una incursión sin impostura y una de las creencias –y justificaciones–59 de su manera de hacer reportajes de inmersión: cuando está en el lugar de los hechos la única forma de ser fiel al espíritu y la realidad de las historias que suele buscar es dejándose llevar por el azar; fluir con las situaciones y las personas, de una manera que no podría si lo hiciera presentándose como periodista:
Por eso es tan importante que al exhibir la vida y experiencia de los swingers, exhibiera también mi propia intimidad. Que se viera mi desnudez, mi ridículo, mis miedos y complejos, mis celos, pero también mi curiosidad, mis fantasías y mi morbo. Digamos que es el costo de ser testigo y parte, si iba a entrometerme tenía que hacerlo hasta el final, y casi cada cosa que digo de los swingers también es algo que podría decir de mí misma. Alguien podría decir que está crónica trata más de mí que de los swingers. Y no estaría tan equivocado (2012: 467-468).
En “El planeta de los swingers”, la voz de Wiener –indica Villanueva Chang– se aparta de cualquier profesionalismo, y por ello mismo es
[…] una voz tan honesta como íntegra, una voz inteligente en la emoción, que se interroga y se ríe de sí misma, fresca hasta la desnudez y tan excepcional en los predios de la prensa que luego de publicada su crónica algunos reporteros y amigos creyeron que Wiener lo había inventado todo (2006b: 44).
De esta manera logra hacer una crónica-ensayo que profundiza en la experiencia del intercambio de parejas, soportada con reflexiones y citas que cuestionan el esnobismo, la artificialidad y la mercantilización de la “alternativa a la infidelidad” que –como parte de la sublevación sexual del siglo XXI– defienden los swingers.
Tras la publicación de Sexografias, una editorial española le encargó a Gabriela Wiener escribir un libro sobre los swingers. Cuenta que para cumplir con este encargo se pasó un año visitando clubes, “desde el más cutre hasta el más sofisticado”, chateando con gente liberal, quedando con parejas en bares para proponerles intercambios, teniendo sexo con desconocidos, hombres y mujeres, siempre al lado de J. Hasta que terminó tan asqueada de “ese mundo ético de transacciones corporales” que volvió rauda a la infidelidad y, posteriormente, se hizo poliamorosa. “Los poliamorosos –declara– no son polígamos y son todo lo contrario de los swingers, porque el acuerdo de los implicados permite, además de sexo, relaciones amorosas. Me hice poliamorosa” (2015a: 196).
El aprendizaje de “El planeta de los swingers” le dio a Gabriela Wiener varias pautas para su actividad cronística en sitios “raros” de gente “rara”: 1) No hacer panegíricos del estilo de vida de nadie. 2) Evitar caer en el turismo de vidas, en el pintoresquismo, tratando a la gente como simpáticos freaks que abren la puerta de su exótico mundo. 3) En lugar de darle voz a las tribus urbanas y a todos los sin voz, mejor enseñarles cómo se habla en voz alta. 4) No ser aburrida pero tampoco “masturbatoria”. 5) Ir, estar y actuar como lo que es; con su nombre propio –Gabriela–, sin disfraz, sin carnet de periodista fisgón, y probando de qué está hablando. 6) Mostrar que sabe más de lo que sabe, poniéndose “la erudición como un traje sastre”. 7) Dar cuenta de un mundo metiendo el dedo en la llaga y poniéndolo de cabeza. 8). No olvidarse en ningún caso de tener una tesis, de ensayar una hipótesis (2015a: 197).
Aunque lo escribió, el libro de Gabriela Wiener sobre los swingers no se ha publicado. “No existe”. Asevera. Y da una explicación: “La editorial que me lo encargó me pagó un adelanto y luego los derechos simplemente caducaron” (2015a: 209).
Pero sus crónicas no han dejado de aparecer en las páginas y en las pantallas que divulgan, sin cortapisas, su gonzo extremo. Su madre, como muchos de sus colegas periodistas, también creyó que ella escribía ficciones. Gabriela dice que es “mejor no desengañarlos” (2012: 469).
El periodismo anfibio –explica Cristian Alarcón– es el cruce de los discursos del periodismo hacia las fronteras académicas y de los discursos de la teoría y el análisis hacia las nuevas narrativas. En este sentido, entonces, lo anfibio es el elemento sintético de dos metodologías de investigación y de dos lenguajes que, al dialogar, entran en crisis. “Los territorios liberados de las murallas son aquellos que tradicionalmente han sido los espacios de seguridad para cronistas y académicos: investigación, posición de autor, uso del lenguaje, estructura del texto y aporte al conocimiento” (Alarcón y Nieto, 2012: 6).
Se trata entonces de un ámbito de trabajo experimental más bien nuevo en Latinoamérica tanto para los cronistas como para los académicos. El cronista anfibio renuncia a poseer la totalidad de los datos y permite que ese vacío sea ocupado por la interpretación del experto. El académico anfibio resigna su intención de comprenderlo y explicarlo todo, y cede ese agujero para que allí la voz del cronista se haga potente y memorable.
El resultado de esta mirada compartida de la realidad si bien tiene como objetivo principal conducir a la elaboración de una crónica60 nueva y novedosa y quizá memorable, en la forma y en el contenido, también puede conducir a derribar –en palabras de Alarcón–:
[…] las certezas levantadas por fuera o por dentro de las murallas de las ciencias. Sin muros que separen los haceres y los saberes según los mandatos de las disciplinas, los anfibios quedan expuestos al agua, al sol, al fuego, al desierto, al páramo, al huracán, al terremoto (Alarcón y Nieto, 2012: 7).
Una muestra de estos trabajos investigados y escrito por duetos es el texto “#YoSoy132: La primavera mexicana”, de la reportera Daniela Rea (vinculada al periódico Reforma) y de la académica Rossana Reguillo (doctora en Ciencias Sociales); y publicado en el 2012 en la revista digital Anfibia61 de Argentina, patrocinada y editada por la Universidad de San Martín.
Otro ejemplo de una crónica con el carácter de Anfibia es “I love Pablo Escobar Gaviria”, publicada en el 2012, en la que Juan Carrá, cronista argentino, y Santiago Restrepo, magíster en Estética colombiano unieron esfuerzos para seguir la huella que dejó el narcotraficante en la sociedad colombiana y de forma puntual en Medellín.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.