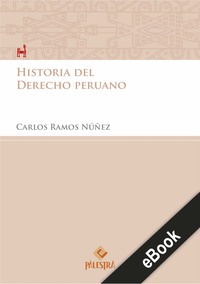Kitabı oku: «Historia del Derecho peruano»
Publicación
editada
en el Perú
por Palestra Editores

Cultura Pachacamac (siglos XV y XVI)
HISTORIA DEL
DERECHO PERUANO
CARLOS RAMOS NÚÑEZ
HISTORIA DEL
DERECHO PERUANO
 Lima — 2020
Lima — 2020
HISTORIA DEL DERECHO PERUANO
Carlos Ramos Núñez
Palestra Editores: Primera edición, noviembre 2019
Primera edición Digital, julio 2020
© Carlos Ramos Núñez
© 2020: Palestra Editores S.A.C.
Plaza de la Bandera 125 Lima 21 - Perú
Telf. (511) 6378902 - 6378903
palestra@palestraeditores.com
www.palestraeditores.com
Diagramación y Digitlización:
Gabriela Zabarburú Gamarra
ISBN: 978-612-325-097-3
ISBN Digital: 978 612 325-126-0
Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, bajo ninguna forma o medio, electrónico o impreso, incluyendo fotocopiado, grabado o almacenado en algún sistema informático, sin el consentimiento por escrito de los titulares del Copyright.
Contenido
PRESENTACIÓN
INTRODUCCIÓN
HISTORIOGRAFÍA
I. ¿Existía un derecho precolombino?
1.1. Las fuentes en el mundo precolombino
1.2. Agentes de control social entre los incas
1.3. ¿Existían prisiones entre los incas?
1.4. Sistema punitivo en el incanato
1.5. Sucesión e incesto real y correinado
1.6. Propiedad y tenencia en los incas
II. El derecho indiano o colonial
2.1. La justicia en la época colonial
2.2. La Inquisición
2.3. El comercio en la época colonial
2.4. Los escribanos en la época colonial
2.5. La instauración del tributo indígena
2.6. Instituciones subsistentes
2.7. El juicio a Atahualpa
2.8. El proceso seguido contra Túpac Amaru II
III. La república, sus primeras leyes y el inicio de la codificación
3.1. Esclavitud
3.2. Indígenas
3.3. Españoles
3.4. Propiedad, mayorazgos y capellanías
3.5. La codificación civil
3.6. La evolución republicana del Derecho penal
3.7. Justicia Militar
3.8. La evolución de los derechos laborales
3.9. La situación de los extranjeros en el Perú
3.10. Registros públicos
3.11. El comercio en la legislación
3.12. De escribanos a notarios
3.13. El caótico siglo XX: nuevas formas de represión y convulsión política y social
3.14. El siglo XXI: Nuevas tendencias
EPÍLOGO
BIBLIOGRAFÍA
Presentación
Distinguido y prolífico historiador del Derecho, el doctor Carlos Augusto Ramos Núñez (Arequipa, 1961) ha contribuido de manera notable al desarrollo de esta disciplina en nuestros país, de manera no solo abundante, sino también significativa, al punto que podemos afirmar sin ambages que su producción académica constituye un verdadero parte aguas en la historia del Derecho del Perú.
Por ello, al tener este libro entre manos, el lector que lee estas líneas puede estar seguro que el vasto espacio y amplia gama de temas que este libro aborda, si bien se realiza de manera general, no por ello deja de lado el consabido rigor académico, así como la claridad expositiva y seriedad histórica, ya consustanciales a la producción bibliográfica del autor de la Historia del Derecho Civil Peruano: siglos XIX y XX, obra ya clásica de la bibliografía históriográfica y jurídica del país, cuya fama ha trascendido con toda justicia las fronteras de la patria.
Historia del Derecho Peruano está dirigido a un público diverso. Por un lado, a los estudiantes universitarios de los denominados Estudios Generales; en especial, de los estudiantes de profesiones ajenas al Derecho, pero cuyo interés formativo vinculado a las humanidades demanda de ellos una visión panorámica seria y rigurosa de la historia del Derecho. De otro lado, el libro también está dirigido a aquellos abogados, periodistas, políticos, sociólogos, antropólogos, historiadores y público en general que, interesados en incrementar su bagaje cultural con respecto a temas cuya trascendencia es indiscutible con respecto a la vida institucional del país, demanda de ellos ahondar en los tópicos que se exponen en las páginas de esta obra o condensar, mediante la visión que nos brinda el autor, un panorama articulado, complejo y sugerente de la vida jurídica acaecida en estas latitudes.
Estructurado -como no podía ser de otro modo-, siguiendo un esquema histórico, el libro tiene la virtud de comenzar por problematizar la existencia de un Derecho nativo prehispánico, brindando luces y estableciendo importantes coordenadas conceptuales que sirven de reflexión y como punta de lanza con la cual se da inicio a una revisión sumamente interesante con respecto al Derecho precolombino, al Derecho colonial y luego al Derecho republicano, abordando -en cada capítulo-, diversos aspectos medulares de la institucionalidad jurídica de nuestra historia, proyectando con ello luces, incluso a los probables desarrollos de la ciencia jurídica en nuestro país para las décadas venideras.
Por todo ello, el breve (aunque no por eso menos importante) trabajo que hoy nos entrega Carlos Ramos Núñez, promete convertirse en un texto de consulta obligada para todos aquellos que buscamos permanecer actualizados con respecto a los avances que las distintas ciencias histórico-sociales realizan permanentemente gracias a los aportes de la comunidad académica nacional, brindando abarcadoras y sugestivas noticias, así como visiones interpretativas igualmente atrayentes con respecto a la historia del Perú a lo largo del tiempo.
Lima, octubre de 2019.
Introducción
¿Cómo se construyó la disciplina de la Historia del Derecho peruano? Corría el año 1875. El país buscaba afirmarse como nación, búsqueda francamente inacabada —como pensaba Gonzalo Portocarrero Maisch, un gran estudioso recientemente desaparecido—, pues quizás ese proceso ni siquiera ha concluido en la actualidad. Sin embargo, cabe precisar que una cosa era pensar que se afirmaba la nacionalidad y otra muy distinta que eso sucedía efectivamente.
Por aquella época, el poder militar cedía espacio —no sin dificultades y resistencias—, al poder civil. Concluía el primer militarismo que se había desarrollado con motivo del proceso de nuestra Independencia nacional. Si bien el Perú ya contaba con una Constitución moderada (arquetipo del modelo que se buscaba), así como un conjunto de códigos básicos que sustituían nuestro sistema legal (todavía sin completarlo por entero, pues quedaban pendientes de realización tanto el Código de Minería como los reglamentos militares), nuestra organización política y cultural era bastante inorgánica e inarticulada, como se demostrara con dramatismo unos años más tarde con motivo de la llamada Guerra del Pacífico.
En todo caso, entonces era difícil pensar en otra forma de construcción de la historia (y de la historia jurídica en particular) sin que se siguieran los cánones basilares establecidos en el marco del establecimiento de una historia nacional. En efecto, la Ilustración del Siglo de las Luces había conducido a una configuración inequívoca de los Estados nacionales, adelantando y acelerando ese proceso, el cual, en muchos casos, ya venía de tiempo atrás.
A juicio de Joachim Rückert, la historia jurídica asume orientaciones nacionales. Los grupos de humanos se convirtieron en tribus y pueblos; los pueblos se organizaron en unidades lingüísticas, culturales, nacionales y finalmente supranacionales. A todas luces, una perspectiva muy limitada.
El siglo XIX será el tiempo —sobre todo en Europa— de la construcción de las grandes historias nacionales, y la historia del Derecho llevará ese mismo derrotero. Por su parte, en América Latina, en el siglo XIX comienza esa construcción, pero en el caso peruano será recién en el siglo XX —con Jorge Basadre Grohmann, quien además de ser el gran historiador de la República fue, por añadidura, historiador del Derecho—, que esa historia nacional alcanza su forma más acabada. Su manual de Historia del Derecho Peruano de 1937, pero también su clásica producción, Historia de la República del Perú, materializan ese anhelo metodológico.
Cabe resaltar que en países como México y Perú la reconstrucción del pasado incluiría su rica historia precolombina. Lamentablemente, no fue el caso de otros países como Chile o quizá Argentina, en los que la historia del Derecho, quizás siguiendo en esto una pauta española, comienza, según sus manuales, a partir de la conformación medieval del Derecho castellano en tiempos de los visigodos. Pienso que si en esos países se plasmara una historiografía jurídica renovada deberían hacerse esfuerzos por incluir aspectos de su pasado americano prehispánico, más aún si reconocemos que también sus territorios han sido cuna de antiguas civilizaciones.
Conviene resaltar que, a fines del siglo XX, esta concepción nacionalista parece haberse matizado. Es más, Thomas Duve, en su artículo “Global Legal History: Setting Europe in Perspective”, considera que esta morigeración de la concepción nacionalista se produce ya desde el segundo tercio del siglo XX.
Europa fue considerada un espacio privilegiado de grandes logros culturales y, en consecuencia, susceptible de trasnacionalizarse. Sus logros culturales se difundieron por todo el mundo. Las áreas no europeas fueron retratadas como receptoras (no siempre beneficiarias) de estos logros. Duve, codirector en el Instituto Max-Planck de Historia del Derecho, la meca de la disciplina en el mundo, en esa línea narra que, desde fines de la década de 1980, académicos del campo de los estudios poscoloniales y globales han socavado la base de estos argumentos relativos a la especificidad europea. El argumento principal de estas voces es que Europa no puede entenderse desde sí misma o desde su propio contexto, como había sido el caso durante tanto tiempo sin un análisis del contexto global.
Es cierto que la historia mundial (incluyendo la que se refiere al Derecho) debería descentralizarse. Europa creó una civilización espectacular y fue cuna de grandes logros de la organización social como la democracia liberal, el constitucionalismo, la participación política ciudadana, pero también produjo genocidios, guerras terribles y desastres ambientales, que a menudo tuvieron lugar fuera de sus fronteras. Vendría bien, entonces, fomentar una suerte de emancipación de dicho eurocentrismo. A juicio de Duve, Europa debería ser provincializada, y su papel en el mundo, criticado y redimensionado. Se necesitan seguramente, más allá de la retórica, perspectivas mundiales sobre la historia europea, en aras de pergeñar que la historia se refleje en una mejor historiografía, como condición previa imprescindible para posibilitar un diálogo global equitativo sobre el derecho transnacional y global. Asimismo, una vez acabada la Guerra Fría, Kjell A. Modéer (en una posición similar a la de Duve) agrega elementos que redireccionaron, por así decirlo, el eje de la historia del Derecho: la posmodernidad, el poscolonialismo, el policentrismo y el trabajo interdisciplinario. Iniciado el año1990, el Tratado de Maastricht fue vital para la conformación de un nuevo espacio, en este caso no nacional. Por su parte, Modéer insiste en la necesidad de contextualizar los sistemas legales nacionales contemporáneos en sus entornos multiculturales y multirreligiosos. Esto presupone observaciones comparativas no solo en el contexto local-nacional, sino también en el global. La historia jurídica comparativa se construye en gran medida con la ayuda de perspectivas contextuales sobre el derecho nacional en relación con el derecho transnacional. La ley europea, a su vez, se traduce en escenarios poscoloniales. Así, los tribunales transnacionales de Luxemburgo y Estrasburgo tratan de encontrar un compromiso entre las estructuras legales europeas y las de los Estados miembros. El margen de apreciación se usa cada vez más como un argumento en las decisiones judiciales de Estrasburgo. Es un ejemplo de la frontera transparente entre la cultura legal europea transnacional y la de los diferentes estados miembros.
Cabe, por otro lado, afirmar la importancia práctica y la dinámica explicativa de la historia del Derecho. Así, las instituciones contemporáneas pueden ser explicadas desde la óptica de la historia del Derecho. De este modo, podemos entender su continuidad, cambio y renacimiento, trayendo nuevas luces al conocimiento de lo que pueda brindar un estudio dogmático. Esta revaloración histórica no solo sería útil en cuanto modelo teórico académico, sino incluso en la sencilla y pragmática explicación profesional. El Perú, en uno de los mayores procesos que hayan tenido lugar, en tribunales estadounidenses de Tampa, Florida, en materia de hallazgo de tesoros, perdió en más de una instancia simplemente porque su único alegato se vinculaba al lugar de acuñación de unas monedas en la época colonial y no al modo cómo se estructuraba entonces el Estado español del cual formaba parte en calidad de uno de sus reinos. El Tribunal sostuvo que no le correspondían las monedas halladas en la embarcación oficial española, Nuestra Señora de las Mercedes, cuyo hundimiento aconteció en 1804, porque el Perú no existía como entidad política independiente, atribuyéndoselas exclusivamente a España. Una lección de Derecho Indiano habría bastado. El Perú debía concurrir con España en la distribución del tesoro que la empresa norteamericana Odyssey encontró en las costas portuguesas. Situaciones como esta son comunes y el conocimiento de la historia del Derecho bien puede orientar el sentido de un fallo. Puedo dar incluso testimonio personal de una supuesta Real Cédula, que había servido durante décadas de sustento para que la Municipalidad de Pachacámac, en Lima, defendiera sus límites. La Real Cédula había sido firmada por el Virrey Amat y Juniet en 1746. Ni Amat y Juniet había llegado al Perú ni una Real Cédula la firmaba un virrey, sino el propio Rey. La Real Cédula era falsa. Nunca antes había sido impugnada.
Finalmente, cabe agregar que este trabajo ha contado con el crucial apoyo de Nora Lorenzo Quilla, quien desde el Derecho penal ha incursionado con provecho y talento en la historia del Derecho. Mi reconocimiento y gratitud.
Historiografía
jurídica peruana
Uno de los manuales más antiguos de Historia del Derecho peruano es el del profesor Román Alzamora. Su publicación se remonta al año 1876. El texto fue también publicado por entregas en La Gaceta Judicial, y al mismo tiempo se crearía la cátedra de Historia del Derecho Peruano (entonces a su cargo) en la Universidad de San Marcos. Años después, su hijo, Lizardo Alzamora, también profesor de dicho curso en la misma casa de estudios, retomó el libro de su padre y publicó su propio trabajo en el año de 1945.
Cabe indicar que en 1900 se publicó un libro a cargo de Eleodoro Romero Salcedo, profesor de San Marcos, con el título de Derecho peruano. Sin embargo, han sido dos trabajos de Jorge Basadre, Historia del Derecho peruano y Fundamentos de la Historia del Derecho, los que han tenido mayor repercusión. El primero fue compuesto en virtud a sus viajes de estudio a España, Alemania y los Estados Unidos, y el segundo recoge el estado de la cuestión en diferentes lenguas. Se trata de un trabajo académicamente más valioso que el anterior, y puntualiza la importancia de las aproximaciones comparativistas. Pudo haberse llamado Fundamentos de la Historia del Derecho y del Derecho comparado.
Es recién en las postrimerías del siglo XX que se desarrolló la historiografía jurídica peruana. Los aportes de Ella Dunbar Temple son importantes en el terreno institucional (lo era también su influencia como maestra universitaria), lo mismo que los estudios de Vicente Ugarte del Pino sobre Historia Constitucional e historia de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos. Sin embargo, la profesionalización de la historia del Derecho estaría a cargo de Fernando de Trazegnies Granda con tres importantes libros: La idea del Derecho en el Perú republicano del siglo XIX, Ciriaco de Urtecho, litigante por amor, y En el país de las colinas de arena. Fernando de Trazegnies alentó de diversas maneras los estudios de esta disciplina. Fue clave su papel no solo como docente inspirador, sino también como director del Fondo Editorial de la PUCP, bajo cuyo sello se publicaron importantes libros en la disciplina como el de René Ortiz, Derecho y ruptura; de Armando Guevara, Propiedad Agraria y Derecho colonial (así como un valioso estudio sobre la monja Gutiérrez de Arequipa); y los trabajos de Carlos Ramos Núñez: Toribio Pacheco, jurista peruano del siglo XIX, El código napoleónico y su recepción en América Latina, Historia del Derecho civil peruano(varios volúmenes), Codificación, tecnología y postmodernidad, La pluma de la ley. Abogados y jueces en la narrativa peruana, Ley y justicia en el Oncenio de Leguía, y Justicia profana. El jurado de imprenta en el Perú.
Otros autores, como José Gálvez Montero, han incursionado en estudios institucionales como la Historia del Congreso de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros; o como el desaparecido Teodoro Hampe Martínez, en diversos estudios del Derecho indiano. Interesantes estudios sobre la organización de la justicia en el mundo colonial han sido emprendidos por José de la Puente Brunke y Renzo Honores, especialmente en libros colectivos y publicaciones periódicas.
I. ¿EXISTÍA UN DERECHO PRECOLOMBINO?
Este ha sido uno de los debates más intensos que ha dividido a juristas e historiadores del Derecho. Jorge Basadre consideraba que sí se puede responder afirmativamente esa pregunta, en tanto sostiene la existencia de Derecho especialmente entre los incas. Basadre sostiene que el Estado incaico estaba dotado de tal complejidad que no es posible recusar el hecho de que hubiera Derecho, entendido como la institucionalidad normativa encargada de velar por la paz social, cuyo ejercicio recae sobre el Estado, a través del imperio de la coerción (la inminencia del uso de la fuerza) y la coacción (el uso efectivo de la fuerza). El Derecho, además, suministra legitimidad al ejercicio del poder desde el Estado.
En contraposición a lo sostenido por Basadre, juristas como José León Barandiarán e historiadores del Derecho como Fernando de Trazegnies, Jorge Basadre Ayulo y Francisco del Solar, han sido escépticos sobre este tópico. La ausencia de un orden normativo claramente distinto del control religioso, así como del control social moral conduciría a negar su existencia. Sin embargo, así como no debe confundirse la economía con una letra de cambio, tampoco se debe confundir al Derecho con un conjunto equilibrado de deberes y derechos. No es preciso esperar que un orden normativo se halle impregnado de un conjunto de reglas expresas que regulen el control social, más aun si tenemos en cuenta que eso es algo difícil de conseguir incluso en un escenario contemporáneo. La S’haria islámica, por ejemplo, bajo ese esquema, tendría que ser descartada, o el propio Derecho romano, así como el Ius Commune medieval y renacentista. Es cierto que es preciso prevenirnos del empleo de categorías modernas para describir un sistema jurídico de un pasado no occidental. Así como los prejuicios de hoy no pueden extenderse hacia un tiempo pretérito, tampoco los conceptos deberían introducirse arbitrariamente. No puede hablarse así, como pensaba Javier Vargas, de un Derecho del trabajo entre los incas o de un Derecho penal con parte general y especial, concebido en términos contemporáneos; menos todavía de un Derecho de la competencia, concursal o de la regulación. Lo mismo podría decirse, como sugería Carmela Aguilar Ayans, sobre la existencia de un Derecho internacional público entre los incas.
1.1. Las fuentes en el mundo precolombino
Pachacútec, entre los incas, sería recordado como el emperador “legislador”. Guaman Poma de Ayala insiste mucho en la labor legislativa de sus ancestros para una convivencia ordenada. En el mundo precolombino, hasta donde se conoce, habrían prevalecido la costumbre y la legislación. La costumbre, ya sea que supliera el papel del Estado, ya fuera que concurriera con la labor normativa de éste, era en efecto crucial.
Existen también las fuentes histórico-jurídicas. Estas disponen más de una naturaleza material que formal. El Derecho se nutre no solo formalmente, sino materialmente de ellas. Las necesitamos con el propósito de conocer, investigar y reconstruir el pasado. Así, en el caso del mundo precolombino, fuentes histórico-jurídicas serían los restos arqueológicos, las iconografías, la cerámica, que en virtud a los descubrimientos recientes sobre la materia ofrecen una valiosa información aplicable al análisis jurídico de la época.
Lo son también las momias y las sepulturas. El hallazgo de la llamada momia Juanita en 1995 por Johan Reinhard y Miguel Zárate, muerta de un golpe en el cráneo en medio de un rito celebrado en las alturas del Ampato, constituiría una evidencia de los sacrificios humanos en el Tawantinsuyo, que, crónicas como la que De la Vega, recusaban y que Guamán Poma de Ayala reconoce como prácticas rituales ejercidas por el Estado en situaciones particulares. Se pudo determinar incluso a partir de pruebas de ADN, asociadas al proyecto Genoma Humano, la ruta migratoria de los antepasados de Juanita desde Asia hasta Sudamérica.
Otro hallazgo que rompió los esquemas etnográficos fue el de la Señora de Cao, hacia el año 2005. Este descubrimiento revelaba que hacia el siglo IV D.C., en la alta jerarquía del Estado se hallaba esta sacerdotisa, que falleció a causa de un parto. La magnitud de la riqueza y de los ajuares con que fue sepultada no solo daban cuenta del boato de la sociedad mochica en plena alta edad media europea, sino también de la conformación de un Estado moche que era gobernado con temible severidad por hombres como el Señor de Sipán o, por mujeres, como la señora de Cao. Las capullanas, una suerte de curacas o cacicas regionales en Piura, quizás menos imponentes que la señora de Cao, más al sur, signan un tipo de organización del poder en el que la mujer conserva un sitial preferente.
En el 2018, la National Geographic hizo un anuncio estremecedor. Se habían hallado en Huanchaco, a las afueras de Trujillo, los cuerpos de 140 niños y 200 llamas, que hacia la mitad del siglo XV habían sido objeto de un sacrificio multitudinario por parte de la cultura Chimú. Posibles eventos climatológicos vinculados al fenómeno del Niño, que hasta hoy se revela con particular violencia en esa región, podrían explicar esa ejecución múltiple: después de haber coloreado sus rostros con un tinte rojo como parte de un ritual, se les abrió el pecho para retirarles el corazón. Lo mismo ocurrió con las llamas. Esos restos constituyen, así mismo, una fuente histórica jurídica, que ayuda a comprender (más que a juzgar) aquellas expresiones culturales —y, en ese marco, las prácticas de carácter jurídico— que singularizan a una civilización. ¿Qué pudo haber conducido a la cultura Chimú a este sacrificio masivo, posiblemente el de mayor magnitud en el mundo de ese entonces?
En la cultura andina, los quipus o sistema de nudos en soguillas (que, según las pesquisas y ahora con la ayuda de la informática, iban más allá de una pura función contable) son también fuentes histórico-jurídicas. Lo son igualmente los sistemas hidráulicos que se han conservado hasta la actualidad, las técnicas de agricultura aplicadas entonces y preservadas generación tras generación hasta el día de hoy, así como los animales domésticos (en especial, auquénidos como la llama y la alpaca, pero también variedades de perros). En ese rubro, ingresan también tanto las crónicas de los conquistadores como los informes de los funcionarios coloniales.
Conviene precisar que dichas fuentes histórico-jurídicas pueden dividirse igualmente entre directas e indirectas. Con respecto a las fuentes directas, el investigador se conecta inmediatamente con ellas. Así, el Código Civil de 1852 sería una fuente directa, en tanto que un libro de doctrina que lo comenta como, por ejemplo, el Tratado de Derecho civil de Toribio Pacheco, una fuente indirecta. Si el objeto de estudio fuera el tratado de Pacheco, se convertiría en fuente directa, y mi libro Toribio Pacheco, jurista peruano del siglo XIX sería una fuente indirecta con respecto a dicho tratado.
1.2. Agentes de control social entre los incas
El Tahuantinsuyo, nombre oficial del Estado inca, tenía en su organización un conjunto de normas reguladoras diferenciadas jerárquicamente que podía ser comprensivo o indulgente para quien perteneciera a un estrato alto, pero resultaba sanguinario e implacable para la mayoría de los habitantes, que conformaban sus demás estamentos sociales.
En este estadio, adquieren relevancia los denominados quipus, cordeles anudados, que no solo registrarían censos o cosechas, sino también historias y normas, aunque no sería el único modo de transmitir creencias o normas de convivencia: Pedro Sarmiento de Gambo y Bernabé Cobo —importante cronista y jesuita español— aluden también a las pinturas o representaciones pictóricas en tejidos de lana como medios de divulgación normativa.
Los incas, y otras culturas anteriores también, disponían de una organización binaria o dual que, a través de líneas imaginarias o Ceques —que para el caso de los incas— nacían en el Cusco y se extendían imaginariamente a todo el Tahuantinsuyo. En ese esquema se explica la división del territorio en dos. Así se articulan el Hanan (parte alta) y el Hurin (parte baja). Las ciudades y las poblaciones están reguladas por un sistema similar. Tanto la pertenencia a los linajes como su conexión territorial con el poder, se subordinarían al mismo esquema binario. El Hanan incluiría al Chinchaysuyu (el norte del Tawantinsuyo que incluiría el departamento de Nariño de la actual Colombia, el Ecuador actual —salvo la parte oriental—, y zonas del Perú contemporáneo) y al Antisuyu (parte oriental del Imperio donde empieza el mundo amazónico, propicio para la siembra de la hoja de coca). El Hurin comprendería el Contisuyo (probablemente de allí provenga “Condesuyos”, término que da nombre a una de las provincias de la región Arequipa),y el Collasuyo. El primero se integraba por lo que hoy sería la costa sur del Perú y el segundo, quizás el área más extensa del Incanato, agrupaba a los territorios que hoy conforman la sierra sur del Perú, el lago Titikaka, el altiplano boliviano en su integridad, hasta el río Maule en Chile y los andes argentinos hasta Santiago del Estero. Asimismo, los suyos se dividían en zonas conocidas como wamanis, que se subdividían en sayas o sectores que seguían la organización binaria de Hanan y Hurin.
Cada Suyo estaba dotado de un Consejo del Inca, compuesto por cuatro Apucunas o Cápac Apus, los mismos que cumplirían funciones no solo de consejeros sino también de jueces. Horacio Urteaga trazó una división escrupulosa en un trabajo sobre la organización judicial entre los incas. Por supuesto, no debe verse como una réplica desplazada al pasado de la estructura judicial actual. Valga solo para advertir que se trata, a partir de crónicas e informes confiables, de la descripción de un estado de cosas que da cuenta de un mundo estatal complejo. Se sabe, por ejemplo, que los Apucunas, en una forma de extremo centralismo, tenían por residencia el Cusco.
La estructura administrativa imperial no acababa allí, sino que seguía ampliándose, siempre bajo la estructura binaria de los ceques ya descrita. En las provincias, los Chunca Camayu administraban e inspeccionaban (en el marco de un Estado tributario) a diez familias; los Pachacas Camayu tenían a su cargo el gobierno de cien familias o centurias; el Pichcapackac Camayu, para quinientas familias; el Guaranga Camayu tenía a su cargo a mil familias; los Hunos Camayu administraban diez mil familias. Por encima se hallaban, como una autoridad administrativa superior de enorme importancia, los Tucuyricuc o Tocricoc, que eran una especie de supervisor general con amplias atribuciones administrativas, como el empadronamiento general y pago de tributos. A decir del padre Bernabé Cobo, administraba justicia según la gravedad de los hechos, decretando incluso la pena de muerte.
1.3. ¿Existían prisiones entre los incas?
Al parecer no, por lo menos como lo conocemos hoy. Sin embargo, los cronistas, en una visión etnocéntrica, avizoraban tres tipos de cárceles: la primera denominada Zancay, la segunda Binbilla y la tercera Aravaya. El Zancay estaba destinado a los traidores y personas que hubieran cometido delitos graves, a saber, ladrones, adúlteros, brujos o murmuradores del inca. Era una suerte de hueco o bóveda grande y oscura en la que después de introducir serpientes, culebras ponzoñosas, tigrillos, gatos de monte, águilas, lechuzas, sapos, lagartos, etc., colocaban al acusado en el interior y lo dejaban allí. Si seguía vivo, lo soltaban como si hubiera sido voluntad de los dioses evitarle un castigo. En ese sentido, era una suerte de ordalía andina.
Por su parte, Bartolomé de las Casas nos habla de la Binbilla, o cárcel destinada para cumplir penas perpetuas: “Si algún señor, deudo del Rey, o de sangre Real, cometía crimen alguno digno de muerte, y por privilegio no lo quería matar [era llevado a la] Binbilla, donde lo ponían, y hasta que moría, con triste vida estaba”. No sería el único cronista que hace alusión a la mencionada cárcel. Hieronymo Román, por su parte, señala lo siguiente: “Si un señor de sangre real cometía algún crimen por el que mereciese morir, era condenado a la cárcel perpetua. (...) tenían para esto una fortaleza fuera del Cusco, que se llama Binbilla y allí era encerrado hasta que moría”.