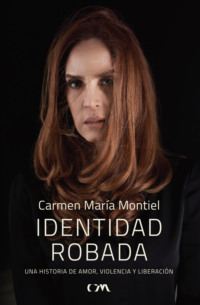Kitabı oku: «Identidad robada», sayfa 6
CAPÍTULO 6
“Miss Simpatía”
Era un día como otro cualquiera, igual de aburrido. Y ella ahí, encerrada, como siempre, entre aquellas cuatro paredes blancas que ya estaban amarillas y curtidas, en aquel cuartucho sin ventanas que parecía más un cubículo que una oficina.
Todos los días se preguntaba qué había pasado con aquella muchacha guapa, rubia y popular del bachillerato. En el anuario habían escrito acerca de ella que era “la que más posibilidades tenía de ser exitosa”. Siempre bella, siempre la reina de la escuela. “¿Y ahora qué? ¡Si me vieran mis compañeros!”, se decía mientras miraba aquel traje suyo, que parecía más gris que negro.
“Sí, soy agente del FBI, pero no tengo ningún cargo importante. Soy una rata en este hueco”, pensaba.
Odiaba su trabajo, cada día un poco más. No había nada que hacer en aquella pequeña oficina ni nadie con quien hablar. Lo único que hacía era comer, lo que había contribuido a que aquella joven y popular figura hubiera desaparecido con el tiempo.
Houston no era importante ni para los terroristas. No aparecía siquiera en el pronóstico del tiempo, donde se informaba acerca de las condiciones meteorológicas en las ciudades más importantes del país.
Ella misma había pedido aquel puesto, porque le permitía trabajar en bienes raíces. Se debatía internamente ante su situación. No había logrado destacarse dentro de la agencia.
Cada día transcurría igual que el otro. Ningún acontecimiento, nada que la hiciera sentir como una verdadera agente del FBI. Tanto estudio, esfuerzo y entrenamiento para nada. Estaba reducida a un lugar recóndito en el aeropuerto, donde nadie sabía de su existencia.
Sin embargo, ese jueves, al llegar al trabajo, había encontrado el informe de un incidente en un vuelo durante la madrugada. El avión había llegado a Houston cerca de las cuatro de la mañana. “¡Al fin algo! —se dijo—. Por fin tengo algo que hacer. Espero que sea sustancial. No debe haber sido nada grave —pensó—, ya que no me llamaron a esa hora. Tan solo dejaron el sobre en la puerta”.
Tener que estar disponible a cualquier hora era el único requerimiento de su trabajo que la hacía sentir como una agente del FBI.
Revisó el informe. Hablaba de un altercado conyugal en un vuelo de Houston a Bogotá. Pero el vuelo había regresado a Houston. Aquello no tenía sentido. ¿Habían devuelto el avión por un altercado conyugal?
La mujer, que viajaba con su esposo y una hija de catorce años, había sido detenida, pero el capitán de la aeronave no había presentado cargos. ¿Por qué?
La mujer había sido entregada a la Policía de Houston. ¡Un caso civil se había sido convertido en un caso penal! ¡Eso era ilegal! La policía la acusó de embriaguez en lugar público. ¿Cómo, si se hallaba en un avión?
El informe decía que ambos, ella y el esposo, habían estado bebiendo. Entonces, ¿cómo es que solo ella había terminado siendo detenida? Y si estaba borracha, ultimadamente, era responsabilidad del sobrecargo no servirle alcohol como para que alcanzara el estado de ebriedad.
La mujer, de unos cincuenta y dos kilos, había sido detenida por el sobrecargo, pero ¿por hacer qué? Mientras más leía, más preguntas se formulaba.
Pero su mente se escapaba del tema. Una mujer con una hija de catorce años que aún pesaba cincuenta y dos kilos. ¡Si ella tan solo hubiese podido mantener ese peso!, pensaba. “Si hubiese mantenido mi cintura y mi hermoso cabello rubio…”.
De repente, bajó la vista para ver que su cintura se había ensanchado al punto de tener una protuberancia perceptible debajo de aquel traje negro barato de pantalón y chaqueta. Lo único que aún brillaba de su reluciente pasado era el cabello… ¡y tan solo un poco!
Decidió investigar a aquella mujer y entró a internet. ¡Oh, sorpresa! Encontró páginas y páginas con información, fotos, historias, artículos de prensa y de revistas. Había sido Miss Venezuela, Miss Sudamérica y segunda finalista en el Miss Universo en 1984. “¿Y aún pesa tan poco? ¡Guao!”, se dijo a sí misma. También había sido una exitosa periodista, ancla de noticias, con sus propios programas de televisión y casi treinta años después aún era hermosa, se mantenía muy bien.
Continuó leyendo y vio que era activa en el mundo de la filantropía, no solo en Houston, también en Venezuela, Perú y Ecuador. Había sido reconocida en esos países y en Houston por su labor. Diferentes organizaciones de caridad le habían otorgado premios por su dedicación.
Era una figura pública y muy activa en las redes sociales. Tenía Twitter, Facebook, Instagram, así como muchos seguidores. Le escribían palabras de admiración como si hubiera sido ayer cuando ganó la corona. Había logrado sembrar respeto y admiración en muchas personas… ¿y ahora esto?
La agente vio un sinfín de fotos de ella con sus hijos; se notaba que era una madre dedicada. Tenía tres hijos y aún se mantenía joven. Había fotos en la playa. Su cuerpo no mostraba señales de sus embarazos, tenía un cuerpo sano… “¿Cómo lo ha logrado?”, se preguntaba la agente internamente.
No entendía. Parecía que se tratara de dos personas por completo diferentes. “¡Pero miren a Doña Perfecta!”, pensó. “¿A que consigo información negativa sobre ella?”, se dijo.
Al investigar, leyó el informe del vuelo. El avión en el que volaban a Bogotá había regresado a Houston, pero por mal tiempo; aquello no había tenido nada que ver con la mujer. “Bueno, eso no lo tiene que saber nadie”, pensó.
Como era agente del FBI, tenía acceso a información que nadie más poseía y… ¡bingo! Consiguió unos expedientes de ella en Colorado. La denuncia la había puesto su esposo, acusándola de tener problemas mentales y diciendo que había sido agredido por ella. El marido tenía las mejillas rojas. “Pero si estaban esquiando, era normal que las tuviera rojas”, pensó.
Siguió su investigación y percibió que nada de esto se había sabido, que la mujer continuaba teniendo el respeto y la admiración de muchos. “¿Pero y si esto sale a la luz pública? Sería el fin de esta mujer. ¡La bella Doña Perfecta como que no es tan perfecta!”, hablaba para sí, dejándose llevar por la envidia. Seguía pensando: “¿Y si hubiese mantenido mi figura y mi peso como ella? ¿Y si no solo hubiese sido la reina de la escuela? Si hubiese llegado a ser Miss Estados Unidos mi vida sería diferente y, como ella, viajaría en primera clase. ¡Y no estaría aquí, entre estas cuatro paredes sucias! No en este trabajo aburrido y con este conjunto negro, viejo, barato y feo. Si al menos hubiese logrado el reconocimiento de la agencia y estuviera en un mejor puesto, luchando contra el terrorismo o en Washington…”, pensaba, a pesar de no haber estado nunca entre los mejores de su clase.
Seguía investigando, porque quería encontrar más a como diera lugar. Pero lo que encontró fue que el avión, además de haberse regresado por mal tiempo, tenía la gasolina justa para llegar a Bogotá. Y el mal tiempo había sido un factor determinante para cambiar la ruta.
Eso pudo confirmarlo cuando verificó que, horas más tarde, cuando el avión trató de regresar a Bogotá, fue devuelto de nuevo porque el mal tiempo continuaba. Todo eso de manera automática anulaba los cargos, pero ella estaba decidida a entablar un proceso a partir de aquel incidente a como diera lugar. Total, no tenía nada más que hacer. Era un día igual a otro cualquiera.
Llamó a Colorado para buscar más información. Llamó también al esposo, quien, para su sorpresa, cooperó de una manera más que diligente y no hizo otra cosa que suministrar información negativa contra su esposa, tanta que era difícil creerle.
El marido de aquella mujer estaba interesadísimo en ayudar a la agente. Le suministró información que no había en ninguna otra parte. ¿Era cierta o se trataba de inventos suyos? ¿Pero quién la iba a conocer mejor que él, que estuvo veintiocho años con ella? Como le señalara él mismo: “Mi esposa ha estado más tiempo conmigo que con sus padres, como suelo decirle incluso a ella”.
La agente asumió que él sabría más que nadie y no consideró sospechosa su voluntad de ayudarla con tan negativa información. ¿No se suponía que, como marido, debía proteger a su esposa en las buenas y las malas?
El tiempo comprobó cuán ineficientes son las autoridades, especialmente el FBI. Cómo es posible que una agente como ella no sospechara de un marido que estaba tratando de deshacerse de su esposa. Cómo no encontró que él tenía doble identidad en Venezuela; cómo no investigó el hecho de que una empleada del marido hubiera hecho uso de su número de registro de la DEA, sacado drogas y que él no la hubiera reportado, lo que lo convertía en su cómplice; tampoco averiguó cómo cambió la historia médica de un paciente al que mató al prescribirle un medicamento que estaba contraindicado. El Buró Federal de Investigación se dedicó, a través de aquella agente, a llevar a la cárcel a una madre inocente, mientras que terroristas de la talla de los hermanos Tsarnaev o de Omar Mateen, culpables de los atentados en Boston y Orlando, que cobraron las vidas de muchas víctimas, se hallaban en ese momento, a pesar de estar en la lista del FBI, organizando los ataques que pocos meses después se llevarían a cabo sin haber pasado por el radar del mejor servicio de inteligencia del mundo.
Aquello era una muestra de las fallas, a todo nivel, cometidas por las autoridades. Otro caso similar fue el de una madre embarazada, encarcelada por disparar al techo para asustar a su victimario, el marido, que estaba forzando la entrada a su cuarto. Les tomó meses, a los movimientos de defensa de los derechos de la mujer, luchar por la libertad de esta madre.
Las mujeres seguían siendo castigadas por defenderse de sus verdugos. Sin embargo, la decidida voluntad de cooperación de este marido contra su esposa no levantó las sospechas de la agente a cargo del caso; después de todo, servía para su propósito.
Continuó con su investigación y se metió de lleno en las redes sociales de “la Reina”. Sí, la Reina: así la bautizó.
Empezó a ver todo lo que estaba puesto en su muro. Leía cada comentario escrito por ella o por otros. Cada uno de ellos. Ya casi estaba a punto de cerrar la página cuando vio algo que le llamó la atención: “El presidente Obama es el Chávez de los Estados Unidos”. “¡Bingo!”, gritó para sí misma.
Vio un poco más de Facebook y se fue a Twitter. En efecto, allí también estaba ese comentario. Aquella mujer lo había publicado varias veces en ambos medios. También tenía opiniones negativas en contra de Hillary Clinton. Era obvio que la Reina era conservadora. Pero en realidad no la podían juzgar por eso. No obstante, era una causal para la agente: aquella mujer estaba en contra del presidente de los Estados Unidos, así lo criticara por una verdad.
Lo importante era que si la mujer terminaba en prisión, así fuera inocente, aquello significaría una promoción en la mediocre carrera de la agente. En realidad, no importaba lo ocurrido en ese avión. La palabra del Gobierno federal siempre estaba por encima de todo.
Ese caso podría significar hasta un artículo en People Magazine, ya que sería el caso de una reina de belleza que se viene abajo; una reina de belleza del país con las mujeres más bellas del mundo, el país con más coronas internacionales.
Era casi imposible ganar un caso en contra de los Estados Unidos. El Gobierno federal suele perder menos del dos por ciento de los casos. Era una batalla tan injusta que la mayoría de las personas preferían llegar a un acuerdo y declararse culpables de cargos menores antes que enfrentarse a Goliat, pensaba la agente para sus adentros.
CAPÍTULO 7
Mi hija, víctima durante dos meses
En menos de dos meses recuperé a mi hija. ¡Pero ella llegó destruida!
Mi hija mayor siempre fue un desafío. Desde niña tuvo una personalidad muy decidida, pero lo acontecido en los últimos años la había afectado a ella más que a los demás. Desde pequeña había sido una gran negociadora. Para ella un “no” no quería decir “no”. Simplemente significaba que había empezado la negociación.
La llamaba “mi hija de setenta años de edad”. Tenía la sabiduría de una persona mayor, además de ser muy entretenida al hablar y de poseer una manera de ver las cosas que solo es propia de la gente madura. Sin embargo, había heredado la personalidad compulsiva, adictiva e impulsiva de su padre. Para ese entonces, yo ni siquiera sabía que mi esposo tuviera una personalidad adictiva. Solo pensaba que era impulsivo para algunas cosas.
Nuestro divorcio había sido algo muy difícil de asimilar por Alexandra. Adoraba a su padre, tanto así que, cuando cumplió seis años, me pidió que el tema de su fiesta de cumpleaños fuera una boda con su papá.
Soy de Venezuela y, para nosotros, las fiestas de los niños son acontecimientos grandes y muy bien orquestados. Tenemos temas para cada fiesta y todo está organizado tomando en cuenta hasta el mínimo detalle: decoración, manteles, piñatas, recuerdos, pastel, entretenimiento. Y esa fiesta de cumpleaños fue como haber organizado una miniboda. Mis amigas hasta lloraron, como si en realidad se hubiera tratado de un matrimonio.
Para mi hija mayor, una niña de tan solo diecisiete años, era muy difícil entender de forma cabal quién era su padre o en lo que se había convertido. No lograba aceptarlo. Esperaba que volviera a ser el que había sido. Incluso para mí era difícil calibrar en quién se había convertido. En definitiva, no era el hombre de quien me había enamorado.
Cuando estaba enfadada con él, mi hija pasaba por períodos en los que no quería dirigirle la palabra. Le decía en su cara lo que no le gustaba acerca de la situación o de él mismo. Pero lo amaba como padre. Y su cambio la hacía sentir como que la había dejado de querer. Ella solo era una adolescente que estaba tratando de entender y que estaba enfrentando demasiado. Para ella, las cosas eran tan simples como un: “Mi papá no me quiere. ¿Por qué?”. “¡No me quiere, mami!”, me dijo un día, llorando de una manera que le partía el alma a cualquiera. Lloraba desconsoladamente. Siempre pensó que el amor de su padre sería incondicional. Nunca esperó que sucediera lo que ocurrió. ¿O sería que su padre nunca la amó?
Después de dos meses de no hablar con su papá, al lograr yo que el tribunal lo sacara de la casa y tanto ella como su hermana estar felices y en paz por la decisión que yo había tomado, Alexandra fue a verlo porque necesitaba dinero, o quizá porque simplemente lo extrañaba. Decidió llevar a su hermano y hermana a cenar con él. Para ese entonces, Alejandro no tenía los fines de semana asignados para ver a los niños, solo los llevaba a cenar los domingos por la tarde. Por lo general, desde que comenzó el proceso de divorcio, Alexandra llevaba a sus hermanos, pero no se quedaba a ver a su papá. Esa vez quiso ir y quedarse a comer con ellos, pero regresó cambiada de esa reunión. Cada vez que mi marido veía a los niños, regresaban enojados, en especial conmigo. Él les llenaba la cabeza de odio hacia mí. Les decía que todo aquello era mi culpa, que yo estaba acabando con la familia, como si ellos no hubiesen visto lo que sucedía, pero eran niños, manipulables con facilidad...
Aquella cena con su padre había sido un domingo, y ya para el lunes mi hija estaba totalmente rebelde. Alejandro sabía que en pocos días tendríamos la primera audiencia en el tribunal y estaba desesperado buscando algo que lo hiciera salir mejor parado.
Era un día feriado en septiembre de 2013, Día del Trabajador. Mis hijos y yo habíamos ido a cenar, luego de lo cual Alexandra me comentó que saldría con sus amigos al llegar a casa. Eran cerca de las diez de la noche. Le respondí:
—¡No! Es una noche de escuela y es tarde.
—Pero no tengo clase mañana.
—No me importa. Es una noche de escuela y es tarde. Solo las prostitutas salen a las diez de la noche.
—Bueno, entonces me mudo con mi papá. Él me dijo que me dejaría hacer lo que quisiera.
Yo la ignoré. Terminamos de cenar y nos fuimos a casa. Pensé que el tema estaba olvidado pero, al llegar, cogió su cartera y se dirigió a la puerta, lista para salir.
—Alexandra, te dije que no vas a ningún lado.
—Sí voy. Y si no me dejas, te advertí que me iría con mi papá.
—Por favor, ¡no hagas eso!
—Puedo hacer lo que quiera. Papá me lo dijo.
Y al decir aquello, se convirtió en otra persona. Tenía la misma mirada de su padre, esa mirada diabólica. Sus ojos eran diferentes.
Por mi parte, yo todavía me hallaba muy débil. Estaba recuperándome de lo que había vivido bajo la influencia de Alejandro y de todos los frentes abiertos que tenía. Carecía de dignidad y le supliqué de rodillas que no me dejara, pero ella se fue, sintiéndose poderosa.
Yo sabía que su padre no la iba a cuidar ni a prestarle la atención que ella, en esa edad tan delicada, necesitaba. Después de todo, nunca se había encargado de ninguno de ellos. Siempre se había puesto en primer lugar. Tanto así que, en una oportunidad, nos bajamos del auto para ver una casa que estaban exhibiendo. Solo estábamos él, Juan Diego y yo. Estacionamos en un área donde el piso era empedrado y teníamos que cruzar la calle. Yo llevaba tacones y tenía que caminar con cuidado. Como era su costumbre, ni siquiera se ocupó de ver si yo estaba bien, de prestar atención a que no me cayera. Arrancó a caminar y a cruzar la calle. Juan Diego lo siguió, corriendo detrás de su padre, y él ni cuenta se dio. Yo empecé a gritarle que le pusiera atención a Juan Diego, pues con los tacones no podía correr. Alejandro cruzó la calle, Juan Diego iba tras él y por poco pasa lo peor. Un auto venía corriendo y casi atropelló a mi hijo. Si no hubiera sido por el guardia que estaba cuidando el estacionamiento, Juan Diego no se habría salvado.
Cuidar a mis hijos siempre fue mi tarea, cosa que no me importaba en lo más mínimo. Los amo tanto que nunca han sido demasiada responsabilidad para mí.
Su padre vivía en un apartamento dentro de un hotel de lujo. No había espacio para mi hija allí. En cambio, en nuestra casa, Alexandra tenía su dormitorio y todo lo que necesitaba. Estaba cursando el último año de bachillerato y tenía mucho que hacer: las postulaciones para la universidad, las pruebas de acceso, la graduación, la tesis y mucho más… Siempre tuve que estar encima de ella para asegurarme de que estudiara e hiciera su tarea. ¿Qué pasaría ahora?
Le enviaba mensajes de texto y la llamaba a diario. Le daba los buenos días y las buenas noches. Lo hice durante semanas, pero ella no respondía.
En septiembre de 2013, dos días después del incidente que provocó que Alexandra se fuera de la casa, estábamos en el Tribunal de Familia negociando las que terminaron siendo las peores medidas provisionales que una mujer pudiera obtener, a pesar de haber contratado a los abogados más costosos de la ciudad. ¿Los habrían comprado? ¿Mi marido los habría comprado?
Alejandro entró al tribunal diciendo: “Alexandra no quiere tener nada que ver con su madre. No quiere volver a saber de ella. Por lo tanto, mi hija mayor queda bajo mi tutela”.
Los documentos estaban redactados y Alexandra era prácticamente suya. Yo no tenía siquiera derecho a verla.
Ella no respondía a mis llamadas ni a mis mensajes de texto, pero seguí enviándoselos todos los días por la mañana y justo antes de ir a la cama.
¡Mi casa estaba tan triste! Su hermana y su hermano la echaban mucho de menos. Yo no podía extrañarla más. ¡Sentía que había perdido a mi primer bebé!
Kamee casi nunca la veía en la escuela. Estudiaban en pisos diferentes y Juan Diego en otro edificio.
Un día, en un vuelo de regreso desde Colorado, le escribí. Volqué mi corazón de madre hacia mi hija. Ella no respondió. Después de dos días, recibí la peor respuesta de todas. Fue muy dolorosa. Nada de lo que allí se decía tenía sentido. No parecía un correo escrito por ella. Mi hija escribe muy bien y aquello, además de no tener sentido, estaba muy mal escrito y plagado de errores ortográficos. Su padre escribe terrible, como un niño de cinco años. Pero Alexandra no: ella escribe bellísimo.
A las pocas semanas, mi hija empezó a responder a mis textos. Estaba enferma. Y una niña enferma necesita a su mamá. El padre se había ido a trabajar y no le había dado ni medicinas ni comida. Allí estaba ella, sola en aquel sitio donde vivía con su papá.
Le ofrecí llevarle una sopa de pollo, pero ella se negó. Por supuesto, su padre le había prohibido que me dejara entrar al apartamento donde vivía, ubicado dentro del hotel. De cualquier forma, lo importante era que ella había vuelto a hablar conmigo.
A partir de ahí, comenzó a enviarme fotos de sus trabajos de arte… ¡qué piezas tan increíbles! Empezó a bajarse del auto y a entrar a la casa cuando venía a dejar o a recoger a sus hermanos. Yo disfrutaba con solo verla. Pero notaba cómo se estaba deteriorando. Alexandra no se estaba cuidando y hasta su higiene era deplorable. Lucía sucia, su cabello se veía grasoso y parecía que estuviera perdiendo su hermosa cabellera. Ella tenía una melena preciosa. Su temperamento era volátil: podía estar de buen humor y, de repente, enojarse. ¡Era tan difícil tratar con ella, hablarle! A veces podía parecerse mucho a su padre y ser dos personas distintas en una sola. Había cambiado. Entraba feliz, saludando a todos, siendo muy dulce con mi mamá, que estaba pasando tiempo con nosotros y, de pronto, en una fracción de segundo, se enojaba y salía corriendo. No sentía respeto por nada ni por nadie, tal como su padre. Mi hija se estaba volviendo como él…
Me puse a revisar su Twitter y su Facebook para ver en qué andaba y qué hacía. No estaba haciendo mucho uso de Facebook, pero tenía una gran actividad en Twitter. Y ahí fue donde empecé a notar que algo andaba mal.
Hacía muchas alusiones a la marihuana y empleaba palabras cuyo significado yo ignoraba. Con la ayuda de mi hermana, nos conectamos a internet y buscamos en Google los significados de esas palabras. Todas tenían que ver con drogas. Tomé fotos de todos aquellos tuits y se los envié a mis abogados de familia. Más tarde tuve una cita con ellos y les dije que necesitaba recuperar a mi hija, que algo estaba muy muy mal. Lo que nunca pude imaginarme era lo mal que estaba…
El viernes 18 de octubre de 2013, Alexandra me llamó y me dijo que estaba enferma, que tenía náuseas y vómitos. Me preocupé. Pensé que estaba embarazada. Ella sabía por dónde iba yo y de inmediato me contestó: “¡Mamá! ¡No estoy embarazada!”. Por supuesto, ella sabía exactamente lo que tenía.
El domingo, 20 de octubre, llegó a casa para dejar a Kamee y a Juan Diego de regreso de pasar el fin de semana con su papá. Estaba tan sucia que me dolió verla así. Se quedó por poco tiempo y se fue.
Luego llegó el lunes. Me llamaron de la escuela alrededor de las dos de la tarde preguntando por su paradero. Les dije que debía estar allí, pero me informaron que Alexandra no había ido a clases. Les informé:
—No sé si lo saben, pero mi hija está viviendo con su padre.
—Sí, lo sabemos, pero su padre no contesta —respondieron, y luego añadieron—: El problema es que ha faltado muchos días a clase y está entrando en la zona peligrosa. Podría perder el año.
Terminé la conversación y, luego de colgar, la llamé y le envié un mensaje de texto. No respondió. Tardó un tiempo hasta que por fin me llamó.
—Mamá, ¿qué pasa? —contestó con voz soñolienta.
—¿Dónde estás? —le pregunté.
—En el apartamento al que se mudó papá.
—¿En el apartamento al que se mudó tu papá? ¿No se supone que deberías estar en la escuela?
—Estoy enferma.
—¿Nuevamente enferma? Estabas enferma el viernes pasado. —Bueno, estoy enferma otra vez.
—¿Por qué tu padre no llamó al colegio y les hizo saber que estabas enferma?
—Supongo que no se dio cuenta de que yo todavía estaba aquí.
—¿Qué? ¿Él no sabe si estás en casa o no?
—¡Vamos, mamá!
Finalizamos la conversación. Yo estaba frustrada y desesperada. Llamé a mi abogado y le expliqué lo que la escuela acababa de informarme. El abogado me dijo que iba a pedir el registro de asistencia de Alexandra. A partir de allí comencé a hacer uso de todos los recursos a mi alcance para recuperar a mi hija.
Sabía que Alexandra no estaba bien pero, al mismo tiempo, no quería obligarla a regresar. Quería que volviera voluntariamente.
El martes fue un día tranquilo. No supe nada de ella ni de la escuela. No sabía qué pensar. Hay quien dice que con los niños el silencio no es bueno, mientras que para otros no tener noticias son buenas noticias…
El miércoles, Alexandra me llamó alrededor de las tres de la tarde:
—Mommm...
Esa ha sido siempre su forma de decirme “mamá” cuando me necesita, algo que me derrite.
—¡Hola, mi amor!
—Ma, ¿sabes que llevaron perros a la escuela?
—¿Perros? ¿Tú sabes lo que eso significa, Alexandra? Estás en problemas.
La escuela suele llevar, al azar y sin anunciar cuando lo hacen, perros antidrogas a la instalación y los pasean por toda la escuela y los automóviles de los estudiantes.
—No, mami.
La interrumpí:
—Perros antidroga… ¿Estás expulsada, Alexandra?
—No, mamá, no. No me están expulsando. Lo que me encontraron fue una bolsita, que no era mía, con un tallo de marihuana.
La vieja historia del “no es mía, es de un amigo”.
—Alexandra... ¿quién te va a creer eso?
—¡Mamá, es verdad! De cualquier forma, le dije al Sr. Waugh que te llamara pues, aunque vivo con mi papá, hay que mantenerte informada a ti también. Por favor, espera su llamada.
“¡Oh, Dios mío! A mi hija la van a expulsar del colegio”, pensé.
La escuela siempre ha mantenido una política de tolerancia cero en cuanto a las drogas. Yo sabía que en años anteriores habían expulsado a algunos niños a pesar de haber ofrecido todas las excusas habidas y por haber, tal como estaba haciendo Alexandra. “¿Por qué iba a ser diferente esta vez?”, me dije para mis adentros.
El Sr. Waugh por fin llamó. Yo sabía del sincero cariño que sentía por Alexandra. Se trataba de un hombre que conocía la psicología de los adolescentes de una manera increíble; había tratado con ellos a diario durante años. No se podía pedir un mejor jefe de bachillerato.
Finalmente me explicó lo sucedido. Me informó que el incidente había ocurrido el martes y que esa mañana habían tenido una reunión con los padres de los dos niños involucrados, solo que a mí Alejandro nunca me informó.
Me dijo que Alexandra había colaborado y que lo dicho por ella había sido creíble. Que la escuela no iba a expulsarla, pero que habría consecuencias y que el lunes sería informada de cuáles serían. Ella y el otro chico habían sido suspendidos hasta ese día.
Estaba agradecida con la escuela por la forma como habían manejado todo. Yo sabía que expulsar a mi hija en la situación que estábamos viviendo sería catastrófico pero, por otra parte, no entendía por qué la escuela la estaba protegiendo. Expulsarla la habría destruido y habría perdido a mi hija por completo.
Me dije: “¡Esta es la gota que derramó el vaso!”. Llamé de nuevo a mis abogados y les hice saber que tenían que acelerar el recurso en el tribunal para recuperar a mi hija, que era obvio que no estaba siendo supervisada por su padre y que aquello había llegado muy lejos. Mi hija estaba a punto de perder el año, bien fuera por los días que había faltado o por el riesgo de expulsión.
El jueves transcurrió en calma hasta alrededor de las siete de la noche, cuando Alexandra me llamó de nuevo.
—¡Mommmm! Me remolcaron el coche. Necesito que vengas conmigo a buscarlo, porque está a tu nombre.
—Alexandra, ¿te has dado cuenta de que ha pasado algo malo contigo cada uno de los días de esta semana?
Ella comenzó a gritarme:
—¡Mamá! Ya que…
¡Clic! Tranqué el teléfono. Mi hija llamó de nuevo.
—¿Me trancaste? —preguntó.
—¡Sí! Soy tu madre y mientras no me respetes no voy a hablar contigo.
—¡Mamá…! —dijo gritando de nuevo.
¡Clic! Le volví a colgar.
Al igual que el de otras personas, había perdido incluso el respeto de mi hija.
Tenía una cita el viernes siguiente en el despacho de mi abogado. Estaba aprendiendo cómo desenvolverme en el tribunal cuando me llamaran al estrado. Nunca había hecho eso antes y el abogado de Alejandro trataría de destruirme cuando fuera su turno de interrogarme. Para que eso no pasara, tenía que saber enfrentarlos. En otras palabras, debía aprender cómo subir al estrado.
¡Pues sí! Aunque suene increíble, era necesario recibir ese tipo de entrenamiento porque, de no hacerlo, la otra parte se conduciría de manera apropiada y correría con ventaja.
El Tribunal de Familia es un teatro. No siempre gana la verdad, a menos que se sepa expresar y no se permita ser destruida por la contraparte.
Ese día por la tarde, alrededor de las dos, Alexandra me llamó.
—Mommmmm, ¿puedes llevarme a buscar mi carro?
Esta vez su voz era dulce, pero sonaba triste y deprimida.
—Por supuesto, mi cielo. Estoy en una reunión. Tan pronto termine voy a buscarte para ir a recoger tu auto.
Tranqué el teléfono y le pregunté al entrenador cuánto tiempo más necesitábamos. Él me respondió que aproximadamente una hora. Por lo tanto, continuamos.
Alrededor de media hora más tarde, mi hija llamó nuevamente.
—Mommmmm, ¿puedes venir a buscarme, por favor?
Esta vez sonaba como que estaba llorando. Les dije a todos:
—Tengo que irme. No me gusta el sonido de su voz.
Salí corriendo del bufete de mi abogado, me subí a mi auto, ¡pero no podía correr! ¡No debía correr!
Desde que enfrentaba todos los problemas judiciales en los que Alejandro me había involucrado, no podía arriesgarme a cometer ni siquiera una infracción de tránsito, así que manejaba con suma prudencia. Me mantuve dentro del límite de velocidad y no di el menor paso en falso, a pesar de sentir que debía correr al encuentro de mi hija.