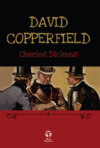Kitabı oku: «Grandes Esperanzas»
Grandes esperanzas

Grandes esperanzas (1861) Charles Dickens
Editorial Cõ
Leemos Contigo Editorial S.A.S. de C.V.
edicion@editorialco.com
Edición: Junio 2021
Imagen de portada:
Traducción: Benito Romero
Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización escrita del editor.
Índice
1 Capítulo I
2 Capítulo II
3 Capítulo III
4 Capítulo IV
5 Capítulo V
6 Capítulo VI
7 Capítulo VII
8 Capítulo VIII
9 Capítulo IX
10 Capítulo X
11 Capítulo XI
12 Capítulo XII
13 Capítulo XIII
14 Capítulo XIV
15 Capítulo XV
16 Capítulo XVI
17 Capítulo XVII
18 Capítulo XVIII
19 Capítulo XIX
20 Capítulo XX
21 Capítulo XXI
22 Capítulo XXII
23 Capítulo XXIII
24 Capítulo XXIV
25 Capítulo XXV
26 Capítulo XXVI
27 Capítulo XXVII
28 Capítulo XXVIII
29 Capítulo XXIX
30 Capítulo XXX
31 Capítulo XXXI
32 Capítulo XXXII
33 Capítulo XXXIII
34 Capítulo XXXIV
35 Capítulo XXXV
36 Capítulo XXXVI
37 Capítulo XXXVII
38 Capítulo XXXVIII
39 Capítulo XXXIX
40 Capítulo XL
41 Capítulo XLI
42 Capítulo XLII
43 Capítulo XLIII
44 Capítulo XLIV
45 Capítulo XLV
46 Capítulo XLVI
47 Capítulo XLVII
48 Capítulo XLVIII
49 Capítulo XLIX
50 Capítulo L
51 Capítulo LI
52 Capítulo LII
53 Capítulo LIII
54 Capítulo LIV
55 Capítulo LV
56 Capítulo LVI
57 Capítulo LVII
58 Capítulo LVIII
59 Capítulo LIX
Capítulo I
Como mi apellido es Pirrip y mi nombre de pila Felipe, mi lengua infantil, al querer pronunciar ambos nombres, no fue capaz de decir nada más largo ni más explícito que Pip. Por consiguiente, yo mismo me llamaba Pip, y por Pip fui conocido en adelante. Digo que Pirrip era el apellido de mi familia, me fundo en la autoridad de la losa sepulcral de mi padre y de la de mi hermana, la señora Joe Gargery, quien se casó con un herrero. Como yo nunca conocí a mi padre ni a mi madre, ni jamás vi un retrato de ninguno de los dos, porque aquellos tiempos eran muy anteriores a los de la fotografía, mis primeras suposiciones acerca de cómo serían mis padres derivaban, de un modo muy poco razonable, del aspecto de su losa sepulcral. La forma de las letras esculpidas en la de mi padre me hacía imaginar que fue un hombre cuadrado, macizo, moreno y con el cabello negro y rizado. A juzgar por el carácter y el aspecto de la inscripción: “También Georgiana, esposa del anterior” deduje la infantil conclusión de que mi madre fue pecosa y enfermiza. A cinco pequeñas piedras de forma romboidal, cada una de ellas de un pie y medio de largo, dispuestas en simétrica fila al lado de la tumba de mis padres y consagradas a la memoria de cinco hermanitos míos que abandonaron demasiado pronto el deseo de vivir en esta lucha universal, a estas piedras debo una creencia, que conservaba religiosamente, de que todos nacieron con las manos en los bolsillos de sus pantalones y que no las sacaron mientras existieron.
Éramos naturales de un país pantanoso, situado en la parte baja del río y comprendido en las revueltas de éste, a veinte millas del mar. Mi impresión primera y más vívida de la identidad de las cosas me parece haberla obtenido a una hora avanzada de una memorable tarde. En aquella ocasión di por seguro que aquel lugar desierto y lleno de ortigas era el cementerio; que Felipe Pirrip, último que llevó tal nombre en la parroquia, y también Georgiana, esposa del anterior, estaban muertos y enterrados; que Alejandro, Bartolomé, Abraham, Tobias y Roger, niños e hijos de los antes citados, estaban también muertos y enterrados; que la oscura y plana extensión de terreno que había más allá del cementerio, en la que abundaban las represas, los terraplenes y las puertas, y en la cual se dispersaba el ganado para pacer, eran los marjales; que la línea de color plomizo que había mucho mas allá era el río; que el distante y salvaje cubil del que salía soplando el viento era el mar; y que el pequeño manojo de nervios que se asustaba de todo y que empezaba a llorar era Pip.
—¡Estáte quieto! —gritó una voz espantosa, en el momento en que un hombre salía de entre las tumbas por el lado del pórtico de la iglesia—. ¡Estáte quieto, demonio, o te corto el cuello!
Era un hombre terrible, vestido de basta tela gris, que arrastraba un hierro en una pierna. Un hombre que no tenía sombrero, que calzaba zapatos rotos y que en torno a la cabeza llevaba un trapo viejo. Un hombre que estaba empapado de agua y cubierto de lodo, que cojeaba a causa de las piedras, que tenía los pies heridos por los cantos agudos de los pedernales; que había recibido numerosos pinchazos de las ortigas y muchos arañazos de los rosales silvestres; que temblaba, que miraba irritado, que gruñía, y cuyos dientes castañeteaban en su boca cuando me tomó por la barbilla.
—¡Oh, no me corte el cuello, señor! —rogué, atemorizado—. ¡Por Dios, no lo haga, señor!
—¿Cómo te llamas? —exclamó el hombre—. ¡Aprisa!
—Pip, señor.
—Repítelo —dijo el hombre, mirándome—. Vuelve a decírmelo.
—Pip, Pip, señor.
—Ahora indícame dónde vives. Señálalo desde aquí.
Yo indiqué la dirección en que se hallaba nuestra aldea, en la llanura contigua a la orilla del río, entre los alisos y los árboles desmochados, a cosa de una milla o algo más desde la iglesia.
Aquel hombre, después de mirarme por un momento, me agarró y, poniéndome boca abajo, me vació los bolsillos. No había en ellos nada más que un pedazo de pan. Cuando la iglesia volvió a tener su forma —porque aquello fue tan repentino y fuerte, ponerme cabeza abajo, que me pareció ver el campanario a mis pies—, cuando la iglesia volvió a tener su forma, repito, me vi sentado sobre una alta losa sepulcral, temblando de pies a cabeza, en tanto que él se comía el pedazo de pan con hambre de lobo.
—¡Sinvergüenza! —exclamó aquel hombre lamiéndose los labios—. ¡Vaya unas mejillas que has echado!
Creo que, en efecto, las tenía redondas, aunque en aquella época mi estatura era menor de la que correspondía a mis años y no se me podía calificar de niño robusto.
—¡Así me muera, si no fuera capaz de comérmelas! —dijo el hombre, moviendo la cabeza de un modo amenazador—. Y hasta me siento tentado de hacerlo.
Yo, muy serio, le expresé mi esperanza de que no lo haría y me agarré con mayor fuerza a la losa en que me había dejado, en parte para sostenerme y también para contener el deseo de llorar.
—Oye —me preguntó el hombre—. ¿Dónde está tu madre?
—Aquí, señor —contesté.
Él se sobresaltó, corrió dos pasos y por fin se detuvo para mirar a su espalda. —Aquí, señor —expliqué tímidamente—. “También Georgiana”. Ésta es mi madre. —¡Oh! —dijo volviendo a mi lado—. ¿Y tu padre está con tu madre?
—Sí, señor —contesté—. Él también. Fue el último de su nombre en la parroquia. —¡Ya! —murmuró, reflexivo—. Ahora dime con quién vives, en el supuesto de que te dejen vivir con alguien, lo que todavía no creo.
—Con mi hermana, señor... Con la señora Joe Gargery, esposa de Joe Gargery, el herrero.
—El herrero, ¿eh? —dijo mirándose la pierna.
Después de contemplarla un rato y de mirarme varias veces, se acercó a la losa en que yo estaba sentado, me tomó con ambos brazos y me echó hacia atrás tanto como pudo, sin soltarme, de manera que sus ojos miraban con la mayor tenacidad y energía a los míos, que a su vez le contemplaban con el mayor susto.
—Escúchame ahora —dijo—. Se trata de saber si te permitiré seguir viviendo. ¿Sabes lo que es una lima?
—Sí, señor.
—¿Y sabes lo que es comida?
—Sí, señor.
Al terminar cada pregunta me inclinaba un poco más hacia atrás, a fin de darme a entender mi estado de indefensión y el peligro que corría.
—Me traerás una lima —dijo echándome hacia atrás—. Y también víveres —y volvió a inclinarme—. Me traerás las dos cosas —añadió repitiendo la operación—. Si no lo haces, te arrancaré el corazón y el hígado —y para terminar me dio una nueva sacudida.
Yo estaba mortalmente asustado y tan aturdido que me agarré a él con ambas manos y le dije:
—Si quiere hacerme el favor de permitir que me ponga de pie, señor, tal vez no me sentiría enfermo y podría prestarle mayor atención.
Me hizo dar una tremenda voltereta, de modo que otra vez la iglesia pareció saltar por encima de la veleta. Luego me sostuvo por los brazos en posición natural en lo alto de la piedra y continuó con las espantosas palabras siguientes:
—Mañana por la mañana, temprano, me traerás esa lima y víveres. Me lo entregarás todo a mí, junto a la vieja Batería que se ve allá. Harás eso y no te atreverás a decir una palabra ni a hacer la menor señal que dé a entender que has visto a una persona como yo o parecida a mí; si lo haces así, te permitiré seguir viviendo. Si no haces lo que te mando o hablas con alguien de lo que ha ocurrido aquí, por poco que sea, te aseguro que te arrancaré el corazón y el hígado, los asaré y me los comeré. He de advertirte que no estoy solo, como tal vez te has figurado. Hay un joven oculto conmigo, en comparación con el cual yo soy un ángel. Este joven está oyendo ahora lo que te digo, y tiene un modo secreto y peculiar de apoderarse de los muchachos y de arrancarles el corazón y el hígado. Resulta en vano que un muchacho trate de esconderse o de rehuir a ese joven. Por mucho que cierre su puerta y se meta en la cama o se tape la cabeza, creyéndose que está seguro y cómodo, el joven en cuestión se introduce suavemente en la casa, se acerca a él y lo destroza en un abrir y cerrar de ojos. En estos momentos, y con grandes dificultades, estoy conteniendo a ese joven para que no te haga daño. Créeme que me cuesta mucho evitar que te destroce. Y ahora, ¿qué dices?
Contesté que le proporcionaría la lima y los restos de comida que pudiera alcanzar y que todo se lo llevaría a la mañana siguiente, muy temprano, para entregárselo en la Batería.
—¡Dios te mate si no lo haces! —exclamó el hombre. Yo dije lo mismo y él me puso en el suelo.
—Ahora —prosiguió—, recuerda lo que has prometido; recuerda también al joven del que te he hablado, y vete a casa.
—Bue... buenas noches, señor —tartamudeé.
—¡Ojalá las tenga buenas! —dijo mirando alrededor y hacia el marjal—. ¡Ojalá fuera una rana o una anguila!
Al mismo tiempo se abrazó a sí mismo con ambos brazos, como si quisiera impedir la dispersión de su propio cuerpo, y se dirigió cojeando hacia la cerca de poca elevación de la iglesia. Cuando se marchaba, pasando por entre las ortigas y por entre las zarzas que rodeaban los verdes montículos, iba mirando, según pareció a mis infantiles ojos, como si quisiera eludir las manos de los muertos que asomaran cautelosamente de las tumbas para agarrarlo por el tobillo y meterlo en las sepulturas.
Cuando llegó a la cerca de la iglesia, la saltó como hombre cuyas piernas están envaradas y adormecidas, y luego se volvió para observarme. Al ver que me contemplaba, volví el rostro hacia mi casa e hice el mejor uso posible de mis piernas. Pero luego miré por encima de mi hombro, y vi que se dirigía nuevamente hacia el río, abrazándose todavía con los dos brazos y eligiendo el camino con sus doloridos pies, entre las grandes piedras que fueron colocadas en el marjal a fin de que se pudiera pasar por allí en la época de lluvias o en la pleamar.
Ahora los marjales parecían una larga y negra línea horizontal. En el cielo había fajas rojizas, separadas por otras muy negras. A orillas del río pude distinguir débilmente las dos únicas cosas oscuras que parecían estar erguidas; una de ellas era la baliza, gracias a la cual se orientaban los marinos, parecida a un barril sin tapa sobre una pértiga, algo muy feo y desagradable cuando se estaba cerca: era una horca, de la que colgaban algunas cadenas que un día tuvieron suspendido el cuerpo de un pirata. Aquel hombre se acercaba cojeando a esta última, como si fuera el pirata resucitado y quisiera ahorcarse otra vez. Cuando pensé en eso, me asusté de un modo terrible, y al ver que las ovejas levantaban sus cabezas para mirar a aquel hombre, me pregunté si también creerían lo mismo que yo. Volví los ojos alrededor de mí en busca de aquel terrible joven, mas no pude descubrir la menor huella de él. Y como me había asustado otra vez, eché a correr hacia casa sin detenerme.
Capítulo II
Mi hermana, la señora Joe Gargery, tenía veinte años más que yo y había logrado gran reputación consigo misma y con los vecinos por haberme criado “a mano”. Como en aquel tiempo tenía que averiguar yo solo el significado de esta expresión, y por otra parte me constaba que ella tenía una mano dura y pesada, así como la costumbre de dejarla caer sobre su marido y sobre mí, supuse que tanto Joe Gargery como yo habíamos sido criados “a mano”.
Mi hermana no hubiera podido decirse hermosa, y yo tenía la vaga impresión de que, muy probablemente, debió de obligar a Joe Gargery a casarse con ella, también “a mano”. Joe era guapo, a ambos lados de su suave rostro se veían algunos rizos de cabello dorado, y sus ojos tenían un tono azul tan indeciso que parecían haberse mezclado, en parte, con el blanco de éstos. Era hombre suave, bondadoso, de buen genio, simpático, atolondrado y muy buena persona; una especie de Hércules, tanto por lo que respecta a su fuerza como a su debilidad.
Mi hermana, la señora Joe, tenía el cabello y los ojos negros y el cutis tan rojizo, que muchas veces yo mismo me preguntaba si se lavaría con un rallador en vez de con jabón. Era alta y casi siempre llevaba un delantal basto, atado por detrás con dos cintas y provisto por delante de un peto inexpugnable, pues estaba lleno de alfileres y de agujas. Se envanecía mucho de llevar tal delantal, y esto constituía uno de los reproches que dirigía a Joe. A pesar de cuyo envanecimiento, yo no veía la razón de que lo llevara.
La forja de Joe estaba inmediata a nuestra casa, que era de madera, así como la mayoría de las viviendas de aquella región en aquel tiempo. Cuando iba a casa desde el cementerio, la forja estaba cerrada, y Joe, sentado y solo en la cocina. Como él y yo éramos compañeros de sufrimientos y nos hacíamos las confidencias propias de nuestro caso, Joe se dispuso a hacerme una en el momento en que levanté el picaporte de la puerta y me asomé, viéndolo frente a ella y junto al rincón de la chimenea.
—Te advierto, Pip, que la señora Joe ha salido una docena de veces en tu busca. Y ahora acaba de salir otra vez para completar la docena de fraile.
—¿Está fuera?
—Sí, Pip —replicó Joe—. Y lo peor es que ha salido llevándose a “Thickler”.
Al oír este detalle desagradabilísimo empecé a retorcer el único botón de mi chaleco y, muy deprimido, miré al fuego; “Thickler” era un bastón, ya pulimentado por los choques sufridos contra mi armazón.
—Se ha emborrachado —dijo Joe—. Y levantándose, agarró a “Thickler” y salió. Esto es lo que ha hecho —añadió removiendo con un hierro el fuego por entre la reja y mirando a las brasas—. Y así salió, Pip.
—¿Hace mucho rato, Joe?
Yo lo trataba siempre como si fuera un niño muy crecido; desde luego, no como a un igual.
—Pues mira —dijo Joe consultando el reloj holandés—. Hace como veinte minutos, Pip. Pero ahora vuelve. Escóndete detrás de la puerta, muchacho, y cúbrete con la toalla. Seguí el consejo. Mi hermana, la señora Joe, abriendo por completo la puerta de un empujón, encontró un obstáculo tras ella, lo cual le hizo adivinar enseguida la causa, y por eso se valió de “Thickler” para realizar una investigación. Terminó arrojándome a Joe —es de advertir que yo muchas veces servía de proyectil matrimonial—, y el herrero, satisfecho de apoderarse de mí, fuera como fuera, me escondió en la chimenea y me protegió con su enorme pierna.
—¿Dónde has estado, mico asqueroso? —preguntó la señora Joe dando una patada—. Dime inmediatamente qué has estado haciendo. No sabes el susto y las molestias que me has ocasionado. Si no hablas enseguida, lo voy a sacar de ese rincón y de nada te valdría que, en vez de uno, hubiera ahí cincuenta Pips y los protegieran quinientos Gargerys.
—He estado en el cementerio —dije, desde mi refugio, llorando y frotándome el cuerpo.
—¿En el cementerio? —repitió mi hermana—. ¡Como si no te hubiera avisado, desde hace mucho tiempo, que no vayas allí a pasar el rato! ¿Sabes quién te ha criado “a mano”?
—Tú —dije.
—¿Y por qué lo hice? Me gustaría saberlo —exclamó mi hermana.
—Lo ignoro —gemí.
—¿Lo ignoras? Te aseguro que no volvería a hacerlo.
—Estoy persuadida de ello. Sin mentir, puedo decir que desde que naciste, nunca me he quitado este delantal. Ya es bastante desgracia la mía el ser mujer de un herrero, y de un herrero como Gargery, sin ser tampoco tu madre.
Mis pensamientos tomaron otra dirección mientras miraba desconsolado el fuego. En aquel momento me pareció ver ante los vengadores carbones que no tenía más remedio que cometer un robo en aquella casa para llevar al fugitivo de los marjales, quien tenía un hierro en la pierna, y por temor a aquel joven misterioso, una lima y algunos alimentos.
—¡Ah! —exclamó la señora Joe dejando a “Thickler” en su rincón—. ¿De modo que en el cementerio? Pueden hablar de él, ustedes dos —uno de nosotros, por lo menos, no había pronunciado tal palabra—. Cualquier día me llevarán al cementerio entre los dos, y cuando esto ocurra, bonita pareja harán.
Y se dedicó a preparar los cachivaches del té, en tanto que Joe me miraba por encima de su pierna, como si, mentalmente, se imaginara y calculara la pareja que haríamos los dos en las dolorosas circunstancias previstas por mi hermana. Después de eso se acarició la patilla y los rubios rizos del lado derecho de su cara, en tanto que observaba a la señora Joe con sus azules ojos, como solía hacer en los momentos tempestuosos.
Mi hermana tenía un modo agresivo e invariable de cortar nuestro pan con manteca. Primero, con su mano izquierda, agarraba con fuerza el pan y lo apoyaba en su peto, por lo que algunas veces se clavaba en aquél un alfiler o una aguja que más tarde iban a parar a nuestras bocas. Luego tomaba un poco de manteca, nunca mucha, por medio de un cuchillo, y la extendía en la rebanada de pan con movimientos propios de un farmacéutico, como si hiciera un emplasto, usando ambos lados del cuchillo con la mayor destreza y arreglando y moldeando la manteca junto a la corteza. Hecho esto, daba con el cuchillo un golpe final en el extremo del emplasto y cortaba la rebanada muy gruesa, pero antes de separarla por completo del pan la partía por la mitad, dando una parte a Joe y la otra a mí.
En aquella ocasión, a pesar de que yo tenía mucha hambre, no me atrevía a comer mi parte de pan con manteca. Comprendí que debía reservar algo para mi terrible desconocido y para su aliado, aquel joven aún más terrible que él. Me constaba la buena administración casera de la señora Joe y de antemano sabía que mis pesquisas rateriles no encontrarían en la despensa nada que valiera la pena. Por consiguiente, resolví guardarme aquel pedazo de pan con manteca en una de las perneras de mi pantalón.
Advertí que era horroroso el esfuerzo de resolución necesario para realizar mi cometido. Era como si me hubiera propuesto saltar desde lo alto de una casa elevada o hundirme en una gran masa de agua. Y Joe, quien, naturalmente, no sabía una palabra de mis propósitos, contribuyó a dificultarlos más todavía. En nuestra franca masonería ya mencionada, de compañeros de penas y fatigas, y en su bondadosa amistad hacia mí, había la costumbre, seguida todas las noches, de comparar nuestro modo respectivo de comernos el pan con manteca, exhibiéndolos de vez en cuando y en silencio a la admiración mutua, lo cual nos estimulaba para realizar nuevos esfuerzos. Aquella noche, Joe me invitó varias veces, mostrándome repetidamente su pedazo de pan, que disminuía con la mayor rapidez, a que tomara parte en nuestra acostumbrada y amistosa competencia, pero cada vez me encontró con mi amarilla taza de té sobre la rodilla y el pan con manteca, entero, en la otra. Por fin, ya desesperado, comprendí que debía realizar lo que me proponía y que tenía que hacerlo del modo más difícil, atendidas las circunstancias. Me aproveché del momento en que Joe acababa de mirarme y deslicé el pedazo de pan con manteca por la pernera de mi pantalón.
Sin duda, Joe estaba intranquilo por lo que se figuró que era falta de apetito y mordió pensativo su pedazo de pan, que en apariencia no se comía a gusto. Lo revolvió en la boca mucho más de lo que tenía por costumbre, entreteniéndose largo rato, y por fin se lo tragó como si fuera una píldora. Se disponía a morder nuevamente el pan y acababa de ladear la cabeza para hacerlo, cuando me sorprendió su mirada y vio que había desaparecido mi pan con manteca.
La extrañeza y la consternación que obligaron a Joe a detenerse, y la mirada que me dirigió, eran demasiado extraordinarias para que escaparan a la observación de mi hermana.
—¿Qué ocurre? —preguntó con cierta elegancia, mientras dejaba su taza.
—Oye —murmuró Joe, mirándome y meneando la cabeza con aire de censura—. Oye, Pip. Te va a hacer daño. No es posible que hayas mascado el pan.
—¿Qué ocurre ahora? —repitió mi hermana, con voz más seca que antes.
—Si puedes devolverlo, Pip, hazlo —dijo Joe, asustado—. La limpieza y la buena educación valen mucho, pero, en resumidas cuentas, vale más la salud.
Mientras tanto, mi hermana, que se había encolerizado ya, se dirigió a Joe y, agarrándolo por las dos patillas, le golpeó la cabeza contra la pared varias veces, en tanto que yo, sentado en un rincón, miraba muy asustado.
—Tal vez ahora me harás el favor de decirme qué sucede —exclamó mi hermana, jadeante—. Con esos ojos pareces un cerdo asombrado.
Joe la miró atemorizado; luego dio un mordisco al pan y volvió a mirarla.
—Ya sabes, Pip —dijo Joe con solemnidad y con el bocado de pan en la mejilla, hablándome con voz confidencial, como si estuviéramos solos—, ya sabes que tú y yo somos amigos y que no me gusta reprenderte. Pero... —y movió su silla, miró el espacio que nos separaba y luego otra vez a mí—, pero este modo de tragar...
—¿Se ha tragado el pan sin mascar? —exclamó mi hermana.
—Mira, Pip —dijo Joe con los ojos fijos en mí, sin hacer caso de la señora Joe y sin tragar el pan que tenía en la mejilla—. Cuando yo tenía tu edad, muchas veces tragaba sin mascar y he hecho como otros muchos niños suelen hacer, pero jamás vi tragar un bocado tan grande como tú, Pip, hasta el punto en que me asombra que no te hayas ahogado.
Mi hermana se arrojó hacia mí y me tomó por el cabello, limitándose a pronunciar estas espantosas palabras:
—Ven, que vas a tomar el medicamento.
En aquellos tiempos algún asno médico había recetado el agua de alquitrán como excelente medicina, y la señora Joe tenía siempre una buena provisión en la alacena, pues creía que sus virtudes correspondían a su infame sabor. Muchas veces se me administraba una buena cantidad de este elixir como reconstituyente ideal, y, en tales casos, yo salía apestando como si fuera una valla de madera alquitranada. Aquella noche la urgencia de mi caso me obligó a tragarme un litro de aquel brebaje, que me echaron al cuello para mayor comodidad, mientras la señora Joe me sostenía la cabeza bajo el brazo, del mismo modo como una bota queda sujeta en un sacabotas. Joe se tomó también medio litro, y tuvo que tragárselo muy a su pesar, por haberse quedado muy triste y meditabundo ante el fuego a causa de la impresión sufrida. Y, a juzgar por mí mismo, puedo asegurar que la impresión la tuvo luego aunque no la hubiera tenido antes.
La conciencia es algo espantoso cuando acusa a un hombre, pero cuando se trata de un muchacho, y además de la pesadumbre secreta de la culpa, hay otro peso secreto a lo largo de la pernera del pantalón, es, según puedo atestiguar, un gran castigo. El conocimiento pecaminoso de que iba a robar a la señora Joe —desde luego, jamás pensé en que iba a robar a Joe, porque nunca creía que le perteneciera nada de lo que había en la casa—, unido a la necesidad de sostener con una mano el pan con manteca mientras estaba sentado o cuando me mandaban que fuera a uno a otro lado de la cocina a ejecutar una pequeña orden, me quitaba la tranquilidad. Luego, cuando los vientos del marjal hicieron resplandecer el fuego, creí oír fuera de la casa la voz del hombre con el hierro en la pierna que me hiciera jurar el secreto, declarando que no podía ni quería morirse de hambre hasta la mañana, sino que deseaba comer enseguida. También pensaba, a veces, que aquel joven a quien con tanta dificultad contuvo su compañero para que no se arrojara contra mí tal vez cedería a una impaciencia de su propia constitución o se equivocaría de hora, creyéndose ya con derecho a mi corazón y a mi hígado aquella misma noche, en vez de esperar a la mañana siguiente. Y si alguna vez el terror ha hecho erizar a alguien el cabello, esta persona debía de ser yo aquella noche.
Pero tal vez nunca se erizó el cabello de nadie.
Era la vigilia de Navidad, y yo, con una varilla de cobre, tenía que menear el pudín para el día siguiente, desde las siete hasta las ocho, según las indicaciones del reloj holandés. Probé hacerlo con el impedimento que llevaba en mi pierna, lo que me hizo pensar otra vez en el hombre que llevaba aquel hierro en la suya, y observé que el ejercicio tenía tendencia a llevar el pan con manteca hacia el tobillo sin que yo pudiera evitarlo. Felizmente, logré salir de la cocina y deposité aquella parte de mi conciencia en el desván, en donde tenía el dormitorio.
—Escucha —dije en cuanto terminé de menear el pudín y mientras me calentaba un poco ante la chimenea antes de irme a la cama—. ¿No has oído cañonazos, Joe?
—¡Ah! —exclamó él—. ¡Otro penado que se habrá escapado!
—¿Qué quieres decir, Joe? —pregunté.
La señora Joe, quien siempre se daba explicaciones a sí misma, murmuró con voz huraña:
—¡Fugado! ¡Fugado!
Y administraba esta definición como si fuera agua de alquitrán.
Mientras la señora Joe estaba sentada y con la cabeza inclinada sobre su costura, yo moví los labios disponiéndome a preguntar a Joe: “¿Qué es un penado?”. Joe puso su boca en la forma apropiada para devolver su elaborada respuesta, pero no pude comprender de ella más que una sola palabra: “Pip”.
—La noche pasada se escapó un penado —dijo Joe, en voz alta—, según se supo por los cañonazos que se oyeron a la puesta del sol. Dispararon para avisar su fuga. Y ahora parece que tiran para dar cuenta de que se ha fugado otro.
—Y ¿quién dispara? —pregunté.
—¡Cállate! —exclamó mi hermana, mirándome con el ceño fruncido—. ¡Qué preguntón eres! No preguntes nada, y así no te dirán mentiras.
No se hacía mucho favor a sí misma, según me dije, al indicar que ella podría contestarme con alguna mentira en caso de que le hiciera una pregunta. Pero ella, a no ser que hubiera alguna visita, jamás se mostraba cortés.
En aquel momento, Joe aumentó en gran manera mi curiosidad, esforzándose en abrir mucho la boca para ponerla en la forma debida a fin de pronunciar una palabra que a mí me pareció que debía ser “malhumor”. Por consiguiente, señalé a la señora Joe y dispuse los labios de manera como si quisiera preguntar: “¿Ella?”. Pero Joe no quiso oírlo, y de nuevo volvió a abrir mucho la boca para emitir silenciosamente una palabra que, pese a mis esfuerzos, no pude comprender.
—Señora Joe —dije yo, como último recurso—. Si no tiene inconveniente, me gustaría saber de dónde proceden esos disparos.
—¡Dios te bendiga! —exclamó mi hermana como si no quisiera significar eso, sino, precisamente, todo lo contrario—. De los Pontones.
—¡Oh! —exclamé mirando a Joe—. ¿De los Pontones?
Joe tosió con tono de reproche, como si quisiera decir: “Ya te lo había explicado”. —¿Y qué son los Pontones? —pregunté.
—Este muchacho es así —exclamó mi hermana, apuntándome con la aguja y el hilo y meneando la cabeza hacia mí—. Contéstale a una pregunta, y él te hará doce más. Los Pontones son los barcos que sirven de prisión y que se hallan al otro lado de los marjales.
—¿Y por qué encierran a la gente en esos barcos? —pregunté sin dar mayor importancia a mis palabras, aunque desesperado en el fondo.
Eso era ya demasiado para la señora Joe, quien se levantó inmediatamente.
—Mira, muchacho —dijo—. No te he subido a mano para que molestes de esta manera a la gente. Si así fuera, merecería que me criticaran y no que me alabaran. Se encierra a la gente en los Pontones porque asesinan, porque roban, porque falsifican o porque cometen alguna mala acción. Y todos ellos empezaron haciendo preguntas. Ahora vete a la cama.