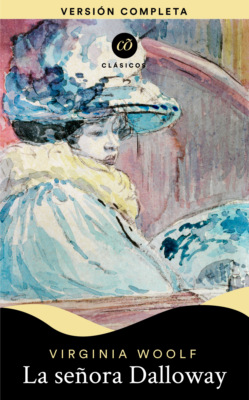Sayfa sayısı 701 sayfa
0+

Kitap hakkında
La vida del joven Pip, un pequeño huérfano que vive bajo el cuidado de su hermana, la señora Joe, está a apunto de cambiar gracias a un encuentro inesperado durante una visita a la tumba de sus padres. Inmediatamente después de esto, el señor Joe consigue trabajo en una mansión semi abandonada, dirigida por la señora Havisham, una viuda excéntrica que aún usa su vestido de novia. Ahí conoce a la bella, pero sumamente fría, Estella, de quien se enamora perdidamente. Sin saberlo, van sucediendo los hechos que lo acompañarán por el resto de su vida. Grandes esperanzas, ambientada en la Inglaterra de 1812, es considerada un clásico de Charles Dickens, un retrato completo de la época, en donde se pintan, las enfermedades, la pobreza y el permanente deseo de encontrar un pequeño lugar en las esferas de la clase alta. Esto, siempre, acompañado de un amor imposible.