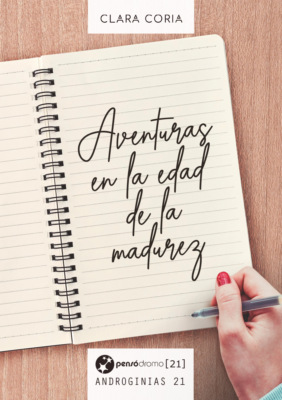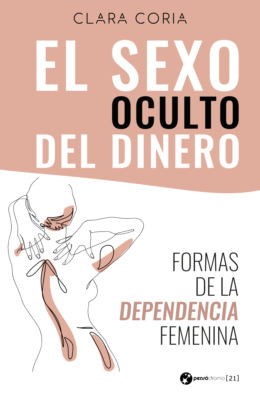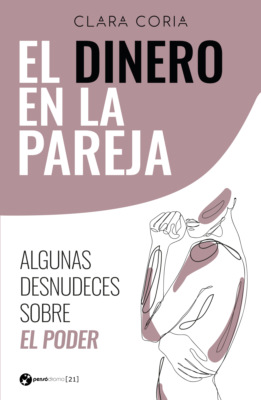Sayfa sayısı 202 sayfa
0+
Las negociaciones nuestras de cada día

Kitap hakkında
Tercera parte de la trilogía sobre la «sexuación del dinero» integrada por
El sexo oculto del dinero y
El dinero en la pareja. Han pasado 25 años desde la primera edición de Las negociaciones nuestras de cada día y el mundo ha seguido hundiéndose en luchas cada vez más tortuosas en pos de poderes absolutos que casi siempre han pretendido disimularse bajo las «mejores intenciones». Las interminables negociaciones con las que se pretende resolver intereses contrapuestos se arropan con el manto de la paz pero sostienen valores éticos faltos de solidaridad. Siguen siendo negociaciones que privilegian la astucia en beneficio de unos pocos, en lugar de encontrar un punto de equilibrio para satisfacción de todos. El modelo patriarcal —jerárquico y favorecedor de privilegios— sigue gozando de buena salud tanto en el ámbito de lo social como en el de la subjetividad, sea esta femenina o masculina. Sin ninguna duda han habido cambios en nuestro complejo mundo actual que, si bien no abarcaron a todo el planeta, mejoraron la condición de las mujeres. Pero muchos de esos cambios suelen ser solo modificaciones cosméticas que siguen coexistiendo con viejas concepciones del modelo patriarcal disimuladas bajo sofisticadas y aparentes escenarios de libertad. La liberación femenina no consiste en imponer la sumisión masculina sino que se trata de revisar en profundidad los valores éticos sobre los que se asienta la organización social y, como consecuencia, la conformación de la subjetividad y el vínculo solidario entre los géneros. Apostar no solo por un mayor equilibrio de lo femenino y lo masculino en la sociedad contemporánea, sino que «…mujeres y hombres se vean tentados a cambiar el modelo y se sientan menos temerosos de compartir la vida de una manera menos violenta y más equitativa».