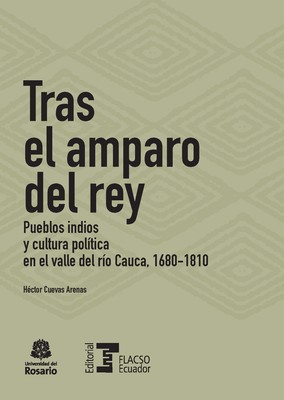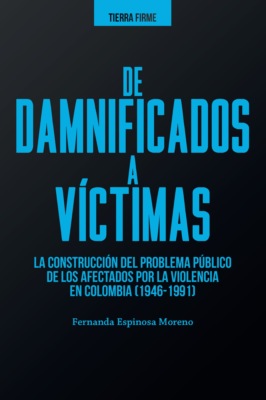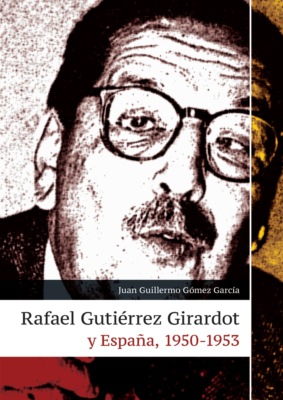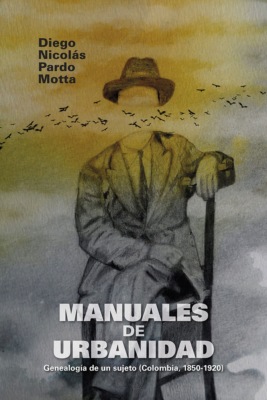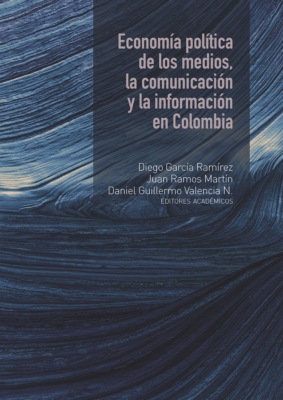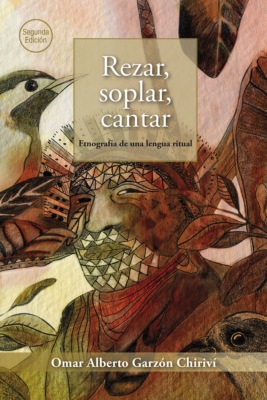Sayfa sayısı 370 sayfa
0+
Economía política de los medios, la comunicación y la información en Colombia

Kitap hakkında
En Colombia la economía política de la información, la comunicación y la cultura (EPICC) es una corriente teórica poco conocida dentro de los estudios en comunicación, debido a algunas particularidades socioculturales y a la influencia de la Escuela de Frankfurt y de los Estudios Culturales británicos. A partir de lecturas alternativas de esas dos escuelas, se privilegian, hasta hoy, los enfoques culturalistas, a la vez que continúa predominando, en la mayor parte de los programas de formación académica, el enfoque instrumentalista sobre los estudios de medios. En consecuencia, la EPICC no ha estado presente en los programas de formación e investigación, ni hace parte del corpus teórico a partir del cual se estudian los procesos culturales y comunicativos. Por lo anterior, este libro se concibió con el propósito de reunir investigadores colombianos y extranjeros que hayan estudiado y analizado las particularidades y realidades comunicativas colombianas a partir de la EPICC. Todo esto con el fin de estimular más investigaciones sobre los medios, la comunicación y la cultura desde de la economía política que permitan ampliar la comprensión sobre la estructura y funcionamiento de la industrias culturales y comunicativas en el país.