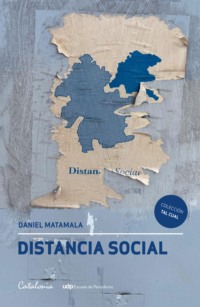Kitabı oku: «Distancia social», sayfa 3
El chorreo
“Nuestra sociedad tiene que aprender a valorar más el esfuerzo de nuestros niños y jóvenes”, dijo al comenzar su gobierno el presidente Piñera. Pero al seleccionar su gabinete valoró solo el esfuerzo de personas formadas en un hermético círculo de colegios del barrio alto de Santiago.
De los 24 miembros del gabinete, ninguno egresó de la educación pública y apenas dos salieron de colegios subvencionados; 18 estudiaron en colegios de élite del barrio alto de Santiago: cuatro ministros en el Tabancura, tres en el Saint George, dos cada uno en el Sagrados Corazones de Manquehue, el San Ignacio El Bosque y el Verbo Divino, y uno cada uno en el Villa María, La Maisonette, la Scuola Italiana, el Grange y el Santiago College.
Es más. Según la investigación del sociólogo Naim Bro Khomasi, ocho miembros del gobierno eran parientes entre sí, al ser todos ellos descendientes de la familia Larraín: los ministros Alfredo Moreno, Felipe Larraín, Hernán Larraín, Nicolás Monckeberg, Marcela Cubillos, Juan Andrés Fontaine y Antonio Walker, además del propio Sebastián Piñera.
La endogamia era extrema, aun para una clase política tan hermética como la chilena. Tampoco en otros parámetros el gabinete se acercaba a la realidad del país: 16 hombres y 7 mujeres (después de los gabinetes cercanos a la paridad de Bachelet), 19 santiaguinos y 4 de regiones, 14 egresados de la misma universidad (la Católica).
Esta especie de despotismo ilustrado (“todo para el pueblo, pero sin el pueblo”) se fundaba en que el pueblo ya había hablado: había entregado un mandato electoral contundente en esa segunda vuelta de 2017. En su primera cuenta pública, el 1 de junio de 2018, Piñera anunciaba que “la gran mayoría que obtuvimos en la última elección presidencial fue mucho más que un gran triunfo electoral. Fue un sólido mandato democrático para cumplir con nuestra misión, y estoy seguro que tanto los chilenos como nuestro Gobierno vamos a honrar este mandato”.
Pero, ¿qué había dicho realmente el pueblo? Algunos exégetas de la derecha tenían dudas.
Alejandro Fernández, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), advertía sobre la conformación del gabinete. “No puede ser que cuando la derecha gobierna esto parezca como el centro de Isidora Goyenechea. No puede ser que la mayoría de los ministros vengan de tres colegios. Parte del discurso meritocrático que tiene la derecha tiene que reflejarlo en el gabinete”. Su voz se sumaba a la de Claudio Arqueros, director de formación de la Fundación Jaime Guzmán. “Es difícil explicar aquí cómo un electorado que vota por Beatriz Sánchez en primera vuelta, o que marcha contra las AFP, le da el voto a Sebastián Piñera”.
Arqueros advertía de “una sociedad fragmentada”, en que Piñera había ganado porque logró “hablar de bienestar, sin abrir la discusión sobre el modelo”. Tiempo después, la investigadora del IES Josefina Araos describiría el espíritu del piñerismo como una “borrachera electoral”, que “selló su destino y el de todo el país”. Decía que un gabinete sin complejos había interpretado el triunfo electoral “como una negación del malestar”, como “un mandato unívoco, que indicaba sin atisbo de duda un único camino posible”. El “tipo de ceguera que esa borrachera autocomplaciente produciría” llevaría al gobierno al precipicio.
El triunfo de Piñera en segunda vuelta había sido claro, pero la expresión electoral tenía matices que se pasaron por alto. Chile Vamos estuvo lejos de una mayoría absoluta: obtuvo el 38,66% de los votos en las elecciones de diputados. La participación electoral fue de 46,72% en la primera vuelta, y 49,02% en la segunda vuelta. En ese balotaje que eligió a Piñera, la brecha de participación se agrandó. Votó solo el 37,29% de los electores de La Pintana, el 43,53% en San Bernardo y 43,65% en Puente Alto, contra 66,64% en Lo Barnechea, 66,09% en Las Condes y 63,13% en Vitacura.
Sin embargo, embriagado por el triunfo, el gobierno puso el pie en el acelerador de los “tiempos mejores”, y enfocó su esfuerzo legislativo en dos proyectos: una reforma tributaria y una previsional. La reforma tributaria permitiría a los dueños de las empresas recortar sus impuestos personales de los pagados por sus empresas, bajando su tasa máxima de 44,5% al 35%, y ahorrándose así, según cifras de Hacienda, unos 833 millones de dólares anuales. Aunque el gobierno insistía en que el proyecto favorecía a las pymes, los cálculos de los especialistas eran que entre el 80% y el 90% de este regalo tributario beneficiaría a los dueños de las grandes empresas. Se volvía así a la vieja teoría del chorreo, tan entrañable para el núcleo duro de la élite, y que Pinochet había resumido, décadas atrás, en una frase célebre: “Hay que cuidar a los ricos para que den más”.
La reforma previsional, en tanto, respondía a las multitudinarias marchas realizadas bajo el lema “No + AFP” con una propuesta que podríamos resumir como “Sí + AFP”. Estas entidades pasarían de administrar el 10% de los sueldos de los chilenos a llevarse el 14%. El 10% seguiría siendo exclusivamente para las AFP, y para los cuatro puntos adicionales el gobierno proponía que se abriera la competencia a nuevas administradoras de ahorro complementario. Pero, ¿cómo podrían competir estas nuevas administradoras, que deberían cobrar comisión, con unas AFP que ofrecerían hacerse cargo del 4% gratis, porque ya se llevan su comisión por el actual 10%? Hasta el siempre moderado exministro de Hacienda Rodrigo Valdés advirtió que “políticamente, ese 4% adicional para las AFP es un incendio”.
Este fortalecimiento del modelo privado de pensiones vendría acompañado de mejoras a las pensiones más bajas y de las mujeres, con un gasto permanente de 3.500 millones de dólares anuales, acompañado de la ya explicada rebaja a los tributos personales de los dueños de empresas.
Para quienes dicen que la demagogia comenzó en Chile después del 18 de octubre de 2019, no está de más recordar los dos proyectos estrella que se empujaban hasta ese día: más dinero fiscal para las pensiones, y al mismo tiempo menos impuestos a los más ricos. Más gasto para el Estado, menos ingresos para el Estado.
Los fugaces “tiempos mejores”
La respuesta mágica era que estas políticas traerían tal bonanza que el crecimiento de la economía financiaría estos gastos y más. El entusiasmo empresarial que acompañó la elección de Piñera abonó la frase de los “tiempos mejores”, que se convirtió en un mantra del gobierno. El presidente insistía en su promesa de duplicar el crecimiento del segundo gobierno de Bachelet (un pobre 1,8% anual), y junto con ello duplicar la creación de empleos y aumentar los salarios. Las cifras lo acompañaron al principio: en 2018 el PIB creció 4% gracias a un fuerte aumento de la inversión (4,7%), ya que el empresariado liberó los proyectos que había frenado el último año de Bachelet. En junio de 2018, Piñera anunciaba que “llegó la hora de cumplir con nuestra gran misión, la misión de nuestra generación, la generación del Bicentenario. Llegó la hora de dar un gran salto adelante para transformar a Chile, la colonia más pobre de España en América, antes que termine la próxima década, en un país desarrollado, sin pobreza, de clase media”.
Pero, una vez agotado ese stock inicial de inversiones pendientes, el motor de la economía se quedó de nuevo sin combustible. Sin reformas de fondo que diversificaran la economía y aumentaran la productividad, inevitablemente el empujón duraría poco. Chile, como siempre, seguía dependiendo del precio del cobre y la demanda de China. Y cuando la guerra comercial entre Trump y Beijing comenzó a afectar esas perspectivas el entusiasmo inversor se enfrió.
“El gobierno tiene la convicción de que su dificultad de cumplir la promesa de crecimiento es culpa de Trump o del Parlamento, cuando en realidad es un fenómeno estructural”, explicaba en esos días el economista Óscar Landerretche. “La verdad es que Chile está hace por lo menos quince años en una tendencia de caída de su productividad y competitividad, atravesando, ya, dos gobiernos de izquierda y de derecha, que naturalmente comparten la responsabilidad”.
No es cierto, como se intentaría decir después, que la economía fuera viento en popa hasta los sucesos de octubre. El año 2019 fue una constante carrera hacia abajo, en que el mercado y el Banco Central fueron moderando sus proyecciones, pero el gobierno, presa de un optimismo cada vez más irracional, se resistió porfiadamente a hacerlo. De prometer un 3,8% a principios de año, en marzo la estimación oficial cayó a 3,5% y a mediados de año a 3,2%. El 5 de septiembre el Banco Central recortó la estimación de crecimiento a 2,5%. “Somos más optimistas que el promedio del mercado”, reaccionó el ministro de Hacienda. “Yo pretendo que la realidad supere al Banco Central”, insistía el Presidente de la República.
Pero la realidad no siguió los deseos de Su Excelencia. El 3 de octubre, Hacienda tuvo que sincerar que el país crecería en torno a 2,6% en 2019.
Desde mediados de ese año el concepto de los tiempos mejores se archivó, y Piñera comenzó a enfatizar a modo de disculpa los “tiempos difíciles” que vivía el mundo. En medio de ellos, insistía, Chile era un país privilegiado. “El año pasado hubo récord de venta de viviendas, récord histórico de venta de automóviles, récord en las ventas de los establecimientos comerciales, récord en cuanto a turismo interno, venta de pasajes”, enumeraba en junio. Para octubre, esa idea ya se había expresado en el célebre concepto del “oasis”. “En medio de esta América Latina convulsionada veamos a Chile, es un verdadero oasis, con una democracia estable, el país está creciendo, estamos creando 170.000 empleos al año, los salarios están mejorando”, repitió varias veces Piñera mientras los estudiantes comenzaban a saltar torniquetes en las estaciones de metro.
El gobierno insistía en que “cuidar a los ricos” nos llevaría al desarrollo, mientras las comunidades se organizaban cada vez más y un incipiente tejido social se hacía más grueso, demandando otro tipo de políticas. En vez de facilidades para la inversión, pedían cuidar el ambiente, los recursos naturales y especialmente el agua. En vez de más de lo mismo, un nuevo modelo de desarrollo. En vez de profundizar el mercado en temas como las pensiones, reformas de fondo.
La brecha entre la política institucional y el Chile real venía creciendo hace décadas. En 2011, ese proceso se aceleró. Y en los diecinueve meses que duró en la práctica el segundo gobierno de Sebastián Piñera (desde el 11 de marzo de 2018 al 18 de octubre de 2019) se transformó en un abismo insalvable.
La pólvora
Faltaba el último elemento, que proveería la pólvora faltante. Llegaría, de nuevo, desde el frente escolar.
Gerardo Varela duró apenas cinco meses como cruzado a cargo de la “guerra cultural”. Dejó como legado una seguidilla de torpezas, que le valió un poco halagador apodo del senador Manuel José Ossandón, el Catrasca: “Le puse catrasca, cagada tras cagada”.
Al referirse a la educación sexual en los colegios y la posible instalación de dispensadores de preservativos, el ministro creyó necesario aclarar que sus hijos eran “campeones” que necesitaban más de tres condones. Luego, puso en duda el cumplimiento de la ley que prohíbe el lucro en educación: “Todos tenemos la legítima aspiración de ganar más plata de la que gastamos. ¿Es eso lucro? No pondría penas de cárcel para la gente que gana plata”.
El 21 de julio de 2018 se refirió a los problemas de infraestructura en la educación pública. “Todos los días recibo reclamos de gente que quiere que el Ministerio arregle el techo de un colegio que tiene goteras o una sala de clases que tiene el piso malo y yo me pregunto: ¿por qué no hacen un bingo?”. Su amigo el presidente intentó salvarlo, pero el propio Varela se puso la lápida al intentar explicar su exabrupto (“no sobra nada, ojalá tengamos más Estado y más bingos”).
Su reemplazante, la exdiputada UDI Marcela Cubillos, tenía un plan mucho más disciplinado para continuar la “guerra cultural”. Aprovechó la inquietud de muchos padres por el nuevo sistema aleatorio de postulación a los colegios, respaldado mayoritariamente por los expertos, pero contrario a la costumbre de postular por separado a cada colegio. El sistema aleatorio acababa con la práctica de los colegios particulares subvencionados de discriminar a sus alumnos seleccionando familias según su conveniencia. Esa práctica discriminatoria de los colegios se presentó como un “derecho de los padres a elegir”, y el nuevo sistema fue bautizado como la “tómbola”, apoyándose en una infame portada de Las Últimas Noticiasen que un escolar aparecía amarrado de pies y manos y con la vista vendada, girando en una ruleta con símbolos de colegios.
“La tómbola es el peor de los sistemas”, dijo en su campaña Piñera, y su franja presentaba a niños sometidos a una ruleta para conocer su colegio. Su propio exministro de Educación, Harald Beyer, calificó el spot como una chambonada.
Sylvia Eyzaguirre, investigadora del CEP y miembro del equipo de campaña de Piñera, explicaba el punto. “Resulta curioso que quienes dicen querer defender la libertad de elección de los padres defiendan al mismo tiempo la posibilidad de seleccionar de los colegios. Es evidente que la selección de los colegios se opone a la libertad de elección de los padres y que la maldita tómbola, como algunos la llaman, en los hechos es su mejor aliada”. Pero, usando el libreto de Trump, Cubillos decidió que si los expertos estaban en contra, lástima por ellos, serían el enemigo. Definió “Admisión Justa” como el lema de su gestión y proclamó que “esta vez se debe escuchar más a los padres y quizás menos a los ‘expertos’”.
Por cierto, escucharía solo a algunos padres. Aunque el 59% de los estudiantes había quedado en su primera preferencia con el sistema aleatorio, y el 82% en alguna de las restantes, Cubillos lanzó una gira nacional en que se reunió exclusivamente con padres descontentos. Recorrió 26 comunas en dos semanas, de Antofagasta a Puerto Montt, contando siempre la misma historia a través de su cuenta de Twitter. En La Serena, “apoderados reclaman que les quitaron derecho a elegir”. En Antofagasta, “quieren recuperar derecho a elegir educación de sus hijos”. En Coquimbo, una madre “reclama, y con razón, que le quitaron el derecho a elegir el colegio de su hija”.
Parlamentarios oficialistas se sumaron al show paseando una ruleta de casino por el Congreso y lanzando un sitio web: “Víctimas de la tómbola”. La ministra incluso validó que los padres no enviaran a sus hijos a la escuela: “Se niegan a matricularlos en el colegio que el Estado les está asignando, y con razón”, dijo. El discurso era el mismo: el gobierno se pondría del lado de los padres, contra una élite de expertos que despreciaba sus padecimientos.
Las mentiras fueron creciendo. “El sistema creado bajo el gobierno de Bachelet prohíbe a padres pedir entrevista en colegio al que el sistema los derivó”, tuiteó Cubillos más de una vez. Las afirmaciones eran falsas. Lo que la ley hacía era prohibir a los colegios que exigieran una entrevista para aceptar la postulación.
Y cuando, en octubre de 2019, se dieron a conocer los resultados del nuevo proceso de admisión (el 54% quedó en primera preferencia y el 80%, en una de las tres primeras), las cifras oficiales sonaban demasiado bien, así que la ministra optó por ignorarlas. Presentó en cambio una submuestra, considerando solo aquellos colegios en que había más postulantes que cupos, como si fuera el total. Así, los números lucían peor de lo que el mismo Estado informaba: solo 36% en primera preferencia y 62% en alguna de las tres primeras.
A esas alturas, sin embargo, Cubillos ya enfocaba sus esfuerzos en otro tema. Ante los preocupantes casos de violencia, especialmente en colegios emblemáticos del centro de Santiago, lanzó el proyecto de ley “Aula Segura”, que permitía la expulsión inmediata de estudiantes acusados de protagonizar actos de violencia, sin esperar el resultado de una investigación interna. El gobierno “va a perseguir con toda la fuerza de la ley a aquellos delincuentes y violentistas que, disfrazados de estudiantes, sin respetar a nada ni a nadie, pretenden causar un clima de terror”, aseguró Piñera. La ley fue rápidamente aprobada en el Congreso, con algunas modificaciones para establecer un sumario exprés de quince días antes de concretar la expulsión.
Pero el clima de violencia, tensión, represión y soplonaje solo aumentó en los liceos emblemáticos. Desde junio de 2019, Fuerzas Especiales de Carabineros irrumpieron periódicamente en el Instituto Nacional, instalándose como una especie de fuerza de ocupación en sus techos. En la primera quincena de octubre, los casos de estudiantes golpeados y detenidos en los pasillos del colegio ya eran rutinarios.
La violencia en los colegios, con periódicos enfrentamientos entre carabineros y “overoles blancos”, con gaseo de estudiantes en sus salas de un lado y lanzamiento de mólotovs del otro, fue un factor fundamental para encender la chispa de los torniquetes. El nivel de virulencia que se había incubado quedó claro en los primeros días del estallido, cuando carabineros entraron disparando balines contra las alumnas del Liceo 7.
Distancia social
Sabemos lo que pasó después: el alza de 30 pesos, los torniquetes, el fuego, la pizza, la declaración de guerra, los alienígenas, las marchas, la esperanza y la violencia. El acuerdo constitucional, la pandemia y un término que adquirió el doble significado que bautiza este libro.
Distancia social.
La epidemia del Covid nos hizo hablar de la distancia social como medida sanitaria, al tiempo que los acontecimientos políticos mostraban una cara distinta de la distancia social, esa que, como escribí en octubre de 2019, da cuenta de una clase dirigente atrincherada, en oposición a la cual irrumpe “un momento populista, en la correcta definición del término: la percepción de una división de la sociedad entre una élite corrupta y un pueblo virtuoso (…) un colectivo que se define por oposición a todo lo que representa la clase dirigente”.
Esa distancia social tuvo su expresión masiva en la marcha del 25 de octubre de 2019, cuando un mar sin orillas de chilenos desbordó Santiago y otras ciudades. Y su traducción electoral exactamente un año después, en el plebiscito del 25 de octubre de 2020, cuando el Apruebo al proceso constituyente ganó con el 78% de los votos y se impuso en todas las comunas del país, con solo tres excepciones significativas: Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea.*
Esa fractura y sus consecuencias son el núcleo de las siguientes páginas, que reflejan a una sociedad enfrentada a una paradoja: la de intentar restañar ese profundo quiebre social al tiempo que debe confinarse y guardar distancia, un retiro físico que impide el diálogo directo entre sus miembros. Una sociedad en medio de una pandemia que está produciendo una crisis de salud, económica y de empleo devastadora, y que ha puesto de relieve lo más profundo del quiebre social: que en esta tormenta no vamos todos en el mismo barco.
Las heridas ya están tan expuestas que son imposibles de disimular. Ese verano de autocomplacencia en Cachagua ha quedado atrás.
Y este reconocimiento del problema, esta evidencia inocultable de la distancia social que nos separa, es un primer paso –doloroso, pero necesario– para remediarla.
Distancia social
La violencia
En 1948, el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán generó el Bogotazo, uno de los estallidos paradigmáticos de las ciudades de la furia de América Latina: el Cordobazo argentino en 1969, el Caracazo venezolano de 1989, el Santiagazo chileno de 2019.
Con el Bogotazo comenzó un período histórico que los colombianos bautizaron con un nombre que lo dice todo: La Violencia. En estos días en que Colombia imita la protesta chilena, en su arista pacífica cantando «El baile de los que sobran» y también en su reguero de vandalismo contra el transporte público, conviene dar vuelta la mirada y sacar lecciones de La Violencia.
De la rabia pura del Bogotazo se pasó al enfrentamiento entre milicias liberales y conservadoras. Luego, la violencia mutó a agentes de terrorismo del Estado, guerrillas marxistas como las FARC, bandoleros rurales, delincuentes comunes, carteles de narcotráfico como los de Cali y Medellín, paramilitares de derecha como las AUC, facciones irregulares del gobierno, tropas privadas, insurgentes urbanos como el M-19… Todos estos conflictos tuvieron su origen en una sociedad que cayó en la trampa de legitimar la violencia, primero porque había un crimen que vengar y una rabia que expresar; luego, porque había un enemigo subversivo al que enfrentar o una sociedad mejor que implantar, y también porque había un jugoso negocio que aprovechar.
Chile se enfrenta a la misma trampa: creer que la violencia es una herramienta que puede utilizarse a voluntad. Una llave que se abre para alcanzar ciertos objetivos como la justicia social o la restauración del orden público, y que luego, logrados ellos, se cierra sin más.
Pero la violencia no es una llave; es una criatura de Frankenstein que toma vida propia, que deja de ser un instrumento y se convierte en un fin en sí mismo. La violencia es una forma de vida que pervive luego de que su causa original se extingue. Eso lo sabemos en América Latina, donde revolucionarios marxistas y represores de dictaduras por igual terminaron reconvertidos, e incluso aliados, como secuestradores extorsivos, asaltantes de bancos o soldados del narcotráfico.
Esta violencia, por cierto, no salió de la nada: lleva décadas de lenta cocción frente a nuestros ojos.
Hace tiempo que las barras bravas subyugan barrios completos, dominan por el terror el entorno de los estadios de fútbol, someten por el miedo a deportistas e hinchas y secuestran el transporte público. Nada de eso habría sido posible sin su relación de mutua conveniencia con actores del poder que han aprovechado a los barristas como punteros de campañas políticas y aliados comerciales. Ni hablar de los tentáculos del narcotráfico y su extendido dominio sobre zonas enteras de Santiago, donde sustituyen al Estado y al mercado como proveedores de seguridad y empleo, con soldados adiestrados desde niños en el uso de la violencia. Desde ahí construyen vínculos con el poder, como vimos en la elección interna del Partido Socialista.
Son negocios que se nutren del abandono social. De la decadencia de instituciones que proveían sentido de pertenencia, como las juventudes de partidos políticos o la iglesia católica. Y del fracaso de la sociedad en ofrecer un futuro a los adolescentes vulnerables. Esa violencia estructural, subterránea, explica los incendios y los saqueos, pero no debe disculparlos. Y esa delgada línea entre entender un fenómeno y justificarlo parece más borrosa que nunca hoy.
La barbarie policial que ha dejado a más de 200 chilenos con lesiones oculares es otra expresión de una sociedad brutalizada. Un general de Carabineros la justifica diciendo que, en la represión, como en la quimioterapia, “se matan células buenas y células malas”. Es una versión 2019 de la infame meta de “extirpar el cáncer marxista”. Cuando los agentes del Estado ven al otro como una enfermedad o un parásito, su enajenación social los convierte en un peligro.
No debemos elegir entre mano dura y mano blanda, entre tolerar el vandalismo o violar los derechos humanos. Lo que necesitamos para frenar la violencia es un Estado eficiente en proveer seguridad, y eso no se consigue gaseando familias completas, abusando de detenidos ni mutilando a manifestantes. Ese descontrol policial solo logra que ciudadanos pacíficos vean a los agentes del Estado como una amenaza y no como garantes de la seguridad de todos. Y, de nuevo, sirve a los vándalos para ganar legitimidad como reacción a estos abusos.
Llevamos ya 38 días de ese círculo vicioso en que la violencia estatal y la delincuencial se potencian. En el medio de este abrazo mortal, de inerme rehén, queda la sociedad chilena. La violencia amenaza con pasar de un reventón puntual a una enfermedad crónica. Una en que tanto la justicia social como el orden público son arrastrados por el Frankenstein de la brutalidad.
Noviembre de 2019