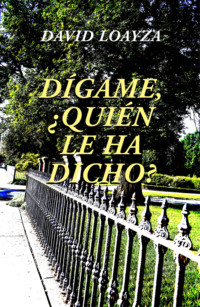Kitabı oku: «Dígame, ¿quién le ha dicho?», sayfa 2
Entre la cocina y el amplio patio que daba acceso al huerto se encontraban las caballerizas, donde con bastante recelo se cuidaba y procuraba el mantenimiento de los equinos; con cubetas de agua fresca, heno, alfalfa, y zanahorias se les alimentaba a diario; se encontraban cabezadas, herraduras, riendas, cinchas, monturas, estribos y cepillos por doquier, sin contar las palas y carretillas para recoger el hediondo e insalubre estiércol por lo menos tres veces al día, y que servían felizmente de abono para los jardines. Poseían un hermoso caballo albino, al que llamaban Moby Dick por su gran tamaño, y como homenaje al personaje principal de la popular novela del norteamericano Herman Melville escrita a mediados del siglo XIX, acerca de una gigantesca ballena blanca que habitaba en medio del océano Pacífico. Este corcel blanco era propiedad del doctor Pascual, acertado y campechano médico cirujano, muy aficionado a la literatura y también a los caballos, que acostumbraba realizar visitas a sus dolientes clientes montando este bello potro, y que siempre formulaba la misma prescripción a sus pacientes: «la mejor receta es la olla, para evitar enfermedades hay que alimentarse bien». Los fines de semana se le veía a él con relativa frecuencia en el hipódromo de Santa Beatriz —hoy Campo de Marte, en Jesús María—, algunas oportunidades solo observando las carreras con sus amistades, y otras veces, haciendo una que otra apuesta. Se sumaban a Moby Dick tres caballos palomino, de color pardo con mucho pelaje, que por lo regular se le enganchaba a alguno de los dos carruajes que existían; el más grande era de color negro con un techo que protegía del sol o la lluvia a sus pasajeros, tenía un asiento al frente para el cochero y dos asientos más, uno frente al otro, con una capacidad de hasta seis personas. El otro carro un poco más pequeño, de color rojo, y al descubierto, podía albergar hasta tres viajeros incluyendo al conductor. La familia tenía la costumbre de usar a diario estos vehículos porque eran la única forma de transportarse, además para darle actividad física a los cuadrúpedos.
El conquistador español Francisco Pizarro, al fundar Lima como capital de la Nueva Castilla, estableció el primer cabildo limeño en 1535 y le encargó a Diego de Agüero que diseñara el plano de la nueva urbe, quien trazó la división en ciento diecisiete manzanas, cincuenta y dos en el centro de la ciudad, y las restantes entre el Rímac y los Barrios Altos; cada una integrada por cuatro solares o casas huertas, todas de un solo piso. Esta Casa Huerta provenía de esa época y poseía una superficie cercana a las dos manzanas. Los españoles trajeron sus sistemas para edificar las ciudades, y una manzana correspondía a una medición de cien varas, o sea diez mil varas cuadradas, cada vara cuadrada tenía aproximadamente setenta centímetros cuadrados, en este sentido, cada manzana tenía unos siete mil metros cuadrados; en conclusión, la Casa Huerta bordeaba los catorce mil metros cuadrados. Al interior de esta podíamos no solo deleitar nuestra vista y olfato con extensos jardines de rosas, azucenas, orquídeas y hasta flor de amancaes, atiborrando de diversos colores y aromas a sus moradores; asimismo podíamos encontrar enormes y frondosos árboles de guayaba, palta, papaya, pacay, níspero, saúco, y la chirimoya, más conocida como «la reina de las frutas», que embellecían y oxigenaban esta propiedad, alimentaban sana y deliciosamente a sus residentes, y servía de lugar de entretenimiento perfecto para los niños y grandes. Sucedió precisamente aquí que la pequeña Haydeé, fascinada con el fruto del níspero y que de tanto comerlo, perdió más de un diente de leche.
En la parte posterior del gran huerto se encontraban más de una docena de pequeñas viviendas independientes las unas de las otras, las cuales fueron construidas en la era republicana de un solo piso, sus paredes de quincha y adobe, revestidas con yeso. Estos materiales de construcción fueron muy populares en esa época, no solo por ser muy económicos, sino porque la flexibilidad de la caña de la quincha tenía un sistema antisísmico. La ciudad de Lima ha sufrido muchísimos movimientos telúricos debido a que se encuentra en el Círculo de Fuego del océano Pacífico, zona que concentra el ochenta y cinco por ciento de la actividad sísmica mundial. Todas estas casitas tenían primero una pequeña sala-comedor, luego dos dormitorios, y al final una cocina y un baño que se conectaban a un gran silo que compartían entre ellas. Estas poseían acceso de ingreso por la calle de Los Incas; estaban dadas en arriendo y sus rentas servían para solventar todas las necesidades económicas de la familia. A raíz de la prematura muerte de don Adolfo hacia finales de la primera década de ese siglo, don Absalón se encargó de administrar estas rentas, cuyos ingresos hasta ese momento eran más que suficientes para todos.
* * *
A mediados del siguiente año se estrenaría, a nivel mundial, uno de los mejores filmes del cine mudo: La Quimera de Oro, escrita, dirigida, producida y protagonizada por Charles Chaplin. En Lima fue proyectada en el cinema Teatro de la calle La Merced. Fue aquí la primera vez que presenciaron juntos una película en blanco y negro don Absalón y doña Felicita. Quedaron fascinados con esta comedia donde un vagabundo, un buscador de oro y un peligroso bandido comparten varios días en una cabaña en Alaska después de una gran nevada. Luego de esta sorprendente experiencia, descubrieron la magia del séptimo arte. Así, a los pocos meses, asistieron a la sala Excélsior en la calle Baquijano para el estreno de El Fantasma de la ópera, una mezcla de romance y terror, donde Lon Chaney interpreta al enmascarado fantasma que vive en la Ópera de París, y que comete asesinatos y mutilaciones con la finalidad de obligar a los empresarios de ese recinto a designar como estrella del espectáculo a la actriz Christine Daaé, a quien él amaba profundamente. A partir de esta revelación, nuestra pareja se convertiría en vehementes aficionados del cine silente primero y, posteriormente, del cine sonoro, cultivando este entretenido pasatiempo, asistiendo a estos escenarios con relativa frecuencia.
En esta etapa inicial de conocerse, comprenderse y relacionarse el uno al otro, saborean un moderado y acaramelado idilio. Bajo esta atmósfera de flirteos y galanteo mutuo, conciben a su primogénito. Así, al casi concluir el siguiente verano, aguardan ilusionados e inquietos el primer embarazo. Don Absalón, en consideración a que este se convertiría en el primero de sus descendientes, generosamente le otorga la potestad de seleccionar el nombre a su mujer.
—¿Cómo deseas llamar a nuestro hijo? —lanza la interrogante.
—Rubén —confirma con contundencia— siempre me gustó muchísimo este nombre.
—Pues así se llamará —sentenció complaciente.
A ella le había llamado la atención este personaje bíblico, quien fuera el primer heredero de Jacob y su esposa Lia, patriarca que posteriormente diera nombre a la tribu de los rubenitas. Anhelando interiormente que este varoncito, al ser el hermano mayor, encabece y se erija como líder para sus menores hermanos, que estarían por venir.
Ellos estaban muy entusiasmados con el recién nacido, natural resultado de su enardecido sentimiento. Este hijo, sin proponérselo, acrecentó la llamarada de la pasión, incrementando cierto delirio y efervescencia en la relación, el proceso posparto modificó la conducta de ambos en una desbordante voluptuosidad. Cuando el sol se empezaba a posesionar en un horizonte no visible, se dedicaron mutuamente a explorar y colonizar zonas reservadas de sus cuerpos. Como si este bebé les hubiese advertido que se encontraban en una interminable y deliciosa luna de miel. Absalón emprendía intrépidos esfuerzos por ilustrar y recrear íntimamente a Felicita, su personal exégesis de las más excitantes escenas de Madame Bovary, del francés Gustave Flaubert, y de Cumbres Borrascosas, de la inglesa Emily Bronte, sus clásicas e inspiradoras novelas literarias. En estas encarnecidas y apasionadas sesiones, Felicita ratificó con sumo placer la alargada erudición que poseía su amartelado marido, porque volcó en ella su destreza amatoria cultivada en su lectura predilecta.
* * *
Era imposible dejar de advertir la exuberante belleza y singular inteligencia de Paula, quien fue una de las primeras y poquísimas mujeres en esa Lima ultra conservadora en ingresar al Instituto de Farmacia de la Universidad de San Marcos, creada por el presidente Augusto B. Leguía en 1919. Concluyendo, luego de tres años, satisfactoriamente sus estudios farmacéuticos. Ella poseía unos enormes y acaramelados ojos castaños claros, piel canela, una silueta curvilínea, estremeciendo y cautivando a más de un espectador, derramando lisura a su paso. Conforme a los calendarios gregorianos, doña Chabuca Granda y Paula nunca pudieron reunirse, no coincidieron en los tiempos. Pero de haberse relacionado con la cantautora, ella quizás hubiese sido su fuente de inspiración para componer el vals peruano más representativo.
Al concluir su instrucción, Paula resuelve, con el apoyo económico de su familia, establecer su propia botica, instalándola en un inmueble en el jirón Áncash 986, al costado del monasterio de Santa Clara. Conveniente ubicación por encontrarse a unas siete cuadras de su casa. Dentro de las aulas de estudios conoce a José Luis Gálvez, sobrino nieto de José Gálvez Egúsquiza, héroe del combate del Callao del Dos de Mayo de 1866, a quien recluta para trabajar juntos. Este acepta sin dudas la oferta laboral porque se sentía físicamente atraído hacia ella, admiración que Paula causaba irreflexivamente en muchos caballeros. Con el correr de los meses, por méritos propios, este joven farmacéutico se convertiría en su socio en el negocio, y luego en su compañero emocional. Era una mujer con singular personalidad, independiente, libre de prejuicios, despreocupada por «el qué dirán». Al ver que su hermano Absalón tuvo la osadía, dejando de lado la formalidad nupcial, de emprender con Felicita una relación cuasi matrimonial, ella, al mismo tiempo y forma, decide entregarse al romance con José Luis. Aquel sentimiento de amor puro, lleno de pasión, desencadenó en un feliz embarazo y un exitoso parto. Casi cuatro meses después de la llegada de Rubén, nacería su primo hermano Andrés. Con este bebé la Casa Huerta empezaba a poblarse y alegrarse con tres bulliciosos niños. Tras este alumbramiento, Paula le insiste a José Luis para que empiecen a vivir juntos, hechos aprobados por misiá Gliceria, quien veía la felicidad de sus hijos.
Para principios del consecutivo verano, precisamente la noche de navidad, Felicita quedaría encinta de su tercer bebé, dando a luz a su segundo varoncito en la subsecuente primavera, esta vez don Absalón elegiría el nombre.
—Si tenemos la dicha de procrear muchos hijos, me encantaría ponerle el nombre de alguno de nuestros distinguidos antepasados —intentando persuadir a la puérpera.
—Me parece que existen más personajes apreciables por tu lado —pronunció denotando un poco de amargura—, porque mi memoria familiar no me recuerda a nadie digno de admiración.
—Qué te parece ponerle Pascual a este niño, en consideración del matasano de mi familia —sonrieron juntos, en señal de complicidad.
A partir de esta nomenclatura, la denominación de los posteriores descendientes, en su mayoría, continuarían con la propuesta tradición de homenajear a los amados y recordados ancestros paternos.
* * *
A mediados del siguiente año habrá un hecho que transformará y marcará completamente a esta familia. Don Absalón era un tipo alto y grueso, aproximadamente medía un metro con setenta y cinco centímetros y probablemente pesaba unos ochenta kilos, y ya cumplía los treinta y siete años de edad. Los que lo conocieron en persona cuentan que tenía una personalidad muy encantadora, además de gran valentía y coraje, pero ante la mortificación e indignación podía relucir su ira y desmesurado carácter, pudiendo perder el control.
En los últimos meses, Paula había contratado en la botica a Estuardo Pérez, de unos treinta años, soltero, con ascendencia chilena, para que les ayude en la elaboración de pociones y medicamentos. Se presentó con buenos pergaminos profesionales, recomendado por un antiguo profesor sanmarquino. Instantáneamente fue cautivado por la belleza de Paula, quien estaba acostumbrada a estos devaneos del sexo opuesto, restándole importancia, porque ella siempre marcaba sus límites de conexión con las demás personas. Discretamente obsesionado con su patrona, empezó a hilvanar un perverso plan. Llegó a sus manos la hidrocodona, una sustancia analgésica derivada de la codeína, que se suministra vía oral para reducir los dolores, pero que en determinadas cantidades provoca una inmediata relajación corporal, euforia y placer. Todos los días, cuando el reloj marcaba las siete de la noche, Paula y José Luis se encargaban de cerrar juntos la farmacia. Pero en aquella oportunidad este tenía que atender una ineludible reunión familiar y se retiró muy temprano por la tarde. Se encontraban aquella noche el asistente Estuardo y doña Margarita, quien hacía las veces de cajera. Este se percata que la honrada empleada solicita retirarse a las seis y media de la tarde porque tenía que llegar temprano a su casa esa noche, concediéndosele el permiso. En la parte posterior de la botica, donde se preparan las prescripciones, Paula había instalado una mesita con una cocina de una hornilla a kerosene, además de una tetera para hervir agua, tazas y azúcar para hacer alguna infusión caliente cuando a alguno de ellos se les antoje. Minutos antes de cerrar, Estuardo se dispone a preparar té, suficiente para dos tazas, una para él y una para la dueña de la farmacia. Ella ingenuamente acepta tomar esa bebida, sin percatarse que diluida se encontraba una buena dosis de la droga. Inmediatamente surtió efecto el narcótico, dejándola despierta pero alejada de la realidad, sin conciencia de lo que pasaba. El miserable asistente sabía que la dosis administrada solo duraría unos treinta minutos, apresurándose en dar riendas sueltas a sus degeneradas fantasías; pero antes del tiempo previsto Paula recobra la lucidez y, al verse completamente desnuda, se aparta con extrema violencia de su agresor sexual, recobra la serenidad, recupera sus prendas íntimas, ropas, zapatos, y huye velozmente a su hogar. Ingresa a la Casa Huerta y procura buscar a José Luis, pero este aún no regresaba. En su desesperación, encuentra a su hermano Absalón. Avergonzada, le cuenta los desagradables sucesos. Este, intentando mantener el equilibrio, le pidió las llaves de la botica para ir en busca del atacante. En aquel lugar no había nadie. Al inspeccionar en el libro contable halló los datos de todos los empleados, tomó nota de la dirección de Estuardo y se fue a buscarlo. Como consecuencia de la fuerte discusión y posterior pleito, el desalmado transgresor resultó con heridas muy severas en la cabeza, el rostro y abdomen, conducido luego por algunos vecinos al área de emergencias del Hospital Dos de Mayo. Allí los traumatólogos advirtieron que, debido a la gravedad de la fuerte golpiza recibida, existían altas probabilidades de que no sobreviviera. Bajo este inquietante pronóstico, y especialmente frente a este contexto, sus familiares más cercanos le sugirieron a Absalón que, ante el riesgo de ser denunciado y arrestado por ocasionar lesiones graves, lo mejor era irse de este escenario por una temporada.
—Absalón, creo que debes ausentarte de la ciudad hasta que las aguas se amansen —advertía el tío Pascual con autoridad.
—Pero, ¿adónde? —consultaba con angustia.
—Tu mujer tiene familia en Trujillo, ¿por qué no los visitan? —propone con sabiduría.
En el norte Felicita aún conservaba a su hermano menor Manuel y demás familiares maternos. De esta manera, don Absalón decide marcharse de Lima acompañado de su mujer y sus tres menores hijos. Porque él a la pequeña Haydeé, desde el principio, le brindó su legítimo cariño, como si fuera su hija natural, e incluso usaba su propio apellido para referirse a ella, porque su padre biológico, don Juan Sarrazino, desde que se separó de Felicita, dejó de atenderlas y verlas por completo a ambas.
La única forma de traslado —conveniente, económica y segura— era a través de barco a vapor, las carreteras interprovinciales aún no existían, y las vías ferroviarias estaban recién en emergente construcción. A principios de esa década existían embarcaciones que habían sido adquiridas desde los Estados Unidos, algunas habían ingresado al país por el océano Atlántico a través del río Amazonas, y proporcionaban servicio de transporte a los pobladores peruanos, colombianos, ecuatorianos y brasileños, que además se conectaban a través de los ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y Napo. En el caso de la costa, habían llegado por el océano Pacífico, y la pionera empresa naviera ofrecía sus servicios al norte del país solo una vez al mes. Así, al promediar las seis de la mañana del primer sábado de octubre de ese año, mientras que el cielo limeño aún estaba oscuro, los cinco integrantes de la familia, acompañados por el doctor Pascual, misiá Gliceria y la joven Otilia, se dirigieron en sus dos carruajes rumbo al puerto del Callao con ligero equipaje, para no levantar sospechas entre los vecinos. Pasadas las ocho de la mañana empezarían a abordar La Libertad, una embarcación a vapor cuyo nombre original había sido Queen Regina, que fuera construida por la compañía naval estadounidense Detroit & Cleveland el 5 de enero de 1875, con una longitud de 244 metros y 24 metros de ancho, con tres cubiertas y una capacidad máxima de doscientos camarotes. Este vapor, impulsado por un motor de 2500 hp de dos cilindros y cuatro calderas de carbón, aún conservaba su inusual belleza y lujo, con preciosos acabados de madera y acero. Los tripulantes de este barco contaban a sus pasajeros una leyenda —quienes la escucharon a su vez de sus antiguos propietarios— que tiempo atrás el famoso escritor Mark Twain escribió Las Aventuras de Tom Sawyer en ese barco acerca de sus hazañas mientras viajaba por el río Mississippi.
Minutos posteriores a las diez de la mañana, La Libertad inició su rumbo hacia el puerto de Salaverry, y a pesar de existir una distancia de tan solo quinientos sesenta kilómetros entre ambas ciudades, este viaje se desarrolló en tres días. Antes de partir, doña Felicita, siempre preocupada por los detalles, recordó lo que años atrás le sugirieron en su primer viaje a la capital; que existen dos formas simples de intentar evitar el mareo a los inexpertos navegantes: una era comer un par de manzanas verdes, frutas que felizmente encontraron a buen precio en el puerto, y el otro era hacerse un lazo fuerte en ambas muñecas, pues la presión de la arteria sanguínea también ayudaba a contrarrestar la sensación marítima. Al parecer, las ataduras y este natural antiácido funcionaron inmejorablemente con nuestros primerizos y huidizos viajeros. Todas estas nuevas experiencias, ver el crepúsculo y la aurora en alta mar, observar a lontananza un grupo de ballenas, lobos marinos y delfines, sin contar diversos tipos de gaviotas y pelícanos, dormir en estrechos camarotes escuchando el «ronquido infinito» de algunos «gordinflones» vecinos, bañarse en espacios reducidos, almorzar y cenar con mucha gente desconocida a la vez, sumado a las rutinarias y aburridas actividades en cubierta durante esos días, resultó todo un anecdótico acontecimiento familiar.
Ya en Salaverry, don Absalón, muy lejos de sus propiedades, ingresos económicos, amistades y comodidades, ante su ineludible responsabilidad como jefe del hogar, no tuvo más opción que buscar trabajo para sobrevivir y mantener a su esposa e hijos. Don Pedro, el tío de doña Felicita, quien se había convertido en un floreciente comerciante, y que además tenía negocios entre Trujillo y Cajamarca, donde conocía muchas personas, fue quien le consiguió ayuda, recomendándolo para que trabaje en el muelle. Allí conoció al maestro Álvaro, un soldador cerrajero, con mucha experiencia y paciencia, quien lo guio para empezar a trabajar recién a su edad madura. Al principio fue muy duro para él trabajar con sus manos, pero poco a poco fue aprendiendo con aceptación, humildad y decisión el oficio artesanal y acostumbrándose, primordialmente, a ganar su sustento con persistencia y con el sacrificio físico de una faena férrea. Oficialmente, la luna de miel de Absalón y Felicita había concluido. Esta nueva vida, en una ciudad diferente, en un hogar con niños muy pequeños, y con una situación económica limitada a los recursos que generaba don Absalón, lejos de hundirlos en conflictos maritales, como muchas veces sucede en tiempos de crisis, unió más a esta pareja. Doña Felicita, al ver el esfuerzo, positivismo, determinación y valentía de su marido por tratar de salir adelante con entereza ante estas adversidades, no solo aumentó cualitativamente su amor hacia él, sino que, además, observaba con respeto, admiración y gratitud cómo él se estaba reinventando como persona y, asimismo, reorientaba el rumbo de su familia.
Las edificaciones en Salaverry eran completamente diferentes a las casas de la ciudad capital. El embarcadero se encuentra ubicado en un arenal frente al océano Pacífico, por lo que aquí era casi imposible realizar construcciones de adobe como en Lima. En esta época se realizaba con mucha frecuencia, a través del puerto, la mercantilización de fina y variada madera que provenía de empresas negociantes de las provincias de Celendín, San Marcos y Cajabamba, del departamento de Cajamarca. Los comerciantes y autoridades portuarias empezaron a sobrealmacenarlo, motivando a los primeros pobladores de esta localidad a construir sus viviendas completamente de madera, en primera instancia por lo fácil y rápido que significaba el proceso de construcción en este terreno arenoso y, fundamentalmente, por su bajo costo; así podíamos observar que las puertas, ventanas, paredes, pisos, techos, balcones, escaleras, patios de ingreso, eran de pura madera. Cualquier visitante, al llegar a esta población, parecía encontrarse dentro de una réplica de las ciudades norteamericanas del siglo XVIII y XIV. Razón por la que muchos de los contemporáneos niños jugaban a ser cowboys, siendo muy popular la fabricación de sus propias escopetas, pistolas, e incluso caballitos de madera.
* * *
Extremadamente lenta y prolongada fue la recuperación física del infame abusador, este tuvo que recluirse en un lugar de reposo por más de un año en las afueras de la ciudad. Su víctima nunca interpuso denuncia alguna por vergüenza a exhibirse ante organismos y autoridades públicas. Ella no podía dejar de recordar aquella turbadora y repugnante escena en la cual se profanaba su intimidad. También se sentía culpable por la forzada deportación de su respetado y estimado hermano mayor. La actitud de su compañero José Luis fue decepcionante, con críticas y ataques constantes en su contra, como si ella hubiese provocado todo lo acontecido. Al poco tiempo, este decide retirarse de la Casa Huerta, dejándola con el pequeño Andrés. Sin embargo, su excompañero sentimental se quedó administrando la farmacia, reportando con frecuencia el movimiento económico. Entre misiá Gliceria y las hermanas Otilia y María Luz la atendían a ella y a su hijo. Todas estas circunstancias desencadenaron que entrara en una honda depresión. Su tío Pascual intentó prescribirle alguna medicina, pero se desconocía de beneficiosos fármacos antidepresivos. En ese escenario aparece Octavio Vigil, un contador egresado de la Universidad de San Marcos, natural de Arequipa, una importante ciudad del sur, quien se desempeñaba como empleado del Banco Mercantil y que era uno de sus inquilinos de las casitas de Los Incas. Atraído por su belleza, empezó a observarla por las tardes detenidamente en los jardines interiores de la Casa Huerta, lugar donde ella consumía la mayor parte de su tiempo, en búsqueda de alivio y tranquilidad anímica. Se acercó intentando descifrar qué le producía ese estado de frustración y tristeza. Poseía una carismática personalidad y rápidamente descubrió que solo necesitaba un amigo con quién compartir sus reflexiones y desconsuelos. Al percibir que su presencia le ayudaba a recuperar su confianza y seguridad consigo misma, decidió lanzar sus premeditadas cuerdas y profundizar en esta relación. A las pocas semanas, ambos evidenciaron que existía una férrea y mutua atracción física y se entregaron a una pasión sin ataduras. Ella se fascinó con los apetecibles métodos que practicaba su vigoroso e impetuoso amante. Con José Luis florecieron sus sentimientos de amor y afecto hacia un hombre, pero con Octavio aprendió a explorar y colonizar las partes más sensibles y sensuales de su propia anatomía y, sobretodo, en esta oportunidad quedó fascinada con el volumen y prolongada firmeza del miembro viril de su actual compañero de alcoba. Su madre y hermanas buenamente consintieron este nuevo enamoramiento por la complaciente metamorfosis que estaban observando. Cuando era el turno de contestar a alguna misiva proveniente del norte del país, evitaban entrar en pormenores de la embriagante y vibrante recuperación de Paula. Solo le comentaron a Absalón que su hermana se distanció de José Luis, que encontró una nueva pareja, que ese noviazgo le había inyectado energía positiva y nuevos ánimos. Tanto así que se atrevió a retomar sus labores profesionales en la botica; no obstante, esta iniciativa no le provocó mucha felicidad al padre de Andrés, que no solo estaba celoso sino resentido porque jamás había visto a Paula tan dinámica y radiante. José Luis poco tiempo tardó en ser desplazado del negocio por Octavio, quien luego de ser despedido por problemas económicos de la institución financiera donde laboraba, convence a Paula para encargarse de la administración bajo el argumento de su experiencia como contador. Además, existía un camuflado argumento: la obligó a desvincularse de su primer amor, porque lo veía todo el tiempo como un potencial rival, sospechaba que aún existían cenizas de ese romance. Siete meses después de comenzado este tórrido episodio en su vida, Paula, a pesar de haber tomado muchísimas precauciones, advierte que se encuentra gestando, acontecimiento que aparecía en inmejorable circunstancia para ella, por su fantástico redescubrimiento como mujer. Empero para Octavio este embarazo no estaba en sus planes, no obstante, la acompaña en este proceso con complacencia.
* * *
Corría la época de la Gran Depresión, lapso en que empieza el declive financiero mundial, que derivó en el Crac de 1929 en la Bolsa de Valores de Nueva York. En el Perú, los pocos más de tres millones de habitantes afrontaban una enorme crisis fiscal, similar a los tiempos posteriores a la Guerra con Chile de 1879; el Banco del Perú y Londres, una de las más sólidas instituciones bancarias, entró en quiebra y tuvo que cerrar sus sucursales en todo el país; la Libra peruana —coyuntural moneda— se devaluó drásticamente, y el Gobierno de Leguía entraba a su recta final. La clase acomodada empezó a usar sus ahorros para mantenerse, frenando tajantemente las inversiones, y la gran clase media iniciaba su tránsito y descenso a la pobreza. En estos tiempos difíciles, en la aurora del tercer día del mes de la patria, en esta ciudad costeña, es donde nace el tercer hijo varón de esta unión. El nombre es elegido por doña Felicita, ella lo leyó en un magazine español en su última travesía marítima, le encantó y lo reservó para esta específica ocasión. Hasta ese momento a nadie habían escuchado llamarse Raúl, por ello decidió bautizarlo así. La designación original y novedosa de la madre saturó de inmediato regocijo al dichoso papá, quedando sin argumentos para siquiera intentar sugerir nombre alguno.
En la precisa mañana del alumbramiento, una multitud de curiosos vecinos, fotógrafos y periodistas, custodiados por guardias civiles y algunos miembros de la Marina, se congregaron en el Puerto de Salaverry, a solo dos calles de la vivienda de Absalón y Felicita. Ambos pensaron, jocosamente, que era por el nacimiento de su primer hijo en esta ciudad; pero en realidad era que el presidente Leguía y su hija Carmen Rosa llegaban en visita oficial, a través del vapor Independencia, a la ciudad portuaria para juntos apadrinar e inaugurar, al día siguiente, el Monumento a la Libertad, obra del escultor germano Edmund Moeller, quien se había adjudicado el premio de mil libras concedido por la Comisión del Centenario de la Libertad, concurso convocado en 1920. La colosal obra tallada en mármol había llegado completa meses antes en cajones especiales desde la ciudad de Dresden, Alemania, para ser ensamblada e instalada en la Plaza de Armas de Trujillo como emblema de sus pobladores.
A pesar de la recesión, afortunadamente este niño «llegó con el pan bajo el brazo». Su alumbramiento trajo un mejoramiento económico a la familia; a pesar de las dificultades, don Absalón incrementó su clientela como soldador cerrajero, aumentó la demanda de sus servicios y quehaceres del oficio aprendido. Había descubierto que poseía varios talentos ocultos: creatividad, confianza y compromiso. Ejecutaba las peticiones con mucha sapiencia, y los entregaba en el tiempo acordado. Estas virtudes fueron sus mejores cartas de presentación y recomendación ante otras personas. Trabajo y dinero no les faltaba. Como eximio pupilo, siguió fielmente este fundamento, y poco a poco fue creando su propio predicamento, los elogios y las recomendaciones no tardaron en llegar. Su maestro le había inculcado un principio básico en la labor artesanal.
—Absalón, siempre tienes que hacer tu obra a conciencia —revelaba don Álvaro— que tus obras perduren en el tiempo.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.