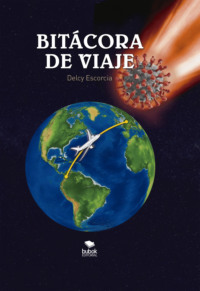Kitabı oku: «Bitácora de viaje», sayfa 4
«¿Pero qué es, en suma, el amor? —pensé luego—. ¿Era únicamente esa cosa avasalladora, perturbadora, que nos arrastra a perder nuestra independencia? ¿O la fuerza interior que se deposita con el tiempo en cada célula, que nos insta a seguir conviviendo con alguien que puede ser el opuesto de uno mismo? Ese ser quien nunca seremos, la contraparte de la balanza. Somos más que la suma de una carne urgida de otra carne. Somos dos seres humanos, quienes un día se unen en el camino por obra y gracia del destino; pero quienes deciden asumir el riesgo de vivir la misma vida, de ser padres de los mismos hijos, de dormir sobre el mismo lecho, de confiar en cosas impredecibles».
Existen mil maneras de amar, pero sensibiliza el alma saber que somos dos en la contienda.
Ya casi dormida, escuché que se abría la puerta; alguien entró sigilosamente a la habitación, caminó hasta la cama y se quedó parada en silencio. Sentía su respiración pausada, una de sus manos tocó mi frente y se deslizó hacia mis cabellos. Tal vez nos observaba como a los personajes de la obra en tercera dimensión que estaba realizando. Luego de un par de minutos, salió con el mismo sigilo y cerró la puerta. No la veía partir hacia el hospital porque me encontraba perdida en el tiempo, pues a las siete de la mañana estaba muy oscuro. Como norma general me levanto en la madrugada todos los días, pero debido a las mismas circunstancias de la noche, la mañana también se me hacía tarde, diferente.
***
FULDA
Es unas de las ciudades más bonitas que tuve tiempo de conocer en territorio alemán. Sin la opulencia de Hamburgo, sin sus miles de puentes. Su atractivo era en un grado diferente; una ciudad sin rascacielos, torres de apartamentos o barrios paralelos. Parecía anclada en el tiempo, pequeña y cultural. Dentro de sí mantenía un importante acopio de la red ferroviaria, y al igual que en las demás ciudades conocidas, podía sentirse la seguridad, motivo por el cual se andaba con un aire de libertad a veces inquietante, pues nada es perfecto. Todavía cargaba con la paranoia de sentirme perseguida por un alguien que podría salir de la nada, en cualquier esquina solitaria; uno de esos hombres que ignoran la manera de ganar el pan con el sudor de la frente y a quienes se les haría difícil imaginar el mundo de estabilidad social donde en ese momento me encontraba.
Los canales interiores de la ciudad estaban bordeados por hermosas casas con pequeños muelles sobre el agua. Imaginé a sus moradores sentados sobre sus balcones flotantes, charlando no sé de qué cosa, pero envueltos en sensaciones y sonidos de fondos naturales. Pudieron pagar miles de euros para acceder a ese entorno. Seducidos por las corrientes, navegando sobre una balsa, con los ojos cerrados. ¿¡Cómo serían las noches tras cada día!? Un evento absolutamente irresistible, vecinos del agua y más cerca de las estrellas.
«Arrobados por la límpida transparencia…» —frase de antaño y literal de algún poeta del barroco—, no tanto por su sensual belleza, que conocemos muy bien en nuestro país, sino porque el agua, no el aire, se encuentra libre de contaminación, y patos y gansos silvestres —los animalitos flotadores que mi hija perseguía con su cámara en otras ciudades con características similares— pueden multiplicarse sin alteraciones dañinas para que el proceso natural siga su curso en medio del paisaje urbano.
Fulda seguía afincada sobre tierra firme. Nos adentramos en sus laberintos empedrados parecidos a los de Bogotá, en La Candelaria. Las tiendas de artesanos exponían toda una rica gama de productos, desde platos y vasos, a vajillas de múltiples tamaños y formas con grabados de líneas y flores en colores. Trabajadores artesanales pedaleaban sus máquinas, y este movimiento hacia girar los rodillos con el fin de pulir y dejar lustrosa y brillante la superficie de la porcelana. El color, pintado a mano, era de tal precisión que parecían producidos en fábricas, pero originales y poco secuenciales. Pagaban por aquellas vasijas artesanales precios exorbitantes, algunas costaban más de cincuenta euros. Más adelante nos acercamos a otro local comercial, dentro de una casona; vendían juegos de manteles con sus individuales bordados en hilo de seda o de algodón y cubrelechos para obsequiar o para el uso personal. En otro inmueble de vieja guardia, más arriba, la materia prima de los barcos: pipas, paneras, portavasos; todo era a base de maderas nobles veteadas, muy bien pulidas, con brillo de mármol negro. Pero todo aquel conjunto de objetos en diferentes materiales comprendía un mismo eje temático, la decoración. Sus restaurantes eran igual de agradables, ornamentados con velas blancas, lámparas a media luz, grandes poltronas con cómodos y altos espaldares; con ese toque hogar. Gran cantidad de copas de diferentes tamaños y grosores sobresalían de las barras y mesas, listas para verter el licor o el vino de diversa índole de las regiones vinícolas alemanas o de cualquier parte de Europa. Colgando en los percheros, abrigos pertenecientes a los comensales de cuellos altos, de modales mesurados, de narices perfiladas, de cabello rubio natural o artificial.
De modo semejante a como lo hicimos en otras ciudades, allí anduvimos en la noche a pesar de la necesidad de regresar a casa el mismo día. A las cinco de la tarde —parecía habitual en Navidad—, el centro también se encontraba encendido. Las calles, antes solitarias, abandonadas y frías, entraban en calor.
Los mercadillos navideños eran los puntos centrales donde los transeúntes convergían en pos de sofocar el frío con un vaso de vino caliente antes o después de deambular por los pasillos. Los quioscos exhibían una rica gama de productos comestibles de la región, como variedad de embutidos; ropa y de accesorios de invierno, desde el gorro más elemental hasta el más exótico, y objetos de decoración de la época de fin de año, hacían gala debajo de ahuecadas carpas blancas.
Alguna pequeña falta idiomática en el vocabulario castellano de Dominic (es su tercera o cuarta lengua, no lo tengo muy claro), podía dar rienda suelta a la hilaridad, a la alegría. Aquella noche Dominic recordó la existencia de la escultura más pesada de toda Alemania, la cual se encontraba en ese lugar. Buscamos entonces a la señalada, pero cuál sería nuestro desconcierto al encontrarnos frente a frente con una escultura de una mujer con un niño en brazos de medianas proporciones. Era una escultura más bien pequeña si se la comparaba con las demás vistas. Entonces, lógicamente, el resto del grupo compuesto por Lara, Hugo y yo quedamos desconcertados, mirando sin comprender. Le preguntamos:
—¿Esa es la escultura más pesada?
Él reaccionó sorprendido al repetir:
—Sí, la más pesada. —Y se besó la yema de los dedos.
—¡Ah! —dijo Lara haciendo un mohín con la sonrisa—. ¡Querrás decir «la más besada», amor!
—Sí, la más besada —repitió el alemán con esfuerzo. Y todos comenzamos a reír, repitiendo «¡La más besada!», ahora sí.
Pero tampoco encajaban palabra e imagen.
—Entonces, cuenta —dije buscando poner la palabra en contexto—: ¿cómo llegó esta cándida estatua de piedra a ser la más besada de Fulda?
—Existe una tradición: la besan quienes alcanzan el título de doctor. Rinden culto a la estatua el mismo día de la graduación, estampando un beso sobre su rostro, costumbre por la cual llegó a convertirse en una especie de símbolo de sabiduría.
Otra Atenea, a la alemana. A Atenea se le rendía culto en la antigua Grecia, en la maravillosa Grecia bañada por el Mediterráneo. La deidad tuvo gran influencia en la conducta popular, y muy especialmente en la cultura y en las artes. Aquella diosa, con la caída y olvido de la cultura antigua, dejaría de influenciar el sentir de un pueblo, pero seguiría inspirando a los artistas, escultores, cuentistas y novelistas de épocas futuras.
La noche seguía impregnada de ese ambiente literario maravilloso desencadenado por una sola palabra. «¡Besada!».
Era una palabra sensual que predisponía al placer, a la aventura, a la poesía, a atrapar el instante por el instante mismo. De las carpas escapaban las esencias del vino rojo espumeante, del chocolate almibarado, del café y té. Y contrastando con esos aromas, el tóxico olor a salchicha, tan alemán.
—Mami, ¿quieres llevarte esos vasos grabados con la imagen de la ciudad de Fulda, para el recuerdo?
—Gracias, hija, agradezco tu ofrecimiento, pero prefiero andar con paso ligero. Otro día será. Y nos fuimos de la ciudad con las manos vacías, pero con el corazón pletórico de haber compartido aquellos inolvidables momentos.
***
Quince años atrás quise planear viajes con mucha antelación para llevarlos a cabo cada dos años. En ese lapso de tiempo se habría hecho posible conocer gran parte del territorio colombiano. Se hace necesario conciliar con nuestras diferentes culturas, aprender a interactuar con ellas, disfrutarlas. En la aventura de recorrer el país habitado, se posibilita un mejor reconocimiento y comprensión del territorio diverso y especial donde nacimos.
Por ello consideré necesario escaparme con mis hijos a vivir la aventura y con ello sofocar mi espíritu, obligarlo a reinventar el mundo conocido y experimentar cosas como colocarse un sinnúmero de accesorios como vestuario (primero un par de pantimedias, sobre ellas un par de medias térmicas hasta la rodilla; encima, el pantalón de tela gruesa; en la parte superior del cuerpo, la primera prenda estética que por igual sirve para resguardar los pezones. Sobre esta una blusa base, luego otra capa más, hasta llegar a la manga larga, buzo y abrigo. La bufanda se emplea por igual como una prenda importante; la encargada de cubrir de la intemperie el cuello. Por último, el gorro y los guantes).
El otro equipamiento ya se encontraba debidamente empacado para salir hacia Dresde.
Aquella era una ciudad muy bella, restaurada casi en su totalidad. Cuando se conoce el pasado de una ciudad, se aprende a mirarla desde un punto de vista más objetivo. El pasado de Dresde es escalofriante porque allí fueron quemados vivos miles y miles de alemanes, así como sus monumentos, iglesias y edificios más significativos, estructuras construidas por los monarcas sajones y renacentistas clásicos. Al terminar el Holocausto en todas sus formas más crueles, fue erigida piedra sobre piedra por los sobrevivientes zombis, quienes quedaron deambulando en medio de la ciudad humeante y carbonizada. Simboliza ahora la capacidad de los seres humanos de sobrevivir a sus peores tragedias y destrucciones. Es la certidumbre después de haber extraviado la razón, hallada debajo de las ruinas de sus iglesias, de sus propias casas, de los palacios de los reyes.
Verla tan cierta después de aquello es de fantasía; con sus esculturas empotradas en las columnas de los arcos de grandes proporciones y altura. Esculturas engarzadas como piedras preciosas en las paredes de las iglesias, en los muros de las catedrales y edificios antiguos en el centro de la ciudad, habitan en cada templo renacentista o no, reconstruidos en años de esfuerzo y dedicación. Bellísimas en su monumentalidad, tanto como los castillos proverbiales en cada una de sus ciudades, junto a sus canales que discurren por su centro; es la naturaleza coexistiendo en medio de lo materializado, es la transparencia cierta al paso de lo deshecho y contrahecho por las manos de los señores de la guerra, quienes la llevaron a la destrucción cuando imperaba el suicidio de la razón. Como heroínas, las mujeres fueron quienes reconstruyeron, piedra sobre piedra, sobre de las cenizas del fuego producido por las fuerzas aliadas por el orgullo y el desenfreno de la maquinaria bélica armada por los hombres. Es la ciudad donde ahora habitan los germanos del presente, a quienes enorgullece lo logrado sin provocar el derramamiento de una sola gota de sangre de sus propios hermanos. O de ningún otro europeo.
En esa parte de Sajonia, donde los datos nos dicen de la existencia de un poco más de quinientos mil habitantes, disfruté de la compañía incansable de los miembros de mi equipo de viajeros. De nuestros labios se escaparon palabras de admiración, de igual manera nos dejamos seducir por el paisaje de otro parque proverbial, en medio del cual se puede tocar la hierba fría, mirar los patos, escuchar graznar a los gansos antes de zambullirse en el agua, retozar en los bancos del parque. Degustamos de una cena con vino y cerveza, y sonreímos muchas veces en medio de una amena conversación. Tantas emociones juntas antes de irme a la cama me llevaron a un sueño de altares con sacerdotes de piel morena que habitaban claustros sin ventanas, iglesias católicas que visitaban los protestantes, los budistas e hindúes al mismo tiempo. Las pitonisas ya no leían el futuro, pues el futuro estaba presente, en medio de caminos circulares, enroscado en el cuerpo de las ciudades. Las ciudades convertidas en pueblos grandes sin fronteras, unidas por puentes colgantes. Los niños jugaban en los jardines, las urbes eran grandes jardines a ras de tierra y en terrazas flotantes. En ese estado onírico, los jóvenes, peculiarmente inteligentes, ignoraban las malformaciones sociales extintas, eran libres. La conciencia social de unidad y cooperación coexistía, lejos del miedo a la injusticia, relegado al pasado, relegado a los libros de historia.
Allí la ignorancia era comparada con la mezquindad y el egoísmo de los hombres opresores que un día existieran.
Las nuevas generaciones habían volcado sus ojos al sol, sus padres hacia el viento, y los viejos hacia el tiempo.
Estaba llegando el veinticuatro de diciembre. Mi hija tenía programado salir de vacaciones laborales de fin de año, a partir del veintisiete de diciembre. Faltaban unos pocos días para la fecha. Y mientras ella seguía trabajando, nosotros pasábamos de lo lindo recorriendo el país donde había nacido el hombre que luego se convertiría en su amante esposo.
Sostengo en mi mano un vaso sobre el cual hay una descripción que dice Gottinger Weihnachtsmarkt. ¿Podrá creerse? Es una palabra compuesta de quince letras y solo hay cuatro bocales. ¡Admirable!
No importa si se trata de Fulda, Gotinga o Dresde, pero intentamos entender el carácter de los habitantes de un determinado pueblo sin hablar su idioma o entender su escritura, recorriendo su localidad; pues esta lleva impresa el sello de sus habitantes y de quienes por fuerza o por flaqueza la han gobernado. Por ello las ciudades muy organizadas arrastran, permean y deslumbran. Pero ellas, a su vez, cuando sienten a un individuo inadaptado a su propia peculiaridad, a su propia sangre, como una transfusión de otro tipo, tratan de expulsarlo con un estornudo estentóreo. Ellas mismas suman y sustraen, modelan y subyugan. Pero solo la posee quien logra esculpirse a su propia forma.
CAPÍTULO CUATRO
HEARTFORT
Con sus residencias tradicionales de techos altos y rojos, con sus ventanales igual de característicos, de dos y tres pisos, sus bonitas plazas donde se alojan las fuentes de piedra talladas con medusas y hadas semidesnudas que sostienen búcaros desde los cuales se derrama el agua... Recuerdo la parte superior de una de estas fuentes, una estatua con la forma de un niño semidesnudo desafiando la gravedad sobre una concha marina. Alrededor de estas fuentes crecen los arbustos, los cuales se llenan de flores en primavera. Sobre los almacenes con grandes vitrinas, en las calles adyacentes, penden los cables eléctricos de los tranvías. En el verano, suelen encontrarse comensales al frente de los restaurantes departiendo tranquilamente, rodeados de arquitectura con fachadas de donde sobresalen los balcones a manera de púlpitos eclesiásticos.
En otras edificaciones, en su parte delantera, las estatuas gigantescas parecen sostener todo el peso de la estructura frontal.
En Erfurt se edificaron también iglesias más contemporáneas, perfectas en su forma, de líneas simples y con pocos ventanales. En los alrededores no todo es opulento, pues para sentir a plenitud la sensación de belleza y equilibrio se necesitan los contrastes y para ello basta una casa convencional en medio de una plaza, de paredes lisas, con una puerta, dos ventanas, cuatro columnas cilíndricas repartidas en paralelo para sostener la cornisa, sobre la cual se desliza un bonito alerón de tejas rojas. Pequeños detalles nos informan también de la depuración en las formas, tanto como la exquisitez de la fantástica arquitectura mostrada en las fuentes rodeadas de hierbas secas, de un tono amarillo trigo tras declinar su esplendor natural de verano. Las iglesias son reliquias a las que todavía se las pule y maquilla, con sus agujas rasgando el cielo entre interludios de épocas. Son lugares fotográficos donde mi hija ha posado tanto en invierno como en verano, cuando su cielo se expande como un telón azul y su temperatura llega a ser tibia.
Los vitrales gigantescos de las iglesias son una explosión de colores dentro de sus techos abovedados de tres pisos. Verdaderas joyas todo el tiempo abiertas al paso del turista.
***
COLONIA
Es la cuarta ciudad más antigua y multicultural de Alemania, con una catedral de más de seiscientos años de antigüedad. El agua de Colonia fluye por su río como un borboteo idílico y perfumado, muy cerca a las edificaciones de madera que también desafían la gravedad. Coexisten, a pocos pasos del comercio y las tiendas modernas, un funicular actual que discurre por encima del Rin y sus terrazas, también cercanas a la gran torre del reloj. Existen edificaciones con aquel tono gris que le aportan al lugar ese toque intrascendente a una ciudad testimonio de guerras pasadas.
Atrajo mi atención una escultura situada en un pequeño parque detrás de una iglesia. Se trata del niño de la espada, erguido sobre su caballo. En el suelo, junto a él, se encuentra otro niño esquelético, quien le mira implorante sobre el suelo. Desde ese ángulo divisamos a lo lejos el puente ferroviario más moderno, construido entre 1907 y 1911. Se extiende más allá, rodeado de largos bulevares, cerca de la estación del tren (uno de los más rápidos del mundo).
Por dentro de la gran catedral de Colonia se puede apreciar gran riqueza de detalles. Los clavicordios bronceados o plateados, de cajas rectangulares enormes situadas sobre lo más alto de las paredes, parecían emanar cantos eclesiásticos. Hileras de columnas se alzan imponentes sosteniendo las cúpulas de la pesada y monumental estructura; estas se encuentran talladas y pintadas en su parte inferior.
En una esquina, en el ala izquierda, cerca del púlpito oratorio, hallábase para mí la escultura más bella del lugar. Se trata de José cargando sobre sus hombros a Jesús niño. El padre, con su tez sonrosada, su abundante y larga barba rizada, y su piel tostada, semejaba a un caminante que llega al final del camino. Arte puro fluía por todas partes, hasta en el piso, con sus detalles en retales de baldosín formando imágenes en tamaño natural. Las pinturas de los santos en los vitrales sobresalían con sus colores deslumbrantes; el rojo tan vivamente rojo, tanto como el morado, el azul, el verde. El asombro al mirar aquella explosión de matices puede llegar hasta el éxtasis, porque el arte que se aprecia en sus fastuosas dimensiones es tan sublime como palpar la textura de una delicada flor, como una caricia, como un beso.
Vista del otro lado del río, de noche, la silueta de la iglesia principal donde se afirma con gran convicción que se guardan los restos de los tres Reyes Magos, era como una alucinación de formas apuntando hacia el arco oscuro del cielo.
En Colonia, la Navidad es roja al igual que en nuestro país. Me refiero a los mercados navideños tradicionales. Se percibe el aroma de la cocina colonesa en las galletas recién horneadas, decoradas con chocolate blanco o negro y demás sabores y expuestas al público en las vitrinas. De las vineras fluía también el licor de uva tibio saborizado con especias para acompañar los bocaditos tradicionales.
Después de haber visto tanto, regresamos temprano a casa porque era Nochebuena y la cena nos esperaba adobándose para ser introducida en el horno. Ya el jabalí debía de estar impregnado de ese sabor a cerveza negra, a pimienta, a cúrcuma, a laurel y a azafrán. Las exóticas frutas encurtidas aguardaban sobre la mesa; con ellas combinadas con los vegetales y la vinagreta, se haría la mezcla. Las flores rojas, parecidas en su forma a la flor del café, seguían sumergidas en el florero de cristal, en medio de la mesa. Habían sido compradas hacía un mes y aún mantenían la frescura y el color.
La pareja había preparado todo con antelación, nada considerado importante faltaría aquella noche de celebración. Al regresar sentíamos una doble emoción: por lo ya disfrutado y por la cena del 24. Nos alistamos rápida y sencillamente mientras Lara y Dominic cocinaban el jabalí y preparaban ensaladas diferentes. Les quedó exquisito todo, en su punto; todo fue degustado con avidez, nada se salvó de nuestro paladar, vaciamos las ensaladeras, y del animal silvestre sobraron apenas pequeñas porciones de aquella carne sabrosa con gusto a hierbas aromáticas y a cerveza; jugosa. De las velas encendidas emanaba la resina perfumada, versaba la conversación sobre diferentes tópicos, ya fuera recordando lo ocurrido en el día o haciendo planes a futuro. La satisfacción imperaba y el goce de lo exquisito, elaborado por manos amorosas, se percibía en la atmósfera, en los rostros satisfechos y sonrientes, en los modales serenos y la profundidad de la palabra hablada creciendo y decreciendo como música de clavicordio.
Nos fuimos a descansar temprano; al día siguiente Lara debía trabajar su último turno del año. Desde las ocho de la mañana del 25 hasta la misma hora del siguiente día. Su descanso de fin de año comenzaba el 27 de diciembre. Notaba en ella señales de fatiga, pero sus ojos se mantenían radiantes y juveniles. Tres años después de su partida hacia Alemania, parte de su familia pudo compartir con ella la Navidad. La presencia de su hermano, con sus apuntes sarcásticos, con su gracia en el ocaso de su adolescencia, con su morbo elocuente, con sus ojos pícaros.
La Doc a veces no podía creerse el carácter y el aspecto de Hugo, aunque la irritaban algunas de sus costumbres, como cantar en inglés en voz alta, temprano en la mañana (costumbre adquirida desde niño, pero ella no lo recordaba), y le decía:
—¿Puedes bajar la voz, Hugo? Nos encontramos en un edificio donde la mayoría de sus habitantes son rusos, a quienes puede incomodar ser perturbados en horas tempranas.
—Pues ellos deben de ser conscientes de que el suelo que pisan es alemán, y no ruso. —Mi hijo exponía su punto de vista sin ser consciente de que aquellas afirmaciones podrían sonar políticamente incorrectas.
Sin embargo, la obedecía por instantes, para luego seguir la letanía. Y Lara le abría la puerta de golpe, creo yo con el fin de intimidarlo, y lo miraba seria. Y mi joven hijo sonreía sin intimidarse, diciendo:
—Perdón; se me olvidó.
Era cosa de tiempo acostumbrarse al canto del pájaro madrugón, tipo seis de la mañana en un fin de semana, sin inquietarse por la opinión de los vecinos del polo ártico, quienes nunca se quejaron. Tal vez porque en ningún momento lo escucharon, o quizás porque la cantada era tan buena como inteligible, similar a un quejido o un lamento vallenato. Pero aquello era música para mis oídos. Difería por unas notas en si mayor del ruido trasnochador de unos cuantos visitantes del parque natural el Tayrona. Su risa, igual de fuerte, nunca me ha perturbado; por el contrario, la voy a extrañar montones cuando se marche hacia las aulas universitarias, a una ciudad diferente. Mi alma va a experimentar al máximo el vacío del silencio, el eco de su risa juvenil, su encanto, su gracia, su genialidad embrionaria. Ya le estaba extrañando y faltaban meses para su partida, porque él supo llenar el vacío inmenso que dejó quien compartía todo conmigo, conocía mis facetas, mis gustos, mis afinidades. Añoré en gran medida su presencia, su música de Il Divo, Eros Ramazzotti, la fraseología poco convencional de Kallet Morales. Su voz profunda, sus aciertos, su gracia. Tuve que dejarla partir en busca de su propia felicidad.
Y entonces se iba la Navidad, con su repertorio de añoranzas, de árbol navideño, de blanca nieve, de San Nicolás; cediéndole el paso al nuevo año, y con su advenimiento llegaría este otro hijo de quien también he extrañado su profundidad intelectual, su toque de madurez.
De mis hijos he aprendido a recordar la juventud y la sabiduría intrínseca que reside en ella, de cada carácter, de cada individuo aparte que suelen ser los hijos. Pero este, en especial, parece no necesitar a los padres. Se siente a gusto con su independencia, con él mismo. Es por quien seguimos aguardando, en cualquier época del año, en los días festivos del calendario. Es un inquietante hijo de quien podemos esperar todo, y a la vez nada. Pues se nos uniría en Alemania un primero de enero. Ello lo animó a hacer un viaje interoceánico de poco más de un día, saliendo de Cartagena, Colombia, a finales de 2017 para llegar a Alemania el primer día del siguiente año, 2018.
Transportado por el túnel del tiempo. Pudo brindar en el aire, la última noche del año, una copa de champán con viajeros de procedencias disímiles.
Con la nariz metida en el computador, una mañana antes de llegar mi hija de su último turno del año, Dominic dijo:
—Prepárense, porque ahora es cuando comienza lo bueno.
No podía captar el mensaje. ¿Cómo que comenzaba lo bueno? Si lo estaba viviendo cada día desde el comienzo de nuestra aventura. Mi hijo menor me miró y emitió una carcajada estridente. Pero Dominic, quien se complacía con sus altisonancias, explicó:
—Señora, de ahora en adelante visitaremos solamente las ciudades más importantes de Alemania.
Volví la mirada hacia mi hijo, quien sujetaba las siguientes palabras:
—¡Mami, a eso vinimos! —No pudo contenerse la boca en su rostro anguloso.
Antes del 31 de diciembre anduvimos muy ajetreados aseando aquello que por falta de tiempo dejamos de hacer debidamente: las medias térmicas, abrigos, buzos. Porque después del 31 de diciembre nuestros miembros locomotores no pararían.
La mañana de ese día comenzó esplendorosa, sin ganas de nevar y con un solecito juguetón, quien iba ensanchando su espectro de luz. Deseaba el advenimiento de días más cálidos, tal como lo había pronosticado el abuelo de Dominic, un hombre octogenario particularmente interesante con quien había hablado sin entenderle. Partiríamos hacia Kassel el mismo 31 en la tarde, primero a visitar al abuelo y luego a reunirnos con los suegros de Lara en casa de uno de sus tíos, y esperar en familia el nuevo año.
Disfrutamos de la compañía amable de los miembros de casa, y con los padres de Dominic nos entonamos con copas de buenos vinos. Vimos un filme, una especie de ritual de fin de año para los alemanes, pero antes de eso degustamos de los diferentes sabores de la mesa: se llenaba un recipiente con pequeñas porciones de diferentes platillos y luego se introducía en una plancha de varios pisos. Se trata de una tradición Suiza. Al aparato ingenioso lo llaman raclette. Se pueden llenar los recipientes, en forma de palitas, y de acuerdo al gusto combinar los alimentos con un menú variado: quesos, rodajas de pepinillo agrio, cebollitas, tomaticos o pequeñas porciones de tomates y ajíes grandes; agregando además porciones de proteína como pollo, cerdo, camarones en salsa, queso. El pan hace de acompañante. Pero la receta original es a base de queso raclette, tocino y cebolla, y se acompaña de papa. Los demás ingredientes son opcionales.
¡Divertidísimo!
Con la llegada e impresiones de Diego, el nuevo miembro del grupo, me sentí reconfortada. Mi ánimo se había descompuesto un poco por la ingesta de vinos diferentes el día anterior. Pisar tierra europea para él fue diferente, pues posee un completo mecanismo de orientación espacial, el cual le funciona tanto en Colombia como en la Conchinchina, parecida a la de su padre y su cuñado. Dentro de ese nuevo ambiente de efervescencia sentí ascender de nuevo aquella oleada de calor al rostro, motivada por las palabras de mi hija:
—Mami, preparen sus maletines pues volveremos a Fráncfort mañana, donde pernoctaremos por tres días para alcanzar a conocerla mejor. Descansen bien, nos espera un recorrido de más de dos horas en carro.
Comenzamos la tarea de inmediato, mientras Diego desempacaba los regalos. Varias bolsas de café Juan Valdés; unas dejaría en casa y, las demás, para el abuelo y los padres de Dominic, a quienes también pertenecían los obsequios de dulces típicos de Colombia: dulce de plátano maduro, conservas de leche. Después de empacar hasta el paraguas (porque en Alemania el clima invernal, como lo he acotado antes, puede cambiar tres veces al día), agradecí a quien me permitía aquel tremendo lujo de visitar y conocer en parte tantas ciudades del país, con el auspicio de mi hija y en la grata compañía de los varones del grupo familiar.
La gran familia estaba lista para lo que fuera.
No voy a referirme a una ciudad detrás del velo del olvido, sujeta a los vaivenes del azar político, tampoco he de hacer referencia a los seres que la habitan, que padecen de grandes necesidades sin resolver en medio de un tejido urbanístico de zozobra e inseguridad.
Voy a referirme a Fráncfort del Meno, la ciudad de los arcos frontales, donde coexiste un conglomerado forjado a fuerza de trabajo, moldeado y menos hostil; donde sus artistas se puedan expresar, donde pensadores junto a académicos sean capaces de inventar nuevas políticas y se recreen en la cultura. Puede, en cierto modo, esta ciudad albergar problemáticas sociales de las que pocas ciudades en el mundo se encuentran libres.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.