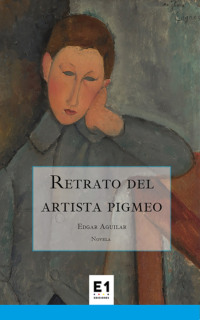Kitabı oku: «Retrato del artista pigmeo», sayfa 2
3
Mi abuelo siempre me pareció una especie de roca. Más por su complexión que por su carácter. Robusto, no muy alto, y parco, aunque no propiamente frío, en su trato con nosotros. Era el clásico hombre de campo, de sombrero de palma y los pantalones subidos muy arriba del vientre abultado. Del abuelo en realidad recuerdo pocas cosas: nos daba siempre nuestro domingo, por ejemplo; decía mi madre que en el baúl que conservaba en su cuarto, un gran baúl de cedro, guardaba su dinerito, pero al referirse a su dinerito, uno podía imaginar que era mucho dinero. Mi abuelo era propietario de enormes fincas de café. Y se llevaba a los cortadores de café a La barranca en su vieja camioneta Chévrolet. Y tenía una alacena especial en la cocina de su casa repleta de cajitas y frascos de medicina. Y no hacía otra cosa que cuidar de sus fincas de café y trasladar cortadores de aquí para allá y darles su raya cada sábado en la época de cosecha. Operación que, por lo demás, me agradaba mucho presenciar: mi abuelo colocaba una mesita en el centro de una suerte de recibidor que lindaba con la parte principal de su casa. Allí se sentaba con sus libros, unos libros pequeños, escolares, que me hacían mucha gracia verlos en sus grandes manos callosas, en los que apuntaba los nombres y la cantidad de corte a lo largo de la semana de cada uno de los arribeños, como se les llamaba a los cortadores. Los arribeños vivían de manera temporal, durante el tiempo que duraba la cosecha, en unos cuartos de tierra, piedra y teja, llenos de hollín, que se ubicaban alrededor de La planilla, atrás de la casa-galera, luego casa normal. Los cortadores: hombres, mujeres, ancianos, jóvenes casi niños, formaban una fila en la entrada del recibidor y pasaban uno por uno a recibir su paga. Mi abuelo pedía el nombre, aunque a la mayoría, sobre todo a los adultos, los conocía muy bien, y de este modo con su dedo índice buscaba en sus pequeños cuadernos escolares la cantidad de kilos por día y la suma total de la semana de corte de café y el consiguiente pago que a cada arribeño le correspondía. Mi abuelo era muy organizado en este sentido. En la mesita tenía preparados varios montoncitos de morralla; había también sobre la mesa, además de los cuadernitos, un modesto cofrecito de madera del que extraía billetes de distintas nominaciones, el cual abría y cerraba diligentemente cada vez que tomaba el dinero. Los arribeños acostumbraban bromear y empujarse mientras hacían fila y esperaban su turno. Como era natural, había siempre los que cortaban más kilos y quienes, en consecuencias, obtenían mejor paga. Estos mejores cortadores eran un tanto arrogantes y el mejor cortador de la semana solía fanfarronear ante los otros. Siempre eran los mismos, dos o tres, los mejores cortadores. Los arribeños eran en general muy reservados con nosotros, los nietos del patrón, y muy raramente interactuábamos, aunque había algunos que sí nos saludaban. Eran hombres y mujeres haraposos, flacos, borrachos: bebían pulque, pero eran muy respetuosos, alegres y vacilaban mucho entre ellos. Los domingos, sin embargo, los hombres se bañaban, se untaban brillantina en sus pelos reacios, se vestían con sus mejores ropas y salían a caminar al pueblo o a divertirse por la noche en la feria, que invariablemente se establecía en el pueblo en la época de corte. Había incluso uno que otro arribeño que me parecía que tenían cierto estilo y personalidad. Recuerdo que en una ocasión, entreteniéndome atrás de La planilla recolectando piedras, en donde estaban unos chiqueros cubiertos de maleza que mandó a construir mi tío Héctor, y que nunca prosperó su negocio de criar cerdos, como todo negocio que emprendía, este tío era, por lo demás, bastante seco y huraño, y sólo se le veía sonreír y estar alegre y ponérsele el rostro colorado cuando bebía, descubrí en el piso un papel arrugado y sucio y partido a la mitad, lo que quería decir que en realidad eran dos pedazos de papel arrugados y sucios tirados en el suelo, pero que debían haber formado uno solo, lo levanté por curiosidad y me percaté de que había unas líneas escritas en él. La letra era grande y desigual, como de quien apenas está aprendiendo a escribir, y con trabajo se podía entender lo que decía. Se trataba, sin embargo, por lo que pude deducir al unir los dos trozos de papel, de una carta de amor. Decía algo así como «te quiero…», «no puedo vivir sin ti…», «te lo juro por Dios…», «me voy a matar…», «te vi el otro día con el Ramiro y te hiciste la que no…», y cosas por el estilo. La carta no estaba firmada, y aunque lo hubiera estado, yo no conocía a los arribeños por sus nombres. Traté en cambio de imaginar, pues a la mayoría los conocía bien de vista, al arribeño que podía haber escrito tales ocurrencias, pero mi esfuerzo fue inútil; se me hacía un poco difícil concebir, por otro lado, que un arribeño no pensara en otra cosa que no fueran kilos de café, pulque y días de paga. Ignoraba cómo había llegado esa carta al maloliente cochinero de mi tío. La arrojé al piso y continué mi juego, pero creo que desde entonces tuve otra idea, no sé si mejor o peor, pero en definitiva otra idea, de lo que implicaba también ser arribeño. Es decir, que se podía enamorar y sufrir y enloquecer y querer morirse o matarse, como cualquier otro hombre, por una mujer…
4
Solía divertirme mucho estando solo en La planilla, que tenía partes de tierra y otras de concreto, además de que era el lugar de reunión de los chiquillos de nuestro barrio. La calle en donde vivíamos era conocida como La rana, pues se afirmaba que antes había sido una calle cubierta de lodo y charcos. En La planilla nos juntábamos, siempre e invariablemente por las tardes, El Piji, Carlangas, El Pillo, mi hermano y yo. El Piji y Carlangas eran hermanos y eran tan flacos y desabridos, aunque morenos, como mi hermano y yo. El Pillo tenía un hermano mayor que a veces se unía a jugar futbol con nosotros. Pero nuestros juegos preferidos distaban mucho de jugar a la pelota. Jugábamos con los demás niños a las canicas, a los trompos, al bote, en el que gritábamos «can-can, salvación por todos mis amigos», a las escondidas, a los hoyos o simplemente a internarnos en la finca de café, también propiedad del abuelo, que se encontraba atrás de La planilla. El Pillo era el niño que más empeño ponía en los juegos y era sin duda el más intrépido. Trepaba con toda facilidad árboles y era un experto en subirse a los techos y bardas de las casas vecinas. En realidad, recuerdo al Pillo por lo común arriba de algo. Era un chiquillo de grandes dientes, moreno y rubicundo, con los cabellos negros y rebeldes en punta. Recuerdo que en una ocasión, jugando en la noche a perseguirnos varios niños en La planilla, el Pillo escaló sin dificultad una pared de ladrillo alcanzando una azotea y corrió hasta quedar fuera de mi alcance. Yo quise emularlo: escalé torpemente la pared y, al llegar al borde de la azotea, perdí el equilibrio, choqué contra un tinaco de agua que me hizo rebotar y derrumbarme hacia abajo, hacia la parte del piso de concreto de La planilla. Conseguí caer de rodillas y con las palmas de las manos como soporte, como un gato. Me levanté tranquilamente y me dirigí, suponía que nadie me había visto, a la casa-galera. Mi madre me ofreció de cenar y de inmediato me fui a la cama. Alguien llegó y contó a mi madre lo sucedido. Me temí una tunda, de modo que me hice el dormido. Sentía un ligero dolor en las rodillas. Por la madrugada, sin embargo, mis muñecas fueron presa de un dolor agudo e insoportable que me hizo soltar berridos. Esperamos a que amaneciera y mi madre me llevó en el primer autobús que pasaba por el pueblo a un doctor en la ciudad. Tuve fractura de ambas muñecas. El doctor se sorprendió de que yo hubiera aguantado el dolor toda la noche y parte de la madrugada. De este modo, permanecí dos meses con los dos brazos enyesados hasta los codos. Debía, lo que era muy molesto, y por la misma forma en que se me había colocado el yeso, tener los brazos un poco arqueados y pegados al cuerpo y con las manos abiertas y un tanto extendidas hacia arriba, dando la impresión de que me encontraba en una curiosa posición de rezo o en actitud votiva. Aun así, iba a la escuela. La escuela era una de las cosas que más odiaba. Mis compañeros y maestros me parecían repugnantes. Mis compañeros eran violentos, vulgares, y mis maestros torpes. Los maestros se ausentaban del salón de clases porque siempre tenían junta, que era una supuesta reunión entre maestros y el director, y nos dejaban a los alumnos a nuestra suerte. Mis compañeros se caracterizaban por ser sumamente agresivos. Recuerdo una junta en particular: mis compañeros empezaron a hacer alboroto y yo me quedé en mi pupitre realizando el trabajo que la maestra nos indicó terminar mientras se ausentaba. Había un chiquillo güero al que, sin ninguna razón aparente, yo le caía mal. Era, además, mi vecino de la casa-galera. Empezó a molestarme en mi pupitre. Como yo no le hacía caso, me agarró por los hombros y me aventó al suelo. Yo no había puesto ninguna resistencia, porque sabía que si lo hacía resultaba peor. Este niño deseaba pelear. Estaba ansioso de pelear, de tirar golpes y patadas a lo que fuera. Como me quedé tumbado en el piso, y al ver que no haría nada por levantarme y hacerle frente con la pelea, su desesperación llegó al límite: tomó el pupitre de grueso metal que tenía más cerca, lo alzó en vilo sobre su cabeza y, mientras me amenazaba con lanzármelo, los demás niños gritaban: «aviéntaselo», «aviéntaselo». Recuerdo que pensé, presa de terror, que sería imposible que un niño fuera capaz de lastimar a otro niño de esa manera, incluso de matarlo, como quizá los demás niños esperaban, aunque sin medir quizá lo grave de sus palabras, que lo hiciera. Pero lo que más recuerdo es la mirada y la expresión de ese niño: su rostro encendido, sus ojos que centelleaban, y la boca ligeramente abierta y convulsa al tratar de sacar todo el odio y la rabia acumulados en su interior. Finalmente bajó la silla, ante la desaprobación de los otros niños, y yo permanecí en el suelo recargado en la pared hasta que la maestra llegó. Esa fue una táctica que empleé en todo el ciclo escolar y que, creo, me salvó de varias palizas: rehusar a las peleas puesto que comprendía que lo que los niños deseaban era a alguien con quien desatar su furia y no encontrarse con un cuerpo inerte como el mío. Yo era delgado. Alto y delgado. Siempre sufrí de fuertes dolores de espalda y de cabeza. Nunca me gustó ser delgado. Atribuía muchas de mis dolencias físicas y las frecuentes burlas de mis compañeros a ser delgado. Además, mi cuello era particularmente largo y delgado, lo que hacía verme siempre encorvado, y caminaba siempre encorvado. Sentía que ser delgado, y lo sigo pensando, tenía muchas desventajas en todo: en los deportes, en las peleas, con las mujeres. Ser delgado te hacía ver y sentir débil ante los otros, y siempre atribuí mi acostumbrada debilidad al hecho de ser delgado, aunque no fuera propiamente un niño enfermizo, sino débil. Nunca tomé algún suplemento alimenticio o vitaminas para superar mi debilidad. Tampoco comía algún tipo de comida especial. No es que fuera melindroso, como sí lo era mi hermano, aunque, como cualquier niño, había cosas que nada más no podía probar. Lo que sucedía en realidad era lo siguiente: mi madre era particularmente estricta con el asunto de la alimentación. Era estricta no tanto en lo que comíamos sino en la porción y hasta periodicidad de lo que comíamos. Nunca supe verdaderamente si esto se debía a la falta de dinero que siempre padecíamos, lo que se traducía en una obligada dieta restringida, o al riguroso régimen alimenticio que nos imponía. Esto se puede explicar claramente con el consumo de huevos: no debíamos comer más de tres huevos a la semana. Esto, para un niño o joven en pleno desarrollo y crecimiento, es casi mortal. Nuestra madre siempre sermoneaba del colesterol y de todo lo terrible y dañino que es a causa del consumo desproporcionado de huevos. Yo no entendía qué daño podía haber en comer uno o dos huevos más por semana, aparte de que me encantaban los huevos. Pero mi madre era inobjetable en este aspecto. Así, hablar de comer uno o más huevos por semana era motivo de severas reprimendas. Con el asunto de la carne, el jamón o cualquier otra cosa consistente era en cierta forma parecido, aunque se debiera básicamente a que sólo se compraba un poco de esto y otro poco de aquello. Si uno deseaba repetir una ración de bistec a la hora de la comida, sencillamente no había más bistec. Si uno deseaba prepararse un sándwich con jamón por la noche, no había más jamón. Y así con casi cualquier alimento que nos gustara. Todo era muy medido. Yo sospechaba que mi madre lo hacía no tanto por moderarse con los gastos de la casa sino por su idea desproporcionada y un tanto absurda de que ciertos alimentos en exceso eran dañinos para la salud. Pero lo que sí fue una realidad es que yo siempre me sentía hambriento. De continuo, ansiaba comer más de todo aquello que me gustaba, me hiciera bien o mal a mi salud. Entonces me refugiaba en los dulces. Los dulces suplieron honrosamente esa falta de consistencia en mi estómago. Los dulces robustecían, por decirlo de algún modo, mi dieta, aligerando mi hambre. Hurtaba unas monedas a mi madre de su monedero y corría a la tienda por chicles, paletas y frituras, estas últimas cuando me alcanzaba el dinero, y me los echaba a la bolsa como un portentoso botín que, con su delicioso sabor, color y textura me sacaba de apuros. Llegó el día en que no podía prescindir de mis alimentos. Las golosinas, en este sentido, restituyeron esa parte de vitaminas y proteínas y de toda esa energía que mi cuerpo necesitaba y que mi madre tendió, fueran válidas o no sus razones, a negarme. Mi debilidad cotidiana y acostumbrada se acrecentaba entonces, o por lo menos eso pensaba, mientras no tuviera un dulce o chicle en la boca. No sé cuánto tiempo duró mi adicción a las golosinas. Supongo hasta que mi madre descubrió mis robos de su monedero, que dejaba siempre en la cocina. Debo aquí sin embargo aclarar que no era de ningún modo aficionado al hurto. Nunca robé otra cosa que no fueran algunas monedas para mi provisión de golosinas, que requería, como he dicho, prácticamente para seguir viviendo, aunque mi agotamiento no disminuyera del todo.
5
Por un breve periodo trabajé en la tienda de un tío, hermano de mi madre. Mi tío Eduardo, a quien le llamaban simplemente Lalo. Mi tío Lalo contaba con una buena tienda de abarrotes en la que vendía también toda esa clase de cosas que hace mucho tiempo aún se podían encontrar en las tiendas de los pueblos: mecate, comales, muñecas, grasa para zapatos, huaraches, manteca de cerdo, insecticidas, sombreros, frascos de vidrio, hilos, agujas, entre un montón de artículos diversos y coloridos que en cierta forma me recordaban por su variedad a la ferretería de mi padre, aunque a mí me gustaba mucho la tienda de mi tío y me sentía muy a mis anchas en ella, mientras que la ferretería de mi padre siempre la detesté. Además, el olor de la tienda de mi tío me agradaba sobremanera, entre dulce y natural, todo lo contrario al olor acre, sintético, químico y nauseabundo de la ferretería. Pero el tiempo en que trabajé con mi tío, aunque no recibía un salario, fue cuando vivíamos ya en la casa-galera y luego en la casa normal, de modo que la tienda ya no era lo que había sido antes, en sus buenos tiempos. Aun así, casi todas las tardes después de la escuela me presentaba con mi tío y le ayudaba a acomodar jabones, sopas, huevos, detergentes, cloros, aceites y toda esa variedad de productos que las mamás requerían en su vida diaria. También despachaba tras un gran mostrador y sabía dar el vuelto. Mi tío Lalo era bastante dormilón y atrás de la tienda, en un pequeño cuarto repleto de rejas de refrescos que hacía de bodega, tenía una cama individual en donde acostumbraba tomar una siesta mientras yo me hacía cargo de la tienda y de la clientela, que cada vez era menos frecuente. Mi paga por mis servicios en la tienda consistía en algunos dulces, que mi tío acostumbraba guardar en frascos de vidrio. Realmente me entusiasmaba estar en la tienda por las tardes, incluso los fines de semana. A veces sólo permanecía un rato, un par de horas, pues también tenía que salir a jugar a La planilla, pero había días en que me quedaba toda la tarde y me marchaba hasta oscurecer. Para llegar a la tienda de mi tío había dos formas: una por el lado de enfrente, yéndome de mi casa por la carretera principal del pueblo; la otra, por el lado de atrás, caminando de mi casa a la casa de mis abuelos, y del patio trasero de ésta recorrer una pequeña finca de café que daba a la parte posterior de la tienda. La segunda forma era más corta que la primera, de modo que por lo común tomaba esta vía, sólo que tenía un serio inconveniente: la impenetrable oscuridad de la noche. La finca que conectaba la casa de mis abuelos con la tienda de mi tío era tremendamente oscura por las noches. En no pocas ocasiones tuve que recorrer ese tramo de finca con las tinieblas encima. Había un delgado camino de ladrillo que serpenteaba y que yo me sabía casi de memoria, de tanto transitarlo, en medio de las masas oscuras que formaban a los costados las matas de café, los platanales, algunos esqueléticos naranjales y los árboles de chalahuite de tupidas hojas. No recuerdo con exactitud por qué al anochecer decidía hacer este recorrido, salvo quizá por la distancia que me resultaba más corta, y no prefería tomar la carretera principal para trasladarme a mi casa. Sea como fuere, lo cierto es que me aterraba cruzar ese tramo de finca. Pero al atravesarlo, me provocaba un extraño placer. Así, esto es lo que hacía: en el alero de la parte trasera de la casa de mis abuelos, siempre por las noches se encendía un foco que iluminaba débilmente el patio, el cual era bastante amplio. Al salir de la tienda, miraba directa y penetrantemente el foco que se veía a cierta distancia entre las ramas de los árboles. Era un pequeño punto de luz que trataba de no perder de vista. Entonces respiraba profundo, cerraba un segundo los ojos, y al abrirlos corría como endemoniado guiándome por la pálida luz del foco de la casa de mis abuelos. Sentía cómo mi respiración se agitaba, y por momentos bajaba la vista y veía mis piernas recorrer frenéticamente el camino de ladrillo, que apenas y distinguía, alzaba de nuevo la vista y seguía corriendo a toda prisa sin atreverme a mirar a los lados. Casi al llegar al patio de la casa de mis abuelos se encontraba a un costado el gallinero de la abuela, que era señal de que prácticamente me hallaba a salvo, pero por otra parte me sobresaltaban los extraños ruidos que producían las gallinas al acomodarse o moverse en sus troncos en los que solían dormir. No sé ahora en realidad cuánto me llevaba atravesar la finca, pero se me hacía un tiempo infinito. Al cruzar el patio, cubierto de sudor: siempre he sudado de forma un tanto exagerada, aunque sea con un mínimo de esfuerzo físico, y aún agitado, percibía a veces la luz de la cocina encendida y esto me tranquilizaba sobremanera. Dejaba atrás el oscuro patio-zaguán, abría el portón y salía a la calle. De allí se podía ver ya mi casa. Y yo me sentía satisfecho conmigo mismo. Casi un héroe. Esto duró todo el tiempo que trabajé en la tienda de mi tío, hasta que dejé de hacerlo, un poco en contra de mi voluntad. Un día regresé temprano por la tarde a casa luego de cumplir mi jornada en la tienda. Mi madre me esperaba. Se le notaban los ojos rojos, había llorado, cosa muy rara en ella, y se encontraba visiblemente alterada. Sin decir agua va me zarandeó y me dio una tunda increíble y, sólo después de haberme tundido, me explicó el motivo. Alguien le había dicho que yo tenía la manía de extraer dinero de la tienda de mi tío. Más que el dolor de la paliza, me dolía que mi madre pensara y creyera eso. Me preguntó si era verdad. No le respondí, pues estaba claro que ella pensaba que era verdad. Me jaló de los cabellos y me obligó a confesarle si era verdad. Como yo seguía sin responder, se echó a llorar y a decir que era una vergüenza que un hijo suyo robara. Quizá por mis antecedentes de los continuos hurtos a su monedero era justificable y razonable que mi madre dudara de mí. Pero yo me sentía triste y ofendido. Yo era incapaz de robarle nada a nadie. Entonces me atreví a preguntarle que quién le había ido con el chisme de que yo era un vulgar ladronzuelo de poca monta que le robaba dinero a su tío mientras éste dormitaba confiadamente en su cama del cuartito de la bodega. Como toda respuesta recibí un tremendo bofetón que me alcanzó la nariz y me hizo estornudar. Corrí para que no me viera llorando. Y el asunto de los supuestos robos y las idas a la tienda de mi tío por la tarde después de la escuela terminaron allí. Yo sabía o sospechaba sin embargo quién le había dicho esa vil mentira a mi madre. Un viejo cacique del pueblo. Un tipo obeso, chaparro, de grandes bigotes y de ojillos grises como dos bichos ponzoñosos, dizque muy respetado, que disputaba con mi abuelo ser el hombre que poseía más fincas de café, es decir, ser el hombre más rico del pueblo. Una de sus hijas y uno de mis tíos, el tío de los cochineros, estaban en ese entonces comprometidos en matrimonio. Este sujeto, el repugnante cacique, poco antes del altercado con mi madre, había llegado un día a la tienda y pidió cualquier cosa. Yo lo atendí. Pagó con un billete grande. Le entregué el cambio. Tomó uno de los billetes que le di, lo enrolló y lo puso en la bolsa de mi camisa. Recuerdo exactamente sus palabras, sus ojos perversos y su sonrisa de sorna mientras introducía el billete: «Este dinero no es para que te lo guardes aquí. ¿Entiendes?». Se echó una risotada. Sacó el billete, lo metió en su bolsillo y se fue riendo. Yo no comprendí en ese momento qué era lo que estaba tratando de insinuar. Ahora entendía. Y estaba convencido de que había sido él quien le había ido con el cuento a mi madre. Cualquiera que haya sido el motivo, lo olvidé pronto. Y creo que mi madre también.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.