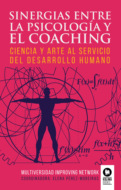Kitabı oku: «Apenas lo que somos»
Apenas lo que somos
Cuentos sobre nosotros
Eduardo Bieger Vera

Título original: Apenas lo que somos.
Cuentos sobre nosotros.
Primera edición: Noviembre 2021
© 2021 Editorial Kolima, Madrid
www.editorialkolima.com
Autor: Eduardo Bieger Vera
Dirección editorial: Marta Prieto Asirón
Maquetación de cubierta: Sergio Santos
Maquetación: Carolina Hernández Alarcón
Fotografía: @raulamigo
ISBN: 978-84-18811-50-0
Impreso en España
No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares de propiedad intelectual.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).
A las personas que me han enseñado a parpadear poco y a dudar de casi todo, y a las que lo han provocado, si bien a estas últimas les agradecería que lo hubieran hecho de manera un poco menos brusca.
Prólogo
Con estas líneas quiero invitaros a entrar en el mundo de lo que somos o, como matiza el autor, en el mundo de apenas lo que somos. Un universo que se nos muestra a través del género del relato breve, con fidelidad a un estilo literario propio que, equilibrando el lenguaje directo y sin prejuicios con un halo poético, el autor ya empleó en su primera novela, Anatomía de un hombre pez (Premio Internacional Novelas ejemplares, 2106) y luego continuó en El emocionario, obra que precede y a la que da continuidad este libro.
El relato, considerado el hermano pequeño de la literatura, ha sido en ocasiones menospreciado, aunque muchos de los más importantes escritores lo hayan utilizado como medio de expresión. Desde Chéjov, Kafka, Hemingway o Borges hasta nuestro literato más universal, quien por cierto alcanza el momento álgido de su creación en las pequeñas historias que, incluidas de forma maestra en El Quijote, acompañan, completan y explican la obra haciendo comprensible lo que no se entendería sin ellas.
Esta infravaloración se da en todas las artes. Con frecuencia se ha confundido la duración, longitud o extensión con la rotundidad o la completitud de una creación artística. Me viene a la memoria al respecto la excelente obra teatral «Arte», evocadora de la calidad o significación de una pintura de arte abstracto, en este caso un lienzo en blanco, y que propone una manera de vernos a nosotros mismos a través de los demás provocando tanto risas como silencios cargados de emociones y empatía, de la misma manera que le sucederá al lector en su viaje a través de las letras que siguen a este prólogo. El debate nos acompañará mientras la creatividad y las opiniones existan, pero sí me parece importante señalar que el arte «es el concepto que engloba todas las actividades realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario, mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, que permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones».
Apenas lo que somos es, como decía Picasso, «una mentira que nos acerca a la verdad»: no una quimera en sí, sino una materialización ficticia de aquello que la verdad y la realidad no pueden contener ni abarcar. La experiencia de lectura que propone el autor, ciertamente viva, intensa y perdurable, nos permite contemplar esa realidad y esa verdad desde ángulos y rincones diferentes a los habituales. La mirada, la perspectiva y la experiencia son los ya recogidos en El emocionario. Se nos invita a mirar nuestro mundo y a entrar en contacto con él de manera más vivencial y sentida y, en esta ocasión, por medio de la confrontación con la verdad acerca de nosotros mismos.
Apenas lo que somos es una suerte de espejo (mágico, como corresponde a los cuentos) en el que vemos reflejada nuestra realidad de forma ampliada y profundamente sincera. Aunque en algún momento nos parezca encontrarnos ante el laberinto de los espejos de nuestra infancia, a la postre advertimos que esas imágenes deformadas tienen que ver con la realidad más de lo que nos gustaría reconocer.
El autor, sabiamente, nos reconcilia con esa realidad rechazada, ya que nos la presenta disfrazándola de manera cómica, satírica e incluso irreal y disparatada, para que podamos admitirla y terminemos reconociéndonos en ella. Su propia mochila vital le permite, sin duda, proporcionarnos todas estas experiencias; estamos así ante un autor despierto y con los ojos bien abiertos ante todo lo que la vida le ofrece.
Por eso os invito a disfrutar del recorrido que se nos propone a través del amor y la vida: un tránsito plagado de experiencias que, ya sean sentidas, anheladas, perdidas, fantaseadas o culminadas, llegan hasta los más recónditos lugares y se ponen a nuestro alcance para que podamos vivirlas y nos dejen luego un suave regusto en el paladar. Me parece difícil encontrar mejor guía para este camino…
Eduardo Panadero Psicoterapeuta y observador del mundo
Amor y otros accidentes
Érase una vez un joven convencido, porque así lo decían los libros, de que, en el amor, el espíritu se sobreponía a la materia. Como objeto de sus sueños escogió a una joven delgada de mirada lánguida y aspecto vaporoso. Le escribió cartas profundas y ella accedió, sin dificultad, a acudir a una cita en su casa de las afueras. Sentados en un sofá, frente al ventanal del salón, contemplaron las montañas enrojecidas por el atardecer. Él tomó su guitarra y susurró canciones de amor cerrando los ojos para dar la mayor intensidad posible al momento. Cuando se hizo el silencio y miró a su amada, comprobó que estaba dormida y roncaba suavemente.
Roberto Bieger Herrera
El final de la carta
Isabel lo había dado todo por la vida. Sin embargo, no había resultado correspondida, como si de la relación con un hijo desagradecido se tratara. A pesar de ello, no sabría decir desde cuándo, saboreaba con deleite el transcurso de los días. Hacía mucho tiempo que la penuria de sufrir y observar el sufrimiento consecuencia de haber vivido una guerra había cesado. Aun así, todavía podía sentir el horror al recordar la presencia constante e indisoluble del miedo, algo que incluso le hizo llegar a creer que todo aquello era mentira y que vivía atrapada dentro de un mal sueño. Ahora, en cambio, disfrutaba de su realidad como algo indiscutiblemente cierto. Sentía, sin haberlo pedido, que le habían dado la oportunidad de restaurar su existencia. Esta se asentaba en un intervalo de quietud cuyo final podría precipitarse en cualquier momento debido a su edad, algo de lo que era consciente.
Isabel había enviudado al poco de comenzar la contienda. Tenía diecinueve años y estaba embarazada de cinco meses cuando dos guardias civiles llamaron a su puerta y le comunicaron la muerte de Antonio en el frente. Le hicieron entrega de su zurrón de cuero cuarteado, en cuyo interior encontró un trozo de jabón, sus quevedos con tan solo un cristal, una navaja de afeitar envuelta en papel encerado y aquella carta a medio escribir que simbolizaba el camino emprendido y no finalizado, los abrazos y los besos que se habían perdido para siempre en algún lugar. Desde la lucidez del dolor, no tuvo otra que aceptar de manera prematura, con una certidumbre autoritaria, que estamos aquí de prestado, hecho que nunca había dejado de tener presente, si bien ahora esa verdad había dejado de ser una amenaza para convertirse en la razón para degustar cada segundo como si de la última gota de agua dulce en medio de la mar se tratara. No tenía miedo a la muerte, ya no le aterraba pensar en el futuro, quizá porque no esperaba grandes cosas de él. Se ilusionaba con cualquier tontería y aprendía con la curiosidad propia de un niño. Isabel se empeñaba en vivir sobre todas las cosas, dentro del mundo conocido y casi perfecto que constituían su barrio, su casa y el inconfundible olor de la misma, junto con la compañía de su gata Lorea, cuya presencia durante el día y su respiración rítmica y pausada, encaramada a su cadera, durante la noche ponían coto a la soledad.
Una vez más, como cada domingo a la hora de comer, venía a verla su hijo Ernesto. De él ya no recordaba su última sonrisa espontánea y le perturbaba su extraña forma de mirar a través de ella, como si no estuviera allí. Lorea respondía con un bufido al siempre brusco intento de acariciarla por parte de este, antes de salir corriendo y esconderse debajo del sofá, refugio que abandonaba cuando escuchaba cómo se cerraba la puerta de la calle, finiquitándose de esta manera la visita. Como cada domingo desde hacía unos meses, la habitualmente breve y en ocasiones inexistente sobremesa se alargaba más de la cuenta. Durante ella, Isabel escuchaba en silencio con gesto paciente y asentía con la cabeza en respuesta a cada afirmación acerca de la venta de su casa –«ahora es el momento, antes de que empiecen a bajar los precios, y te quedarías con un buen remanente en el banco»– y su futura y placentera estancia en la residencia. Tan solo desviaba la mirada levemente para observar el retrato de Antonio, colocado estratégicamente en una balda de la librería a la espalda de Ernesto; conectaba con su rostro regordete, apelotonado en torno a sus gafas, y con aquella sonrisa que no casaba con un uniforme militar que pretendía, sin lograrlo, condicionar de alguna manera su expresión amable. Resultaba imposible encontrar en él un atisbo de ferocidad o de disposición bélica. En aquella foto mostraba un gesto similar al que le regaló el día en el que se despidieron, si bien entonces fue acompañado de un adiós imposible de eliminar de sus ojos que seguramente no era más que un fiel reflejo del que albergaba en los suyos. La imagen de Antonio le recordaba a las que componían los antiguos fotógrafos ambulantes que se colocaban en la plaza durante las fiestas portando unos aparatosos paneles de madera en los que habían dibujado a grandes trazos personajes en poses divertidas con vestimentas extravagantes, y en los que se podía meter la cara por un agujero hecho a la altura de su cabeza, ofreciendo una estampa la mar de cómica. A pesar de no estar allí, cuando fijaba su mirada en él sentía una complicidad que le ayudaba a soportar la charla y a no discutir. Sabía que su hijo era mucho más hábil que ella en el uso de la dialéctica y bajo ningún concepto debía dejar que asomase la niña frágil que escondía dentro de su cuerpo de anciana y a la que solamente permitía salir a jugar a la calle cuando no había peligro. A los comentarios sobre los jardines –disfrutaba sentándose en un banco del parque para ver pasar a la gente y acariciar a los perros que se acercaban a olisquearla–, el gimnasio –nunca había ido a ninguno, agradecida con poder caminar más o menos erguida, aunque en ocasiones los dolores le mordieran los riñones como si de un gozque furioso se tratara–, el restaurante –le encantaba comprar en el mercado, bromear con los tenderos y conversar con Charo, la joven dueña del herbolario que le regalaba velas con aroma a mimosa y flor de azahar, y después cocinar, tareas que la mantenían viva–, las actividades programadas, incluyendo baile de salón –¡menuda payasada, ella que era más torpe que un elefante con chanclas!–, la capilla privada –Isabel creía en un Dios al que no adoraba y cuyos silencios temía–, y el lujo de las instalaciones, siempre les seguía el mismo colofón adornado con un desagradable atiplamiento de la voz: «…Y lo mejor de todo, mamá, es que no tienes que hacer absolutamente nada: te levantan, te asean, te visten, te peinan, te hacen el cuarto, te lavan y planchan la ropa… lo que se dice, nada».
Y eso era exactamente lo que a Isabel le provocaba una angustia que la invadía hasta el punto de no dejarle espacio para sí misma: la idea de no tener algo de lo que ocuparse, el no tener ningún proyecto propio, por inmediato e insignificante que pareciera. Ella sabía que su equilibrio y esa paz que por fin parecía haberse instalado en su interior, el árbol al que se sujetaba en medio de la ventisca, era el convencimiento de haber hecho siempre, con mayor a menor acierto, lo que ni siquiera su corazón ni su cabeza o ambos le dictaban, sino más bien lo que su estómago le decía. En definitiva, Isabel deseaba escribir el final de la carta, el que fuera, pero, en la medida de lo posible, de su propio puño y letra.
Ojos
Su historia se condensó en una lágrima: la que acababa de precipitarse sobre los restos de whisky de uno de los vasos que se acumulaban sobre la mesa de aquel bar. Tan solo era una gota, pero había sido parida por su pupila humedecida por el vaho de los recuerdos, a modo de punto y final líquido de su historia junto a Carmen. Alzó el dedo índice y el camarero asintió en respuesta a su petición de una más de lo mismo, de un poco más de lo de siempre. Las ventanas de la cafetería estaban empañadas también. Pasó la mano por el cristal, percibió la frialdad de la superficie y miró a través de él inspeccionando la calle, como si estuviera a punto de aparecer una respuesta en algo o en alguien. Tuvo la sensación de que en ese preciso instante su vida acababa de detenerse, mientras que la de los demás seguía pasando. El sentimiento de oquedad, de no pertenencia, era un compañero inseparable desde que tenía uso de razón y permanecía junto a él, todavía con más presencia, cada vez que huía presa del pánico que le provocaba el abrazo perenne que le ofrecía Carmen. No obstante, la soledad nunca se había manifestado en su interior de manera tan categórica. Sí, se sentía vacío, vacío y sucio, como los vasos que comenzaban a amontonarse frente a él. Antes solía viajar en ese autobús que rugía al acelerar a la salida del semáforo, habitaba en el transeúnte que se apresuraba para evitar mojarse y en la parsimonia del que era adelantado por él, flotaba en los saludos y en las indiferencias, se proyectaba en los espacios y en las aglomeraciones; en definitiva, estaba en todo aquello que acostumbraba a reconocer como propio a pesar de su ajenidad. Pero la realidad es que hacía ya bastante tiempo que se encontraba fuera de todo. Por un momento pensó que quizá ese local fuera un gran ojo que amenazaba a su vez con llorar y dentro del cual se encontraba encerrado y sin salida.
Mientras tanto, al otro lado de la mesa quedaba una taza, lacrada en su borde con el mismo carmín que acababa de sellar su vida con un beso de adiós. Aún podía notarlo en sus labios, esos labios a través de los cuales había escupido todo tipo de improperios, de los cuales se arrepentía profundamente. Recordó de modo fugaz la sensación que tuvo cuando habló con Carmen por primera vez; entonces supo que no había conocido a una persona, sino a todo el mundo.
El camarero procedió a recoger los vasos haciéndolos chocar unos con otros, así como la taza en la que Carmen había dejado la mitad del café, y los colocó en una bandeja plateada. Pasó una bayeta sobre la mesa y le sirvió otro whisky junto con un cuenco de cacahuetes mezclados con gominolas, combinación de texturas y sabores que detestaba. Había perdido la cuenta de los que llevaba, pero daba igual; bebía porque quería y podía dejarlo cuando quisiera, no necesitaba ayuda, aunque en estos momentos tampoco pudiera parar. «Te has creído que estás ante un dilema moral, que representas tu versión de la escena primera del acto tercero de Hamlet: beber o no beber, esa es la cuestión, como quien elige entre el bien y el mal, entre hacerle caso al angelito o al demonio que tratan de persuadirte en una u otra dirección desde cada uno de tus hombros, pero no es así. Careces de capacidad para decidir porque estás enfermo, ¿es que no te das cuenta?». Esa era la conclusión que Carmen se había cansado de exponer y que él ya no escucharía más de su boca.
Fuera seguía lloviendo. Quizá cada gota representara una pena y la lluvia a lo mejor era algo más que un simple fenómeno meteorológico: la expresión del desahogo de quienes vivían en otra dimensión que no había resultado ser tal y como les habían contado sus respectivas religiones. Esa multitud defraudada lloraba de impotencia a través de otro ojo todavía más grande que, a su vez, comprendía el que conformaba el ventanal de la cafetería dentro del cual se encontraban los suyos. La ficción de los ojos que se contenían unos a otros sucesivamente le provocó una medio sonrisa. ¿Por qué en los momentos críticos, y cuando más borracho se encontraba, se le ocurrían unas ideas tan brillantes que más tarde no conseguía recordar? Reparó en que en una de las mesas situadas junto a la columna de la entrada se encontraba sentado un invidente. Se percató de ello al descubrir un perro labrador negro que permanecía tumbado e inmóvil a su lado. Él había perdido a Carmen, ella era las personas y las cosas, ella era todo y habitaba en su particular nada. Nunca la volvería a ver, debido a una ceguera restringida a su persona pero igualmente limitativa y dolorosa. El hombre ciego hizo ademán de levantarse y el perro guía se reincorporó simultáneamente. Entonces agarró un asidero vinculado al arnés que casi cubría la totalidad del lomo del animal y abandonó el local sin hacer ruido. Fantaseó con la idea de un mundo sin visión, pero de manera selectiva, en el que la oscuridad se extendiera solamente sobre las imágenes no deseadas, como la censura que cubre los párrafos prohibidos de un libro a base de tachones de tinta. Cerró los ojos fuertemente. ¿Y por qué no taponar el resto de sentidos? Su olfato estaba muy deteriorado debido a los años de fumador, por lo que la sensación actual sería similar a la de tener las glándulas olfatorias fuera de servicio. De esta forma, anulados los sentidos de la vista y el olfato, evitaría cualquier posibilidad de asociación sensorial en un momento en el que todo le recordaba a ella. Claro que le quedaba el oído; rompió en dos pedazos una servilleta de papel y engurruñó los trozos improvisando dos tapones que se introdujo, enroscándolos en los huecos de las orejas. Imaginó cómo sería la vida en las tinieblas, sin olores y en silencio. Pero decidió ir más allá; levantó la mano y pidió la cuenta. Casi al instante escuchó la voz amortiguada del camarero pronunciando un lacónico «gracias», que no era más que la cobertura acústica de un impronunciable «márchese ya», a la vez que depositaba en la mesa un platillo de plástico con la correspondiente factura. Sacó la cartera del bolsillo y a tientas localizó un par de billetes que por sus dimensiones intuyó serían de cincuenta euros. Echó para atrás la silla y al tratar de ponerse de pie se tambaleó en un intento de orientarse en su nuevo medio con los ojos cerrados y dos trozos de servilleta saliéndole casi a la altura de las sienes como los tornillos de la cabeza de Frankenstein. Al tratar de dar el primer paso1 tropezó con el camarero, que en ese preciso momento se acercaba con celeridad a cobrar. Oyó el ruido de cristales rotos, seguido del estruendo de la bandeja al chocar contra el suelo. Se desplomó como un fardo, sin que sus brazos reaccionaran para que las palmas de las manos pudieran evitar que la cara golpeara directamente contra la baldosa. Sintió la repentina hinchazón del labio inferior y el sabor de la sangre que brotaba de la nariz entremezclado con el del alcohol. Al mareo que ya tenía se añadió un intenso dolor de mandíbula. Abrió los ojos ante una rueda de caras y voces que no paraban de girar sobre él. Buscó, pero no encontró el de Carmen, ni el de sus padres, ni el de Julio, el hijo de su anterior matrimonio, con el que había perdido definitivamente el contacto, ni el de su viejo amigo Luis, el último que le quedaba y que, harto de sus desplantes, había dejado de llamarle. Volvió a cerrarlos y la imagen de Carmen se presentó con nitidez, mostrando sus grandes ojos del color de un doble de Macallan veinticinco años. Exhibía una mueca de rendición, la misma con la que se había despedido esa misma tarde. Pero ¿cuánto tiempo podría retenerla en su memoria? ¿Se borraría algún día sin previo aviso o simplemente se iría difuminando poco a poco hasta no dejar rastro en sus circuitos cerebrales? La algarabía resultaba ensordecedora. Pensó en la voz de Carmen, en cuánto le gustaba escucharla, pero no logró recordar su timbre, su música. Rompió a llorar con espasmos de sollozo, como el niño abandonado que nunca había dejado de ser. Mientras, la lluvia arreciaba en la calle. No le consoló que sus ojos pudieran estar dentro de un ojo mayor que era aquel bar, y que este a su vez se incluyera en el interior de otra gran pupila cósmica, y que todos lloraran sus tristezas simultáneamente. De hecho, le pareció una gilipollez.
1 Primer paso del programa de doce pasos de Alcohólicos Anónimos: «Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables».