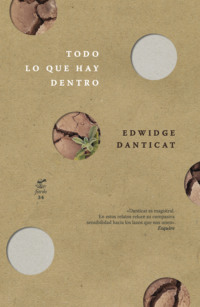Kitabı oku: «Todo lo que hay dentro», sayfa 3
Ahora los carteles parecían proclamar algunas verdades más profundas. De repente, esa única habitación era su todo. Era su mundo entero.
—No me voy a morir ahí dentro, ¿no? —preguntó Dédé—. No hay nadie con un fizi,1 ¿cierto?
Ella trató de alzar las manos para hacer un gesto que lo despreocupara pero no las pudo sincronizar a tiempo. Él abrió la puerta y entró, de todas formas. Todavía la tenía entre los brazos cuando ella fue a los tumbos hasta el baño y vació la boca y el estómago en el inodoro. Cuando él la llevó hasta una de las dos camas que estaban del lado opuesto a la puerta, ella sintió que volaba, no de la manera buena, sino como cuando una va cayendo en el aire y tiene terror de estrellarse.
Recostada sobre un lado, en su propia cama, entraba y salía de una neblina en la que la esperaban Olivia y Blaise, como habían esperado la noche en que los tres durmieron juntos. Esa noche, había realizado actos y había dicho cosas que ya no podía recordar en detalle. ¿Les había dado permiso para que estuvieran juntos? A lo mejor por eso la habían abandonado.
Hundió los dedos en las sábanas y trató de abrir los ojos para pelear contra esa imagen brumosa de los tres, pero particularmente contra esa imagen en la que ella les decía que se marchasen y estuviesen juntos, porque era evidente que era lo que querían. Ahora ella era la que sobraba.
Sintió que un paño húmedo se le posaba con suavidad sobre la frente. Dédé le había preparado una compresa y susurraba palabras tranquilizadoras en el aire que flotaba sobre su cabeza. No lograba distinguir la mayoría de las palabras, pero después de una larga pausa, él dijo:
—Estás en casa.
Ella asintió.
—Sí, estoy en casa —balbuceó.
—¿Me quedo? —preguntó él.
Hacer que él se quedase la tranquilizaría, incluso si solo permaneciera sentado en el suelo, del otro lado de la habitación, y la mirase dormir. Pero, de todas maneras, ella se despertaría por la mañana agobiada por lo que había perdido.
—Puedes irte —dijo, ahora que sentía más confianza en sí misma por el hecho de poder hablar.
—¿Segura? —preguntó él mientras le acariciaba las mejillas. Con el dedo húmedo, le fue tallando un arroyo cálido en la piel, un arroyo que a ella le empapaba todo el cuerpo—. Ojalá te hubiera conocido yo primero —dijo, mientras ampliaba el círculo que, con el dedo, le iba dibujando en la cara—. Ojalá te hubiera visto yo primero. Ojalá te hubiera conocido yo primero. Ojalá te hubiera querido yo primero.
—Pareces una de esas canciones estúpidas que cantaba él. —Tartamudeando, se abrió paso con las palabras; dudaba de si a él le resultarían graciosas o insultantes.
—Sí que eran estúpidas esas canciones. —Él soltó una risita y se puso las manos sobre la boca como si quisiera suprimir una risa más profunda—. El tipo estaba arruinando una música que era un tesoro y ni siquiera se daba cuenta. O no le importaba.
—¿Por qué lo tolerabas? —preguntó ella.
—¿Y tú? —devolvió él.
—Tenía sus encantos —dijo ella. Y era cierto. Uno de ellos era que se ponía muy conversador antes del sexo. Para él, los juegos previos consistían en hablar. Le pedía a ella que le contara qué había hecho durante el día. Quería saber de los pacientes, de las dificultades que le causaban, de sus sueños, como si todo aquello lo ayudara a expandir o a reinventar a la persona con la que estaba haciendo el amor.
—Yo lo toleraba porque era mi amigo —dijo él—. Era como un hermano.
—¿Así que todavía te cae un poquito bien? —preguntó ella.
—Solo la gente que te importa te puede lastimar como nos lastimó él a nosotros —dijo él mientras se acariciaba la barba, que ahora era mucho más espesa. El mechón gris que tenía cerca de la frente también se había ensanchado.
—La gente a la que quieres —dijo ella.
No se había dado cuenta de que le quedaban todas esas palabras dentro, y nada menos que para Dédé. Él era el que estaba sacándole esas palabras con tirabuzón. Él hacía que quisiese hablar.
—¿Por qué lo ayudabas tanto? —preguntó.
—Tenemos la misma edad —dijo él—. Nuestros padres eran mecánicos los dos, en Limbé. Yo sabía que él no quería vivir esa vida. Y ahora parece que tampoco quiere vivir la vida de un músico.
—Tampoco quería mi tipo de vida —dijo ella.
—Al principio, sí —dijo él—. Después llegó Olivia.
Pero no podía haber sido solamente Olivia. A lo mejor Elsie no era suficiente para él en algún sentido. O a lo mejor Blaise no lo fuese, en algún sentido. A lo mejor Blaise solo quería volver a casa. Hay quienes solo quieren volver a casa, cueste lo que cueste. Hay quienes harían cualquier cosa por volver a casa.
—¿Te puedo contar algunos secretos? —preguntó él.
—Ya no soporto ninguno más —dijo ella.
—Uno chiquito —dijo él.
Grande o chico, no quería saber más nada, pero no lo detuvo.
—Esa noche, cuando te conoció, yo también te quise hablar, pero era tímido —dijo, y soltó una risa nerviosa—. A las mujeres les gustan los músicos. Son más divertidos.
—Querrás decir más arrogantes.
—Blaise se me adelantó y yo lo dejé —dijo—. Siempre me arrepentí.
Ella trató de imaginarse lo distintas que habrían sido las cosas, que se podría haber librado de la humillación de perder tanto a su marido como su dinero, que podría haber evitado desperdiciar todos esos años de su vida con Blaise. Pero tampoco pudo visualizar cómo habrían funcionado ella y Dédé. Así y todo, se oyó decir:
—A veces uno se desvía para ir a donde necesita llegar.
Él entornó los ojos, como si tratara de entender mejor. Ella quiso explicarse con más claridad, pero no estaba segura de cómo hacerlo. Estaba pensando en algo que una vez le había oído decir a Gaspard a su hija sobre el matrimonio fallido entre él y la madre de Mona.
Están los matrimonios felices, le había dicho Gaspard a su hija, los que son felices de verdad, en los que los dos se quieren mucho y parecen grandes amigos, pero le había asegurado que no eran el único tipo de matrimonio posible. También están los matrimonios perfectamente carentes de pasión, y a veces esos se prolongan durante años, incluso durante vidas enteras, hasta que uno de los dos cónyuges se muere. Pero a veces, tanto los matrimonios felices como los infelices se terminan, y ahí aparece la oportunidad de dar vuelta las cosas. Y algunos matrimonios, mirados desde la distancia, parecen simples desvíos (a veces, desvíos maravillosos) que tomamos para llegar a donde necesitábamos ir.
Ahora Elsie se daba cuenta de que quizá Gaspard le estaba diciendo a su hija que, en algún momento, la madre de Mona había dejado de quererlo y había caído en la cuenta de que su vida matrimonial era un desvío.
—Hola —dijo Dédé, e interrumpió sus pensamientos—. ¿Te estás durmiendo?
—Estoy aquí —dijo ella.
—No estaba seguro —dijo él—. ¿Te puedo contar algo más?
—Sí —dijo ella—. Es hora de confesiones, parece.
—Una tarde, después de jugar al fútbol en el parque, vi a Blaise acostado en el pasto entre Olivia y tú, y sentí los celos más grandes de toda mi vida. Estaba claro como el día: las tenía a las dos.
—No nos tenía a las dos —dijo ella, pensando que, en realidad, no quería que él las hubiera tenido a las dos.
—Tenía el corazón de las dos —dijo él.
—Eso no me va a volver a pasar —dijo ella, y deseó no tener que volver a pensar en Blaise y en Olivia nunca más.
—Quizá no sea él —dijo Dédé—, pero mientras respires, te pueden lastimar.
—Vete —dijo ella—, antes de que te pongas a cantar tú también.
—De todas maneras, tengo que cerrar el bar —dijo él—. Pero te tengo que decir una cosa más y espero que no la tomes a mal.
—¿Qué cosa? —preguntó ella, y sintió el calor de su aliento sobre los párpados.
—No sabía que eras tan floja para el ron.
Él se rio, esta vez fuerte y profundo, y su risa no solo estaba evitando que ella se derrumbara, sino que se le estaba metiendo de lleno en la cabeza. Trató de reírse ella también, pero dudó un poco de que lo estuviera logrando. En cambio, empezó a desabrocharse la blusa.
—Casi nunca soy tan floja —dijo—. ¿Solo esta noche? —le preguntó.
—Solo esta noche —dijo él.
1 «Arma de fuego» en creole haitiano [N. de la T.].
EN LOS VIEJOS TIEMPOS
La llamada llegó un viernes por la noche mientras yo estaba recostada en la cama corrigiendo composiciones de mis alumnos.
—Mi marido se está muriendo —dijo la mujer llorosa del otro lado de la línea—. Y su último deseo es pasar unos minutos contigo.
Una vez que se sacó de encima esas palabras, la voz de la mujer se volvió más firme y enseguida pasó a la logística:
—El tiempo apremia, por supuesto. Podemos mandarte un pasaje para el primer vuelo al que puedas subirte, de Nueva York a Miami. Podemos conseguirte una habitación de hotel aquí cerca en Little Haiti. La casa es chica pero hay lugar para que también te quedes con nosotros si quieres.
El esposo de la mujer era mi padre, pero yo nunca lo había conocido. Solo sé un lado de la historia: el de mi madre.
Mi padre se fue de Brooklyn y volvió a Haití en una época que él consideraba prometedora para el país. Había terminado una dictadura de padre e hijo que había durado treinta años y él quería usar el título en educación que había obtenido en Estados Unidos para abrir una escuela para chicos pobres en Puerto Príncipe. Mi madre no tenía ninguna intención de volver a Haití tras haber venido sola a Estados Unidos a los veintidós años. Mi padre se fue y mi madre se quedó en Brooklyn. Cuando descubrió que estaba embarazada de mí, le mandó a mi padre los papeles para el divorcio. Nunca más se vieron.
Mi madre, que primero me dijo que mi padre nos había abandonado, confesó hace poco que nunca le informó de mi existencia… hasta que se enteró de que estaba enfermo y a punto de morir.
—¿Lo trasladaron en avión? —le pregunté a la esposa de mi padre.
—Vino en un vuelo comercial desde Puerto Príncipe —dijo—. Estaba mucho mejor cuando llegamos aquí. ¿No vendrías, por favor? Significaría muchísimo para nosotros dos.
—No estoy segura de poder dejar todo ahora para ir a Miami —le dije a la esposa de mi padre, aunque me daba cuenta de que sonaba como una adolescente malhumorada—. Tengo clases.
—¿También el fin de semana? —preguntó.
—Siempre —contesté.
—¿Entonces estudias?
—Doy clases, igual que él.
—¿Dónde enseñas?
—En secundaria.
—¿Qué materia?
—Libros —dije—. Quiero decir, inglés. Para los que recién llegan.
—¿Inglés como lengua extranjera?
—Sí.
Para entonces, era obvio que las dos queríamos que terminara la conversación.
—Por favor, ven a verlo —dijo ella.
—No sé —dije yo.
Pero ya sabía que iría.
No me subí al siguiente vuelo como quien no tiene nada mejor que hacer, como quien, de alguna manera, viene esperando esa llamada toda la vida. Lo que hice fue seguir corrigiendo los trabajos de mis alumnos, que en realidad no eran verdaderas composiciones, sino reacciones fragmentarias a un texto literario que habíamos elegido para leer. Les había dado para elegir entre las limitadas opciones que nos ofrecía la escuela (El señor de las moscas, de William Golding, o El extranjero, de Albert Camus) y, como ellos mismos eran extranjeros tanto en el idioma inglés como en Brooklyn, y también porque el libro era más corto, la mayoría votó por la traducción al inglés de L’Étranger.
«¿QUE?» empezaba la reacción escrita de un chico. «Yo no estoy tan trankilo si mi mama se murio».
Antes de que sonara el teléfono, yo había garabateado «¡TOTALMENTE!» con lápiz rojo en el margen de aquella obra maestra del fluir de la conciencia, manuscrita y sin espacio entre renglones. Pero después de hablar con la esposa de mi padre, le escribí una larga nota en la que lo reprendía por simplificar demasiado y por no cuidar la ortografía. Después le puse una C.
—Así que se puso en contacto contigo —dijo mi madre cuando nos encontramos en Nadia’s, un restaurante haitiano que ella había abierto un año después de que yo naciera y al que además le había puesto mi nombre. Estábamos sentadas en nuestra mesa del rincón, que le permitía ver todo el lugar, desde la entrada para clientes hasta la cocina, pasando por la barra. Por encima de nosotras había varias imágenes pintadas directamente sobre las paredes. La que estaba arriba de nuestra mesa, la que indicaba que ese era nuestro lugar, era el sello del restaurante. Era una bebé negra, regordeta; nadaba en un cuenco grande y redondo de sopa de calabaza que se derramaba y se convertía en el marco de la imagen mediante un trampantojo.
El lugar estaba repleto porque una banda muy conocida de rasin iba a tocar a las nueve en el salón de recepciones de al lado, y algunos de los que iban a ver el espectáculo habían ido a cenar antes. Por lo general, mi madre corría de un lado al otro, entre la despensa y su oficina, sacando carne del congelador y botellas de vino de la bodega. Hacía de jefa de camareros, de recepcionista, de camarera o de bartender, según lo que hiciera falta. Pero cuando le conté sobre la llamada, me llevó hasta nuestra mesa y me dijo que me sentara.
Esa mesa esquinera formaba parte de mi vida desde que yo tenía memoria. Era donde dormía la siesta dentro de mi cochecito, donde aprendí a pintar sin salirme de la línea, donde hacía la tarea y donde leí decenas de libros mientras mi madre trabajaba. Era el único sitio donde ella me podía ver desde cualquier lugar del restaurante, y con los años, me fui encariñando cada vez más con él.
Me gustaba que no hubiera música de fondo en Nadia’s porque, sentada a esa mesa, oía conversaciones ajenas que muchas veces superaban en dramatismo a los libros que estaba leyendo. Fui testigo y a veces invitada de fiestas de bautismo, almuerzos de primera comunión y bodas, cenas de graduación y ágapes de velorios y funerales. Oí a hombres y mujeres (y más adelante, mujeres y mujeres y hombres y hombres) declararse mutuamente su amor, mientras otros confesaban no lejos de allí que ya no estaban enamorados. Oí a padres y madres explicar a sus hijos de dónde venían los bebés mientras una chica, en otra mesa, revelaba a su madre y a su padre que estaba embarazada, o un chico anunciaba a sus padres que había dejado embarazada a la hija de alguien.
Esos clientes y el personal del restaurante eran la única familia que teníamos mi madre y yo.
Dicho esto, ¿por qué pensaba la gente que tenía que comunicar durante la comida las noticias que más le iban a cambiar la vida? ¿Habían buscado el mejor momento, habían esperado la ocasión en que la otra persona estuviera sentada en un lugar público con la boca llena y no pudiera gritar? De vez en cuando, oía que una mujer le decía a su pareja que el chico que estaban criando juntos no era hijo biológico de él. Oí a padres ancianos informarles a sus hijos e hijas adultos que ya no estaban en el testamento o que los iban a desheredar. Pero nunca había oído a nadie anunciarle a su hija de veinticinco años, como había hecho mi madre la semana anterior, que el padre al que nunca había visto, un tal Monsieur Maurice Dejean, estaba gravemente enfermo y a punto de morir.
Mi madre siempre había sido de hablar rápido. Era habitual que hablara como si estuviera yendo a algún lado. Ni siquiera los clientes del restaurante que se deshacían en elogios y le pedían detalles sobre la comida lograban que se quedara a conversar. Lo único que hacía sin apuro era elegir la ropa cuidadosamente. Le gustaban los vestidos tubo apretados y los escotes profundos, la seda negra y los conjuntos de encaje, que tenían un aspecto tan fino que a veces yo me los ponía para salir. Me había puesto uno de esos vestidos tubo cuando atendí la llamada, y decidí usarlo para ir al restaurante, a pesar de que la primavera acababa de empezar y casi todo el mundo andaba de mangas largas. Siempre me sentía linda cuando los clientes de mi madre la elogiaban por su belleza, porque, con el próximo aliento, decían que yo era igual.
Mi madre había finalizado nuestra conversación de la semana anterior diciendo, «Una amiga de hace años me contó que está muy enfermo. Le pedí que le diera tu número a la esposa». ¿Y cómo pasó eso exactamente?, me pregunté. ¿Qué palabras había usado? ¿Le dijo a su amiga «Ah, ahora que me acuerdo, tiene una hija; este es el número» y eso fue todo?
Mi madre tenía incorporada la costumbre de estudiar el salón del restaurante sin detener nunca la mirada en una sola cosa demasiado tiempo, pero esta vez, literalmente, le picaban las ganas de escaparse de mí y se rascaba los codos con sus uñas perfectamente arregladas.
—Por favor, ve a verlo —dijo mientras saludaba con la mano a alguien que entraba por la puerta principal.
Yo traté de imaginarme a mí misma de chica observando este cuadro viviente: dos mujeres casi idénticas sentadas con las espaldas rígidas, pegadas a elegantes sillas acolchadas en las que, quizás, tenían la esperanza de que hubiera un interruptor eléctrico que alguien activaría en cualquier momento para poner fin al sufrimiento de las dos. ¿O estaba mal que yo me tomara en broma la muerte cuando la persona que podría querer activar el interruptor (por lo menos el de mi madre) estaba en pleno proceso de morirse?
Uno de los camareros trajo dos cervezas Prestige envueltas en servilletas que cubrían las botellas, frías y transpiradas. Una vez que apoyó las botellas, mi madre le hizo un gesto con la cabeza para que se alejara y nos dejara solas.
—Como te dije la semana pasada —dijo mi madre mientras alcanzaba su cerveza—, en los viejos tiempos, cuando terminó la dictadura en Haití, aquí se rompieron muchos matrimonios. Había una división total entre los que querían quedarse para siempre en Estados Unidos y los que querían volver y, swa dizan,1 reconstruir el país. Tu padre estaba en el grupo que quería volver y yo estaba en el que se quería quedar.
Dejó la cerveza y se cubrió la cara con las manos. Cuando las retiró, me di cuenta de que estaba llorando.
—No cambia el hecho de que eligió un país y no a mí, no a nosotras —dijo mi madre y hundió los dedos en la extensión capilar, que le llegaba el hombro, hasta que alcanzaron el cuero cabelludo.
«Tal vez no habría elegido así si hubiera sabido que yo existía» estuve a punto de gritar, aunque le pudiera hacer perder clientes a mi madre. Por eso estábamos hablando en el comedor y no en su oficina. Ella sabía que estar en público me impediría gritar o hablar en voz demasiado alta.
—¿No quieres verlo tú? —le pregunté.
—No lo vi vivir los años más importantes de su vida —dijo mientras se levantaba de nuestra mesa—. No quiero ir a verlo morir.
Cuando mi madre se metió en la cocina y desapareció, reservé un vuelo por celular para la tarde siguiente; luego llamé a la esposa de mi padre para decirle que iba a ir.
—Qué noticia tan maravillosa —dijo ella—. Te paso a buscar por el aeropuerto de Miami.
La esposa de mi padre no fue al aeropuerto a buscarme la tarde siguiente.
—Por favor, toma un taxi —dijo por teléfono abruptamente tras enviarme la dirección por mensaje de texto.
Yo había estado en Miami una sola vez, con un grupo de amigas, para las vacaciones de primavera, en tercer año de la universidad. Y aquella vez había estado igual de caluroso y húmedo. Nos habíamos quedado en un hotel de Miami Beach y habíamos pasado la mayor parte del tiempo en el mar. Para mí, Miami era la playa. Ahora sería el lugar donde conocería a mi padre moribundo.
La casa estaba en el medio de Little Haiti, en una esquina ubicada entre las vías muertas y oxidadas de un tren y una larga fila de robles viejos. Una pared blanca rodeaba la propiedad, que tenía una pequeña verja de metal al costado. Toqué un par de veces el timbre que estaba al lado de la verja hasta que una chicharra indicó que podía empujarla y abrirla.
Tanto el patio como la casa eran más chicos de lo que hacía suponer la pared. Un sendero corto atravesaba una mata de palmas del viajero y conducía a la puerta principal, donde esperaba la esposa de mi padre. Llevaba puesto un caftán violeta que cubrió el marco de la puerta cuando alzó los brazos para saludarme. En cada pie descalzo tenía una cadenita de conchas de cauri y campanitas que sonaban mientras venía hacia mí. Se levantó los anteojos y se los colocó sobre su corto peinado afro; después miró por detrás de mis calzas rosadas, la camiseta que hacía juego y el bolso de mano a punto de explotar, y preguntó:
—¿Eso es todo lo que trajiste?
Las campanitas siguieron sonando cuando la seguí por un vestíbulo oscuro y entramos en la sala. La decoración era escasa; había un sofá marrón de terciopelo y una otomana que hacía juego y una consola de TV sin TV, cubierta de paquetes de pañales para adultos.
La esposa de mi padre hizo un gesto para que me sentara en el sofá mientras ella se acomodaba en el lado contrario.
Cuando bajó la mirada hacia sus pies, la esposa de mi padre dijo:
—¿Las campanitas? Te dan curiosidad las campanitas. Son para que él pueda oírme, aunque sea un poco, cuando ando por la casa.
Caftán, campanitas, peinado afro. Así que esta era la Madre Tierra que había reemplazado a la mía.
—Estoy segura de que tienes un montón de preguntas —dijo.
—¿Puedo verlo? —pregunté.
—Puedes —dijo ella—, pero primero te conviene hablar conmigo, para prepararte. —Se levantó y las campanitas volvieron a la vida—. Las dos necesitamos un trago —dijo—. Espera aquí.
Desapareció por un pasillo angosto que daba al resto de la casa. Yo estaba mareada. Tenía el estómago vacío desde la noche anterior (salvo por la copa de vino que había tomado en el avión) y ahora, también revuelto por el hambre y la preocupación. Las campanitas se fueron perdiendo hasta que dejé de oírlas del todo; después volvieron a empezar, después pararon, después volvieron a empezar. No era el tipo de sonido que querría escuchar todo el día si me estuviese muriendo pero bueno, yo soy así.
Cuando volvió, la esposa de mi padre me dio un vaso de limonada superdulce. Me la tragué para no tener que participar en ninguna otra conversación. Ella hizo lo mismo; se sirvió un vaso de una jarra que dejó al lado de la mesa, junto a mí. Yo me serví otro vaso; después oí unos susurros a la distancia.
—¿Hay alguien más aquí? —pregunté mientras miraba a mi alrededor.
Me imaginé que mi padre salía para saludarme y me retaba por quedarme afuera demasiado tiempo.
—Sí —dijo ella—. Los dueños de la casa.
Después de un rato, cuando el silencio me resultó demasiado pesado, pregunté:
—Entonces, ¿dónde se conocieron?
—¿Maurice y yo?
—Sí, Maurice y usted —dije «Maurice» un poco más alto, con la esperanza de obligar a mi padre a salir, pero mi propia voz me empezaba a sonar desconocida. Ella acercó su cabeza a la mía y achicó los ojos como si estuviera preocupada por mí.
—Maurice y yo nos conocimos a través de unos amigos, en Puerto Príncipe. —Arrastraba la voz y parecía estar al borde de las lágrimas.
—¿Usted es del grupo que volvió?
—Me fui a los diez años con mi familia y regresé después de trabajar veinte años en Boston, en la justicia penal —dijo y se detuvo a recuperar el aliento—. Cuando terminó la dictadura, volví para ver qué podía hacer. Trabajaba con un grupo de abogados haitiano-estadounidenses que estaban tratando de reconstruir el sistema de justicia, pero entre las leyes represivas heredadas del código napoleónico y las que dejó la dictadura, teníamos las manos atadas. El líder del grupo de abogados me presentó a Maurice en mi fiesta de despedida de Puerto Príncipe. Yo estaba a punto de volver a Boston, pero él me convenció de que me quedara y lo ayudara con la escuela.
Maurice. De a poco me iba acostumbrando al nombre. Maurice, que convencía a los demás de cambiar el rumbo de su vida. Maurice, que tenía un apellido distinto del mío.
—¿Tiene hijos? —le pregunté.
—¿Con Maurice?
Asentí, aunque había querido decir con alguien más.
—Ningún hijo —dijo ella—, pero dejé a mi primer marido en Boston cuando me mudé a Haití.
—No tienen hijos hasta donde ustedes saben —dije; enseguida largué una risotada con el volumen suficiente para ahogar el sonido de sus campanitas.
—Tienes el mismo sentido del humor que tu padre —dijo ella—. Me temo que no vas a llegar a comprobarlo porque muchas cosas propias de él ya se le quitaron.
—¿En qué sentido? —pregunté—. ¿Puede hablar?
—Puedes hablarle tú, si quieres —dijo—. Yo todavía le hablo. Siempre le voy a hablar.
Cerró los ojos por un momento como si quisiera ilustrar la manera en que hablaban. ¿Por telepatía? ¿En sueños?
—¿Cuándo volvió… volvieron a Estados Unidos? —pregunté.
—Hace unas semanas —dijo—. Ahí la enfermedad empeoró. Tenemos la suerte de que unos amigos nos dejan usar esta casa.
—¿Qué problema tiene exactamente? —pregunté.
—A esta altura, no importa —dijo ella—. Es irreversible.
Durante nuestra cena de confesión, la semana anterior, yo le había preguntado a mi madre qué era lo que más recordaba de mi padre.
—Su seriedad —me había dicho—. Siempre hablaba en serio.
Un Maurice serio. Un Maurice comediante. Efectivamente, eso lo convierte en mi padre.
—¿Piensa que lograron hacer alguna diferencia allá? —le pregunté a la esposa de mi padre—. En Haití, quiero decir.
—¿Quieres decir si valió la pena dejar atrás tantas cosas? —Lo pensó un segundo, respiró hondo; entonces dijo—: Todavía queda mucho trabajo por hacer.
—¿No quisieron tener hijos juntos? —pregunté para llenar el nuevo silencio prolongado. Quería recordarle por qué estaba ahí, pero parecía que me iba a dejar ver a mi padre solo cuando ella estuviera lista.
—«Si pudieras cuidar a un solo chico o a cien, ¿qué elegirías?». Eso es lo que me decía Maurice cada vez que le mencionaba lo de tener un hijo juntos. O adoptar.
Cuando advirtió que yo estiraba la mano hacia el vaso vacío, como si esperara que se volviera a llenar por arte de magia, dijo:
—Perdón. Yo no estaba de acuerdo con él en ese tema. Ni en cómo encaraba lo tuyo. Tu madre hizo un gran trabajo con tu crianza. Los chicos a los que ayudaba él nos tenían a nosotros y a nadie más.
Así que sabía de mí. El muy hijo de puta sabía. Y, así y todo, eligió no ponerse en contacto. Había elegido a un país y no a nosotras, como había dicho mi madre. ¿Porque era más noble ocuparse de cientos de chicos? ¿Ahora quién iba a cuidar a sus huerfanitos? Madre Tierra probablemente volvería por ellos.
—Tu madre hizo todo lo posible por mantenerte en secreto —dijo la esposa de mi padre con la intención de amortiguar el golpe—. No quería que la obligaran a compartir tu tenencia. Ese también fue un factor.
—¿Cuándo se enteró él de mí? —Sentí que me rechinaban los dientes mientras hablaba. Quería irme de ahí, largarme sin verlo para nada, pero también quería verlo más que nunca.
—Cuando eras adolescente. Sintió que ya había perdido tanto tiempo que tú nunca lo perdonarías.
Volví a tener sed, como si hubiera tragado cuatro litros de agua marina. Tenía la boca seca. De todas maneras, me las arreglé para decir:
—¿De verdad pidió que yo viniera?
—No —dijo ella—. Fui yo. Él ya estaba demasiado ido cuando tu madre y la amiga de Maurice me dieron tus datos.
—Lo quiero ver ahora —me oí decir.
—Lo vas a ver —dijo ella.
Las campanitas de las tobilleras volvieron a sonar cuando se me acercó todavía más. Yo me incliné hacia atrás para alejarme de ella. Entonces me acordé de algo que había visto en el trabajo del alumno al que le puse una C. Mi alumno estaba enojado conmigo por hacerlo leer, pero estaba más enojado con Camus, con Meursault, el extranjero, por haber dicho que, en el fondo, no importaba si moríamos a los treinta años o a los setenta.
Había terminado la composición con «Si ke importa. Todos los segundos balen».
Me prometí subirle la nota cuando regresara.
—Antes de verlo, ven a conocer a unos amigos —dijo la esposa de mi padre.
Me apoyé en la otomana que tenía al lado para ponerme de pie. Sentía como si tuviera piernas de paja. Fui tambaleándome detrás de ella por el pasillo, que estaba revestido de fotografías de la familia del dueño de casa. Nos detuvimos en la cocina, donde había dos hombres y tres mujeres sentados alrededor de una mesa cuadrada.
La esposa de mi padre se dirigió a todos y dijo:
—Ella es Nadia, la hija de Maurice. Vino a visitarnos desde Nueva York.
Si los escandalizó que Maurice tuviera una hija, no lo demostraron.
—Nadia, ellos son amigos míos y de Maurice —dijo.
Una de las amigas era médica. Después de saludar con la mano, volvió a dedicarse a teclear sobre el celular. Éramos las más jóvenes de todos los que estábamos ahí. Llevaba un vestido amarillo sin mangas; no tenía ni uniforme de médico ni bata quirúrgica, pero sí un estetoscopio alrededor del cuello.
A continuación, de los cuatro que quedaban, la esposa de mi padre señaló al pastor con cuello clerical y dijo:
—El pastor Sorel y su esposa son amigos de muchos años.
Hice una inclinación más con la cabeza para el pastor Sorel, que se levantó de la silla para que me pudiera sentar yo. Mientras corría la silla hacia atrás, dijo:
—Tiene que haber sido un golpe muy duro.
—Maurice y Nadia no pasaron mucho tiempo juntos —dijo la esposa de mi padre.
—Nada, en realidad —dije yo.
No podía creer que después de tanto tiempo en la casa todavía no hubiese visto al hombre.
—¿Lo puedo ver? —volví a preguntar.
—Toma un poco de sopa de pan —dijo la esposa de mi padre.
Me sirvió un tazón de sopa blanca, llena de pan empapado, pedazos de papa y algunos fideos blancos.
—Hay un montón más si necesitas —dijo otra de las mujeres que estaban alrededor de la mesa. Algo me hizo pensar que era la esposa del pastor Sorel.
Mientras atacaba la sopa con sorbos ruidosos, el pastor Sorel me puso las manos sobre los hombros. Todos los demás, excepto la médica, se tomaron de las manos e inclinaron la cabeza.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.