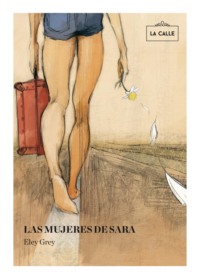Kitabı oku: «Las mujeres de Sara», sayfa 2
CAPÍTULO II. ÉXODO

A finales de los años 90 todo era muy diferente, y no solo en Madrid, sino en general. En el país, en la gente, en ella misma… En junio del año 2004, Sara terminaba la carrera de Filología hispánica con unas notas excelentes. Obvio, se había dedicado noche y día a sus estudios desde que tenía uso de razón. En el momento en que puso punto final a su último examen, el diecisiete de junio de 2004, ya sabía que era el fin de una larga etapa y el principio de otra, no tan brillante, o sí. Lo que era seguro es que no iba a ser tan predecible. Estudiar era lo único que había hecho durante toda su vida. Eso sin contar las prácticas en aquella biblioteca del pueblo y el trabajo más que precario en la librería de su tío.
Eran las circunstancias, decían todos, el trabajo basura renacía de sus cenizas después de años de intentar enterrarlo. El sector de la construcción estaba en auge y casi todos los alumnos de su generación de la escuela primaria a la que había acudido de niña tenían trabajos relacionados con el boom inmobiliario: pintores, albañiles, piseros o escayolistas. Todos sus compañeros estaban casados, tenían piso, con todos los muebles de diseño, coche último modelo y disfrutaban de una nómina de 2.000 euros limpios mensuales, sin contar el dinero negro que se embolsaban para no declarar a Hacienda. Todo el mundo vivía así. Por supuesto habían estado trabajando desde que acabaron la secundaria, muchos incluso antes. “Es lo normal, Sara”, eran las eternas palabras de sus padres cada vez que ella sacaba el tema de la precariedad laboral para los recién titulados universitarios con formación en idiomas y excelente expediente académico, cosas que en aquel entonces no se valoraban. Aunque tampoco parecía ser algo que importara ahora.
Ante el constante rechazo de su currículum en todos los trabajos basura a los que podía optar y la imperante necesidad de hacer su vida e independizarse, en septiembre de 2004 Sara optó por marcharse del pueblo que le había visto crecer y donde había visto tantos amaneceres en la playa, para empezar a vivir realmente su nueva vida. Buscó un trabajo de media jornada en Madrid, una cafetería tranquila por Chueca, donde la aceptaron con los brazos abiertos. También alquiló una habitación en un piso compartido de estudiantes. Necesitaba únicamente poder pagar la habitación a final de mes, tener un poco extra para comida y disfrutar de las mañanas libres para seguir buscando un trabajo acorde a sus expectativas.
Su sueño siempre había sido poder trabajar en el mundo de la información, prensa a ser posible. Era consciente de su talento como redactora y tenía algo de experiencia. Bueno, fue la redactora jefe de la revista de su instituto durante cinco años. Eso le dio algo de práctica. Necesitaba poder demostrar que era capaz de aprender y que era buena, muy buena. El problema era encontrar a alguien que quisiera darle esa oportunidad.
Tras año y medio en la capital, y cada vez con menos esperanzas, una tarde de trabajo en la cafetería llegó la suerte que tanto ansiaba encontrar.
–Buenas tardes señora, ¿qué le pongo?
–Querría un café solo en taza grande con una tostada de tomate adobada con sal y pimienta, gracias.
No levantó la mirada del periódico en ningún momento y Sara anotó rápidamente el pedido para marchar a la barra y prepararlo con la mayor eficiencia posible, cosa que le caracterizaba en su trabajo. Cuando alcanzó de nuevo la mesa de la elegante señora con el periódico en la mano le pidió disculpas para anunciar que traía su café y su tostada, al tiempo que depositaba la bebida y el plato frente a ella. Fue en ese preciso momento cuando la señora (señorita, más bien) apartó sus ojos verde claro de su lectura para observar atentamente las manos de Sara. Al segundo levantó la cabeza y su mirada se encontró con el deslumbrante rostro pálido y angelical de Sara. Tras ese día, todas las tardes a la misma hora (17:20) la señorita de ojos verdes y pestañas interminables entraba en la cafetería y hacía el mismo pedido a la camarera.
Una tarde del mes de abril, después de haber estado visitando la cafetería cada día durante el último mes y medio, se atrevió a preguntarle cómo se llamaba y por qué trabajaba allí.
–Me llamo Sara López, señora, y trabajo aquí porque me gusta la cafetería, el barrio, la gente y necesito pagar el alquiler.
–No tienes manos de haber trabajado mucho en este sector, si me lo permites. Y tampoco es que la agilidad con la que sirves las mesas denote demasiada experiencia. ¿Me equivoco? Ah, y llámame Sofía, por favor.
Sara sintió una ligera vergüenza y una punzada de rabia al mismo tiempo, se sonrojó ligeramente y asintió. Seguidamente confesó que dedicaba las mañanas a buscar trabajo en editoriales y redacciones de prensa, incluso en las más pequeñas. Le confesó a aquella casi completa desconocida que su sueño era poder escribir y estar siempre rodeada de papeles y textos. Las pupilas de aquellos ojos verdes se dilataron y su boca se abrió levemente en señal de sorpresa para, seguidamente, unir los labios y formar una media sonrisa.
–¿Cuánto ganas aquí, Sara?
–¿Cómo? ¿Por qué me pregunta eso? –miró a su alrededor rezando para que nadie escuchara la conversación y menos la jefa de personal.
–Vamos, dime cuánto te pagan en este bar, y tutéame, por favor, tenemos casi la misma edad –insistió ella.
No era verdad que tuvieran la misma edad. Aquella chica verdaderamente guapa no era mucho mayor que Sara pero le llevaba unos cuantos años. Estaba segura de que rondaba la treintena.
Por algún motivo que no podía entender sentía la necesidad de complacer la curiosidad de aquella mujer que, en lo más profundo de su ser, le inspiraba calma y seguridad.
–Alrededor de 350 euros –respondió finalmente casi en un susurro, no sabría decir si por vergüenza o por miedo.
–¿Cuántas horas trabajas aquí, Sara?
Y en este punto sintió como si tuviera que confesarle su vida entera. No le importaba no saber nada de esa mujer, ni siquiera pensar que podía ser conocida de los dueños. No tenía ni idea de a qué se dedicaba ni el porqué de su curiosidad. Sintió una profunda confianza hacia ella y respondió esta vez, sin vacilar.
–Cuatro horas al día.
–Muy bien, te ofrezco 500 euros y un contrato de prácticas de 30 horas semanales en mi redacción. Es una redacción pequeña, un periódico local, pero necesito ayuda con los papeleos y tengo la corazonada de que eres una persona con mucha capacidad para aprender. ¿Qué me dices?
En ese momento Sara se quedó muda. No se le cayó lo que llevaba en las manos porque acababa de dejarlo sobre la mesa. ¿Un periódico? ¿Ella? ¡Dios mío! Su sueño hecho realidad. Quiso besar a aquella mujer y darle todas las gracias del mundo a la vez, pero solo tuvo fuerzas para un:
–Por supuesto. Muchas gracias, señora… –y sostuvo la frase en esa palabra porque no recordaba el nombre de aquella mujer.
–Me llamo Sofía Martínez. Siento no haberme presentado antes, Sara. Tanto tiempo viniendo aquí… Es como si hubiera dado por sentado que ya sabías cómo me llamaba. Lo siento, he sido una desconsiderada. ¿Aceptas, entonces?
–Claro, Sofía. Muchísimas gracias. ¿Cuándo podría empezar?
–El próximo lunes sería perfecto, aunque supongo que tendrás que avisar a tus actuales jefes, ¿verdad? Así que tan pronto como tengas todo claro, llámame a este teléfono y te explico dónde estamos y cuándo empiezas. Eso si no nos vemos antes por aquí, claro –y dejó escapar una sonrisa dulce y calmada que tranquilizó a Sara y le ayudó a apaciguar los nervios que tenía en la boca del estómago.
Al mismo tiempo, le extendió una tarjeta con el nombre del periódico, la dirección, la web y el teléfono.
–Mientras tanto, puedes echarle un ojo a nuestra edición digital. No está muy perfeccionada aún pero te puede servir de anticipo para ver cómo trabajamos y el tipo de discurso que defendemos –terminó de decir Sofía.
Vaya, no tenía ordenador. Y eso de Internet era bastante nuevo para ella. Solo lo había utilizado en la universidad para hacer alguna búsqueda bibliográfica durante los dos últimos cursos en los trabajos finales. Prefería el papel y envolverse en libros.
–Gracias, lo intentaré, pero no tengo ordenador –confesó Sara con un deje de fastidio en el tono.
–¿Cómo que no tienes ordenador? ¡Pero eso no puede ser! Pásate por la oficina mañana mismo y verás la redacción in situ. Veremos qué podemos hacer con eso del ordenador.
No se lo podía creer. ¿Era esa mujer su hada madrina? ¡Su hada madrina madrileña! Se rio en su interior por el juego de palabras y por su buena suerte.
–A primera hora estaré allí, Sofía. Muchísimas gracias.
Al día siguiente, a las seis y media de la mañana saltó de la cama y se dirigió a la ducha, no tenía que presentarse en la redacción hasta las diez, pero estaba tan emocionada que ya no podía dormir más.
Encontró la dirección fácilmente. “Preguntando se va a Roma”, le decía siempre su madre, y era cierto. Sobre todo, en una ciudad tan grande como Madrid y a falta del Google maps, era imprescindible preguntar. Era un edificio de principios de siglo, no desentonaba con el entorno. Gris y marrón. Una portería amplia, sin rampa y sin portero, le dio la bienvenida a Sara, que se dirigió al ascensor. Piso cuarto puerta quince. Tocó el timbre y le abrieron de inmediato. Una chica morena de unos cuarenta años le sonreía desde el mostrador.
–¿Señorita López? La señorita Martínez la espera en su despacho –María acompañó a Sara hasta el despacho de Sofía, que en ese momento hablaba por teléfono.
–¡Adelante! –oyeron la voz que salía por la ranura de la puerta de su despacho. María abrió la puerta e introdujo a Sara:
–Señorita Martínez, la señorita López ha llegado.
Tras una breve despedida, colgó el auricular y dirigió una de sus amplias sonrisas a Sara.
–Adelante, por favor, toma asiento. Gracias María –se despidió de la secretaria y dirigió su mirada ahora hacia Sara–. Bueno, Sara, ¿has encontrado la oficina fácilmente o has tenido que dar un rodeo?
–No he tenido problemas, señorita Martínez, gracias.
–Por favor, llámame Sofía, ya te dije que no soy tan mayor. ¿Has traído el currículum como te pedí? Bien, aquí veo que tienes experiencia en el trabajo con archivos y también con libros. ¿Estás familiarizada con el uso de Internet?
–Tuve que investigar para algunos trabajos finales durante los dos últimos años de carrera. Pero últimamente, debido al piso y a todos los gastos, todavía no he podido conseguir un ordenador en condiciones.
–Eso lo arreglaremos hoy mismo, no te preocupes. Lo que me interesa es que puedas manejarte y que tengas buena velocidad con el teclado. Y aquí veo que has trabajado con máquina de escribir y que tienes 350 pulsaciones por minuto. Perfecto, no me hace falta saber mucho más. ¿Preparada para ver tu nuevo puesto de trabajo?
–Por supuesto, estoy ansiosa –respondió mostrando una sonrisa de niña pequeña que estrena unos zapatos nuevos.
La oficina no era muy grande, teniendo en cuenta que solo trabajaban diez empleados. Habían habilitado una gran sala diáfana de manera que el piso no tenía pasillo y todas las mesas estaban dispuestas en la parte derecha según se entraba, en el espacio que se supone estaba dedicado a las originarias habitaciones del inmueble. Los únicos espacios cerrados eran el despacho de Sofía, la pequeña cocina y los cuartos de baño.
Sofía le mostró su futura mesa de trabajo y le explicó sus funciones con el ordenador en marcha, enseñándole la edición digital del periódico. Todo parecía relativamente sencillo.
–Lo más importante ahora es que te familiarices con los textos y con el entorno. Sé que te dije que podías empezar cuando tuvieras todo claro con los dueños de la cafetería, pero esta mesa ya está preparada y, puesto que no dispones de ordenador en casa, si te parece, puedes venir cuando quieras y te haremos el contrato únicamente cuando tengas los papeles de tu antiguo trabajo preparados. Aunque cobrarás igualmente los días que vengas, por supuesto. ¿Qué te parece?
“¡Perfecto!”, gritó Sara para sus adentros. Estaba deseando sentarse frente a esa mesa y comenzar a trabajar. No podía creer la suerte que había tenido. ¡Era un sueño hecho realidad! Y tenía mucho miedo de despertarse.
Esa tarde estuvo llevando cafés y limpiando mesas en su puesto de trabajo en la cafetería con la sonrisa más radiante de todo Madrid y la mirada perdida ya visualizando artículos, editoriales, noticias, entrevistas… era su sueño. Los jefes le habían pedido una semana para encontrar a alguien pero, por lo demás, se alegraron mucho por ella cuando les contó la noticia. Eran muy buena gente.
Por la noche salió con Alex a celebrarlo. Era viernes y, con todo el ajetreo y la rapidez de los acontecimientos, aún no había podido contarle todo lo que había pasado.
Alex era uno de sus compañeros de piso. La primera persona importante en su vida que había conocido en Madrid y su mejor amigo desde el primer minuto. Era atento, simpático y compartía su mismo humor. Había llegado desde Granada hacía ahora cuatro años, al terminar la carrera, como Sara. Coincidiendo con su graduación, tomó la determinación de salir del armario y, tras hablar con sus padres, estos decidieron que no podía vivir más con ellos. Entre llantos de su madre y gritos de su padre, le dijeron que era una deshonra para la familia. Así que se marchó de su casa familiar con unos pocos ahorros y con una idea clara en su cabeza: vivir la vida. Y así hizo. Recorrió todos los garitos de ambiente de Madrid y se tiró a todos los hombres atractivos que encontró. Comía poco y dormía menos. Trabajaba en un supermercado de reponedor y, por las noches gastaba todo lo que había ganado durante el día, en copas y drogas. Este estilo de vida le funcionó hasta que conoció a Sara en aquel pub.
La noche en que Sara se topó con Alex era una noche terroríficamente fría y a las cinco de la mañana no quedaba mucha gente dentro del local. Solo ese chico de mirada triste y su vaso delante. Fue visto y no visto. Sara llevaba un rato observándole y notó el penoso estado en que se encontraba porque le costaba mantener el vaso en alto. Sin saber por qué, inmediatamente sintió una fuerte conexión con él y no dejó de observarle desde la otra parte de la barra hasta el momento en que aquella delgada figura se desplomó sobre el suelo. No respondía ante ningún estímulo y Sara pidió al camarero que llamara al 112.
Una hora después, Sara se encontraba en la sala de espera de urgencias del centro de salud Espronceda mordiéndose las uñas. No pensó ni por una décima de segundo en dejar a ese chico abandonado allí. Dio su nombre y se registró como familiar más cercano. Tras dos horas de espera interminables, el altavoz de la sala se manifestó:
–Familiares de Alejandro Pérez acudan a la sala de urgencias, familiares de Alejandro Pérez –Le llamaban a ella. Le había dado tiempo de consultar su cartera y ver su nombre y dirección, Avd. Andalucía, 145, Granada. Inmediatamente, sintió una calidez en el pecho que siempre sentiría cuando pensara en Alex.
Tenía ojeras y empezaba a poder centrar la mirada en un punto fijo. Intoxicación etílica moderada. “Moderada” inducía a pensar en positivo. “Haga un uso moderado del alcohol”, podría haber sido el eslogan de una de aquellas campañas de prevención de alcoholemia del gobierno. Sin embargo, “moderado” no era tan bueno como se podría pensar. Una intoxicación moderada había dejado inconsciente y en el suelo a Alex aquella noche. Aun así, tuvo bastante suerte, y no solo porque se encontró con Sara en su camino, sino porque estaba dentro de un bar y no en mitad de la calle. Hacía un frío invernal previo a Navidad, seco y helado, que anunciaba nieve en la sierra. Hubiera podido morir congelado.
Muchas veces, cuando le miraba leyendo en el sofá o cocinando la cena lo pensaba. Alex muerto, congelado en un callejón, entonces sacudía discretamente la cabeza para alejar esa horrorosa idea de su mente. No había sido así, estaba allí y sonreía cuando le sorprendía observándole.
–¿Qué miras? –le preguntaba con ese acento granadino que alegraba tanto a Sara.
–Al chico más bueno del mundo –le contestaba al tiempo que le abrazaba por la espalda mientras él cocinaba pasta para los dos.
Aquella madrugada víspera de Navidad, tras salir de urgencias, Sara se lo llevó a su piso compartido. Dormiría en el sofá. El resto de sus compañeros estaban en sus respectivas casas pasando la Navidad en familia. Sara no había podido volver a su pueblo. Tenía trabajo en el bar y necesitaba el dinero. El destino quería que conociera a Alex. Su ángel guardián en aquella enorme ciudad donde no había conseguido encontrar ningún amigo, algo que tampoco había buscado. Y donde, sin buscarlo, lo había encontrado.
En todo esto estaba pensando cuando Alex apareció por la puerta del bar. Ahora no hacía frío, la primavera estaba brotando por cada esquina y se respiraba calidez y movimiento por las calles. Viernes noche, el mejor momento de la semana.
–Buenas noches, Sara. ¿O debería decir, señorita proyecto de periodista?
–Oh, Alex, ¡no exageres! Es verdad que es un lujo de trabajo, que es el primer trabajo donde voy a poder demostrar mis aptitudes y que, vamos, es un sueño. Pero es solo un contrato de prácticas y ni siquiera sé las condiciones ni el tiempo por el que me contratan. Hasta dentro de una semana no estaré oficialmente contratada.
Cerveza tras cerveza, Sara fue contando todos los detalles del puesto: la oficina, la señora Martínez, bueno, Sofía, las tareas… hasta que a las nueve y media decidieron que tenían que pedir algo para comer o acabarían borrachos perdidos. Les gustaba ese bar. Era el único en todo Madrid donde preparaban vegi burgers, hamburguesas vegetarianas. Estaban hechas a base de lentejas y eran la perdición de Sara. A Alex le encantaban las alitas de pollo fritas que servían en aquella cesta de mimbre y los dos disfrutaban con su cerveza fría. Era su rincón secreto.
CAPÍTULO III. ¿ALGO O ALGUIEN?

20:00 PM. Ahora, desde la cama de aquella casa de pueblo contando las vigas del techo, le parecía que había pasado una eternidad desde aquel abril. Habían pasado tantas cosas, tantos momentos. Le parecía increíble que Claudia ya no estuviera. Mientras había estado recordando sus primeras peripecias en la capital no había pensado ni un solo segundo en ella. Bueno, era pronto todavía.
–Solo ha pasado semana y media desde que se fue –pensó en voz alta Sara.
El golpe contra la puerta y los gritos desde la calle, todo a una, la despertaron de su ensoñación.
–¡Sara! –un golpe más fuerte contra la puerta–. ¡Sara, por el amor de Dios! ¿Estás ahí?
–¡Sí, sí! –contestó al tiempo que, de un salto, se plantaba en la puerta y la abría– ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos?
–¡La señora Victoria! La vecina de aquí al lado. Es horrible. ¡La han matado en su casa! ¡En su propia casa!–. Susana hablaba a trompicones desde el quicio de la puerta. Estaba bastante nerviosa y le temblaba el pulso.
–Susana, tranquilízate, ¿sabes si han llamado a la policía?
Por supuesto que habían llamado a la policía, también a la Guardia Civil y al señor Agustín, el médico del pueblo. Él era quien había confirmado que el cuerpo llevaba sin vida casi veinticuatro horas. ¡Qué horror! Mientras habían estado comiendo tranquilamente todos juntos alrededor de la mesa, se había instalado en la casa y se había dado una relajante ducha, alguien podría haber estado matando a la pobre señora Victoria. No, no podía ser cierto. Además, no coincidían las horas. Habría pasado antes. Antes incluso de que Sara llegara al pueblo. Exacto, durante la pasada noche.
La señora Victoria era la típica mujer de pueblo, con su luto perenne, su pañuelo del mismo color en la cabeza y un delantal de cuadros grises y negros atado a la cintura. Siempre estaba dispuesta a ayudar a Silvia en la casa. Había sido como una madre para ella.
Silvia no paraba de llorar y ni los abrazos de Jesús ni los comentarios de la Guardia Civil conseguían serenarla. Había sido como una madre. Silvia perdió a su madre biológica muy pronto y se había criado como hija única con el único referente adulto de su padre, el señor Antonio. Un hombre recio, de campo. De lligona y espardenyes. De pocas palabras y menos caricias. Desde bien pronto, Silvia tuvo que hacerse cargo de la casa, de la comida, la compra, etc. pero la señora Victoria estuvo siempre allí para enseñarle todo lo que ahora sabía y ayudarle en todo, absolutamente todo. Silvia tenía más recuerdos de la señora Victoria que de su propia madre. Estaba destrozada.
21:30 PM. La noche era calurosa, y los vecinos y curiosos empezaban a desaparecer poco a poco de la calle. Se había formado una aglomeración frente a la puerta de la casa de la señora Victoria, cuando la policía había llegado haciendo notar su presencia con el cántico de sus sirenas. Como Ulises hechizado por el canto de aquellos seres mitológicos, los vecinos fueron atraídos por ese sonido y, poco a poco, fueron agolpándose en medio de la calle. Al poco había llegado la Guardia Civil y dentro de la casa estaban el señor Agustín, Silvia y Jesús.
–Ya se lo he dicho a su compañero hace un rato, agente. He tocado a la puerta porque me he quedado sin sal para la cena y quería pedirle un poco. Ella siempre tiene de todo. ¡Oh, Dios! –y Silvia rompía de nuevo en llantos.
–Señora tranquilícese, necesitamos saber con exactitud los hechos. ¿A qué hora ha sucedido esto que cuenta?
–A las 19:30 o así.
–¿Ha venido usted sola? –preguntaba el guardia.
–Claro, vivo en la casa de al lado. Toqué a la puerta y saludé dando las buenas tardes. Pero nadie contestó… ¡Ay, pobre Victoria! –y ahogaba su llanto en un pañuelo de tela con las iniciales V.G.
–¿Cuándo fue la última vez que vio con vida a la señora Victoria?
–Ayer por la tarde, antes de la cena. Siempre salimos a la fresca y charlamos todos los vecinos de la calle sentados en sillas. Por aquí no pasan coches.
–De acuerdo –el guardia anotaba con movimientos casi mecánicos la información que iba recibiendo–. ¿Le comentó si esperaba la visita de alguien o dijo algo que se saliera de lo normal?
–No, estaba como siempre, quejándose del calor y abanicándose todo el tiempo. Bueno, un momento, Jesús –dijo Silvia mirando a su marido–, ¿te acuerdas que habló de su hijo? Sí, es verdad, habló sobre su hijo, el de Portugal. No dijo que vendría a verle ni nada de eso, pero habló sobre él. No hablaba mucho sobre él. Estuvo en la cárcel, ¿sabe usted? Y no se sentía muy cómoda cuando hablaba de él.
–Vale. ¿Recuerda su nombre?
–Mmmm… Rafa, Salva… No, Ramón. Se llama Ramón. Pero del apellido no tengo ni idea porque solo conozco el apellido de la señora Victoria, desconozco el de su difunto marido. Lo siento.
–Es suficiente, señora. Muchas gracias por todo y le acompaño en el sentimiento.
–Gracias, señor guardia –y hundió de nuevo su rostro en el pañuelo.
–Por cierto –se giró cuando estaba más cerca de la puerta de la calle que de la habitación donde se encontraba Silvia abrazada a Jesús–. ¿De dónde ha sacado el pañuelo que lleva en las manos?
Entonces Silvia fue consciente de sus propias manos y apartó una de ellas de su rostro. La mano portadora del pañuelo.
–¡Oh, dios mío! Estaba en el suelo. Lo encontré en el recibidor cuando entré en la casa –se notaba la ansiedad en sus palabras. Probablemente había visto muchas películas de crímenes en las que sacan huellas dactilares de todos los objetos que aparecen en el escenario de un crimen–. ¡Estará lleno de mis huellas, señor guardia! Lo siento…
–No se preocupe –respondió el guardia al tiempo que abría una bolsa de plástico y se acercaba a Silvia–. Déjelo aquí dentro. Eso es. Gracias.
Sara, ajena a todos estos acontecimientos, se había instalado en su nueva habitación y había desenfundado su portátil. Ahora ya no sabía vivir sin él o sin Internet. “¡Cómo habían cambiado los tiempos!”, pensaba mientras encendía su móvil última generación y colocaba la ropa en el armario. Porque ahora necesitaba tanto uno como el otro en todo momento, se habían convertido en algo esencial en su día a día. Cuando salió de la segunda reconfortante ducha de ese caluroso día, fue a comprobar las llamadas en su móvil y, para su sorpresa, no había cobertura. Por suerte, tenía Internet gracias al wifi de la casa, pero no había manera de poder utilizar su móvil para llamar. En fin, tendría que conformarse con el WhatsApp. Poco después, las llamadas a la puerta y la terrible noticia.
22:30 PM. Estaban cenando alrededor de la mesa, donde horas antes habían disfrutado de una deliciosa comida de bienvenida sin preocupaciones y mucho menos sin imaginar que en la casa de al lado, pared con pared, yacía el cuerpo sin vida de la señora Victoria. Ahora todo eran caras serias y silencio. Habían suspendido la disco móvil y no estaba claro si seguirían con el resto de actos programados para las fiestas patronales. Seguramente anularían todos los que quedaban. Nadie osaba hablar. Silvia había preparado todo para el entierro del día siguiente y aquella era noche de velar. Cuando acabaran la cena, iría a relevar a la señora Valeria y las demás para que pudiesen ir a sus respectivas casas a cenar. Más tarde, volverían a la casa a llorar la muerte durante toda la noche. En los pueblos todavía se hacen estas cosas.
23:00 PM. Empezaba a soplar un cálido pero agradable viento nocturno regado con el perfume del galán de noche que estaba plantado frente a la puerta de la casa. Todos en la sala lo agradecieron. La puerta de entrada estaba abierta y la puerta que daba al corral también. De esta manera, la poca corriente de aire que hiciera se disfrutaría en el salón. Era el lugar donde habían instalado algunas fotos de la señora Victoria y todas las sillas alrededor para los invitados que quisieran darle el adiós en esa noche extraña de velatorio. Extraña porque el cuerpo de la señora Victoria no estaba presente. Al tratarse de un crimen, se hacía necesario realizar una autopsia y, por tanto, la ambulancia se había llevado el cadáver.
Susana estaba preparando la cafetera grande. Había decidido ponerse manos a la obra porque veía que Silvia estaba cada vez más cansada y hundida. Ya casi no podía abrir los ojos. Sara decidió ayudar a Susana. La cocina de Silvia y Jesús no era muy amplia. En la reforma de la casa de pueblo de los padres de Silvia habían decidido sacrificar un trozo del comedor para hacer una cocina, pues en las casas antiguas las cocinas estaban en el corral y no en el interior. Ellos querían poder hacer vida dentro y por eso procedieron de esta forma. Sin embargo, no querían quitar mucho sitio al salón, pues esperaban poder llenar la casa de huéspedes en un futuro y, para las noches de frío invierno, tenían pensadas sesiones de cine y palomitas en los sofás del salón, frente a la gran pantalla de televisión. Por ello, la cocina quedó lo suficientemente amplia para una persona, pero no tan espaciosa para dos. En ese momento, ni Sara ni Susana pensaban en si la cocina era ancha o no para ellas. Se centraban en lo que estaban haciendo y comentaban los sucesos de la tarde.
–Es horrible, ¿no crees? ¿Quién querría hacer algo así a la señora Victoria?
–Sí que lo es. No tengo ni idea de quién podría querer hacer daño a una mujer como la señora Victoria. Pero tengo la sospecha de que la Guardia Civil nos oculta algo.
–¿Algo como qué? ¿Qué quieres decir? –preguntó Sara horrorizada.
–No sé… es una sospecha. No me hagas mucho caso, deformación profesional.
¡Ajá! Entonces, ¿sí que era militar? ¿O Guardia Civil? Estaba claro que no se dedicaba a vender flores en el Retiro. Aprovechando su comentario, Sara se envalentonó y preguntó:
–¿A qué te dedicas, Susana?
–Estoy preparando oposiciones.
–Ah, ¿oposiciones? ¿Y para qué?
–Para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Interior.
–Guau. Suena muy importante y hasta da un poco de miedo –murmuró Sara–. ¿Es como la policía?
–Bueno, sí, es algo así –Susana sonrió ante la conclusión a la que había llegado Sara–. Pero no te quiero aburrir con el temario, que además lo llevo fatal–. Era la primera vez que la veía reírse. Alrededor de sus bonitos ojos se formaron unas sutiles arrugas que hacían juego con las que se formaron en las comisuras de sus labios, dibujando de esta manera una sonrisa realmente sexy.
–Y, ¿has venido a prepararte aquí por la montaña? –quiso intervenir Sara.
–Bueno, en parte sí. La parte práctica es bastante dura y aquí siempre hay tiempo para hacer los ejercicios que me pueden pedir en el examen –contestó Susana haciendo una mueca al final de la frase. Se le notaba preocupada por ese examen–. Ya está listo el café, ¿vamos?
–Sí, claro –Sara salió de golpe de su ensimismamiento para dirigirse con Susana a la casa de al lado.
Susana cargaba con la pesada cafetera y ella llevaba las tazas, las cucharillas y el azúcar. En la casa vecina reinaba el silencio, únicamente interrumpido por algún rezo susurrado por alguna vecina amiga sentada en una silla. Sara y Susana entraron por la puerta principal intentando hacer el menor ruido posible. ¡Dios, cómo echaba de menos a Alex en este momento! Su sonrisa y su humor andaluz seguro que le hubieran hecho reír a pesar de la situación. Cuando volviera a la habitación le escribiría un correo. No le había dicho aún que había llegado bien y que estaba instalada. Seguramente estaría preocupado.
Cuando llegaron al interior de la casa, habilitaron la mesa camilla del salón para la cafetera y las tazas. Tras comprobar que Silvia no necesitaba nada más, marcharon a la calle. Una vez en la acera, Susana encendió un cigarro.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.