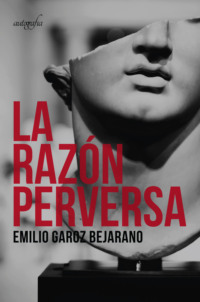Kitabı oku: «La razón perversa», sayfa 3
6
Con respecto a este problema de la responsabilidad cabe preguntarse acerca de las nuevas teorías neurofisiológicas como las de Antonio Damasio, que afirman que las decisiones racionales tienen que ver con determinadas zonas cerebrales, que en caso de verse dañadas impedirán que aquéllas puedan ser tomadas. La pregunta giraría en torno a la cuestión según la cual si el comportamiento racional, y sobre todo moral, de los seres humanos tiene que ver, no ya con su salud mental, sino con su salud cerebral, con la ausencia de lesiones en algunas regiones concretas del encéfalo, dónde quedaría su responsabilidad individual.
Después de muchos siglos de discusión sobre el problema mente-cerebro, parece bastante claro que la base de aquélla es éste. Parece, pues, que la razón, el libre arbitrio y la voluntad que nos llevan a tomar decisiones han de situarse en el cerebro y no en zonas oscuras del aún más oscuro concepto de “alma”. Y esto porque desde un punto de vista puramente humano –que no divino- no pueden situarse en otro sitio, si hemos de aceptar que nuestra conciencia, sentimientos y razonamiento, es decir, lo que nos hace humanos frente a las demás especies animales, no son más que el producto de una evolución cerebral. Si hemos de admitir esto, y no se ve como puede no hacerse, entonces el problema se sitúa de lleno en el campo de la responsabilidad personal y de las consecuencia sociales que ésta acarrea. Es posible que nos estuviéramos moviendo en los parámetros de La Naranja Mecánica. Si una lesión en una determinada zona del cerebro puede llevar a un individuo a tomar decisiones equivocadas desde un punto de vista social, y en este caso sería la sociedad la que decidiría la adecuación o no de una elección y no la razón individual, se podría hacer que éste tomara decisiones socialmente correctas manipulando esas zonas cerebrales. Es obvio que “decisiones socialmente correctas” significa en este contexto aquéllas que interesan a los que construyen la sociedad, al poder, de tal forma que sería posible crear masas de individuos obedientes, robots contentos, al estilo skinneriano. A fin y al cabo no fue otra cosa lo que intentó la psicología estalinista o las lobotomías que se realizaron en algunos establecimientos psiquiátricos de los Estados Unidos durante los años sesenta y setenta, al estilo de Alguien voló sobre el nido del cuco. De todas formas, la propia sociedad se edifica sobre unos presupuestos que hacen innecesario llegar a estos extremos. El mero aprendizaje de las normas sociales ya supone que un cerebro “normal” siempre va a decidir acatarlas, de tal manera que aquél cerebro que no lo hace es porque debe de estar enfermo. Es en este lugar donde falla la argumentación de Damasio (Damasio A., 2009). En su obra en ningún momento se citan casos de pacientes a los cuales una lesión cerebral le llevara a tomar decisiones “extremadamente” correctas. Y ello porque quien toma esas decisiones tiene un cerebro sano por definición, aunque lo que le haya impulsado a tomar esas decisiones sea también una lesión cerebral.
La neurofisiología sólo nos dice cómo se producen las emociones y los deseos, cuáles son los mecanismos cerebrales que intervienen en ellos, pero no por qué se producen, que es algo que tiene que ver con el individuo y su interrelación con el medio. Una lesión cerebral podrá impedir que una determinada decisión se tome o no, pero en todo caso nunca será la causa de esa conducta. La causa estará en el cuerpo del sujeto y su relación social. Son las reacciones y señales del cuerpo las que desencadenan la respuesta del cerebro, que a su vez envía señales a aquél. Cuando las conexiones cerebrales se producen de forma equivocada, cuando no se discrimina bien la señal corporal que produce una actividad neuronal, entonces se asocia a una persona o a un objeto con un cambio a peor de los acontecimientos. Éste sería un comportamiento irracional, pensar que determinados acontecimientos negativos están causados por personas u objetos que no intervienen en su desarrollo. Las conexiones neuronales tienen que ver con la interrelación con el medio, ahora bien, ese medio puede ser manipulado para que aparezcan esas reacciones irracionales.
7
Uno de los indentificadores del poder es su afán por acotar de forma progresiva los ámbitos de la vida privada, su intento por controlar cada vez más esferas de la existencia de los individuos, reduciendo de forma paulatina el campo donde éstos pueden verse libres de los instrumentos de control. Siempre que exista la mínima interferencia en la vida personal de cada uno es posible afirmar sin temor a equivocarse que se está ante una relación de poder o, al menos, ante la intención de establecerla. Desde la institución escolar que indaga en las condiciones personales y familiares de los alumnos en aras de una supuesta mejora de las herramientas pedagógicas, hasta la pareja que para demostrar su amor telefonea cada cinco minutos interesándose por la posición física de su media naranja, pasando por los gobiernos que se afanan por controlar la vida de sus ciudadanos escudándose en una protección paternalista de su salud –no fumes, no bebas, no engordes- o cayendo directamente en una ilegítima intromisión moral –fumar es malo-, o pretende obtener los datos de los usuarios de tarjetas telefónicas, por ejemplo, no esta muy claro si para protegerlos de los terroristas o de ellos mismos. En todo caso en todas y cada una de estas situaciones nos hallamos ante relaciones de poder que pretenden un control absoluto de la vida de los demás.
Con todo, quizás las instituciones que más destaquen en la intromisión y el dirigismo de la vida privada sean las religiones. Desde que un niño nace en el seno de una familia cristiana, o musulmana o judía, ya se le considera como un niño cristiano o musulmán o judío. (Dawkins, R., 2007), antes de que tenga conciencia para darse siquiera cuenta de que es una persona, y mucho menos para decidir libremente qué clase de persona quiere ser, y desde ese momento comienza el control sobre su vida. La religión le dirá lo que tiene qué creer, lo que tiene qué pensar, lo que tiene qué hacer, qué está bien, qué está mal e incluso en qué debe ocupar su tiempo –aunque esto último, siendo honestos, también lo hacen los gobiernos de cualquier signo-. Esto no sería criticable si se refiriera a adultos responsables que libremente deciden adoptar una creencia religiosa, pero se trata de niños a los que se les fuerza desde pequeños a profesar una religión y se les etiqueta con respecto a ella. Pero no queda ahí la cosa, porque los adultos responsables que libremente han decidido no profesar ninguna religión también están en el punto de mira de éstas. Así o bien se les amenaza con absurdos castigos como pasar la eternidad en el infierno si no se pliegan a la moral que se les pretende imponer o bien, lo que es aún más grave, se fuerza a los Estados para que sean ellos los que impongan esa moral a todos los ciudadanos, para que sean las normas religiosas las que regulen la convivencia social, fundándose no se sabe muy bien en qué supuesta universalidad de dichas normas, porque si algo demuestra la Historia de la Cultura es que no hay nada más relativo que la religión.
Aunque lo anterior es aplicable a todas las religiones sin excepción, ha sido la Iglesia Católica la que más lejos ha llegado en esta intromisión ilegítima en la vida privada de la gente, queriendo extender su control al acto más íntimo del ser humano: su propia muerte. Si de algo podemos estar seguros es de que vamos a morir y si en algo podemos demostrar la libertad que nos configura esencialmente como seres humanos, si hay algo que siempre estará bajo nuestro control y que nadie, absolutamente nadie podrá arrebatarnos, es la decisión radicalmente libre de elegir cómo queremos morir –teniendo en cuenta que esta libertad no puede extenderse, como es lógico, a la causalidad física y biológica que es la única que nos determina-. La Iglesia Católica no tiene ningún derecho a obligar a nadie a prolongar su vida –o más bien su agonía- en condiciones que difícilmente pueden ser catalogadas como tal vida, por la sencilla razón de que la vida de cada uno es de cada uno, no de Dios y mucho menos de su representante en la Tierra. Cada uno decide lo que hace con su vida y esto incluye terminarla cuando lo considere oportuno. Y un Estado no puede aliarse con una confesión o dejarse manejar por ella porque en ese caso deja de ser un Estado civil y se convierte en un Estado religioso, rompiendo así el pacto social que, por definición, se establece con la sociedad civil, y perdiendo de esta forma su legitimidad como Estado. Ni la Iglesia, ni el Estado, ni nuestros padres, ni nuestros profesores, ni siquiera nuestro mejor amigo, tienen derecho a decirnos cómo debemos vivir nuestra vida, porque la vida de cada cual es única y exclusivamente suya.
8
Un grupo humano lo suficientemente poderoso puede crear lo que los economistas y sociólogos llaman “estructura de plausibilidad” (Berger & Luckmann, 1995). Una estructura de plausibilidad es un mundo social cuyas normas de socialización se imponen a los componentes de ese grupo, que es considerado por ellos como la auténtica realidad. Un individuo irracional que se ha socializado en un grupo irracional que ha sido capaz de crear una estructura de plausibilidad no se considera a sí mismo irracional, puesto que su irracionalidad es racionalidad en la realidad creada por la estructura de plausibilidad. Esta realidad puede ser ajena o incluso opuesta a la comunidad social de origen del individuo, o puede ser su propia comunidad de origen si la estructura de plausibilidad lleva funcionando el tiempo suficiente. En todo caso, esa realidad constituye una antirealidad o una antisociedad. Aunque el individuo no haya conocido otra, esto no es óbice para que no sea la realidad objetiva. De esta forma, individuos que se socializan en un determinado rol dentro de una sociedad creada por una estructura de plausibilidad, podrían haberlo hecho en otro distinto en otra sociedad distinta, o en una realidad social objetiva. Esta idea –que es pertinente con respecto a la socialización religiosa comentada más arriba –pues resulta obvio que una confesión religiosa es un grupo social lo suficientemente poderoso para crear una estructura de plausibilidad- lo es también con respecto a la creación de contraculturas, grupos marginales u otros.
La formación de estos grupos, por tanto, no es natural. La sociedad influye en la Naturaleza en el sentido en que limita las posibilidades biológicas de los individuos. Existe una relación dialéctica entre los individuos como organismos biológicos y la sociedad, en el sentido en que los primeros determinan a la segunda y viceversa. Un individuo se desarrolla, se socializa, dentro de un conjunto social que determina su capacidad de decisión más allá –o más acá- de sus facultades biológicas. Y de la misma forma son las decisiones de los individuos las que conforman la sociedad.
9
La ciencia física nos dice que el orden de los sistemas es tan sólo aparente. Los átomos y las moléculas están sometidos a un movimiento azaroso y errático constante: el movimiento browniano6. Por eso el orden de un sistema sólo puede ser captado cuando es considerado en su conjunto o de forma estadística –y no cada componente por separado- y por eso los sentidos no son sensibles a la influencia de un átomo –no podemos ver un átomo por separado, al menos a simple vista- y si al conjunto de éstos. Como las leyes físicas que rigen los sistemas son estadísticas, cuanto mayor sea el organismo, más exactas serán las leyes. Una sociedad también es un sistema compuesto por átomos-individuos. No podemos captar la racionalidad de cada uno de esos átomos-individuos, pero si la racionalidad estadística del conjunto. Cuanto mayor sea el conjunto social más racionales estadísticamente parecerán sus comportamientos. Es por ello que conductas que se enfrentan a la racionalidad del conjunto son tachadas de irracionales. Cuanto menor sea el conjunto social que siga una conducta distinta a la establecida estadísticamente, mayor aparentará ser su irracionalidad, hasta llegar al átomo-individuo que, al considerarse aislado de todo el grupo, muestra una conducta máximamente irracional si ésta diverge de la del conjunto. Han de existir, entonces, unas pautas que determinen cuál es la conducta racional y éstas vienen marcadas por el Estado como aglutinador del conjunto social en su nivel más alto. El Estado, entonces, determina lo que es estadísticamente racional, aunque desde la perspectiva de la Razón individual resulte irracional.
Es por ello que, a niveles de racionalidad, no es posible pretender realizar una investigación social neutral, dejando que sean los representantes del Estado los que saquen las conclusiones pertinentes de unos resultados que pretenden ser científicos –es decir, estadísticos-. Y mucho menos cuando, como suele ser la norma, de esa investigación se desprende una desigualdad entre los seres humanos. Si toda la ciencia parte de prejuicios y supuestos –“los hechos están cargados de teoría”7- mucho más la ciencia social que se fundamenta en las leyes estadísticas comentadas más arriba. Quizás el ejemplo más relevador de esta idea sean las conclusiones a las que llegó la llamada “Escuela Antropológica Norteamericana” (Aggasiz, Morton, etc.) cuando, a partir del análisis del Cociente Intelectual o del tamaño de los cráneos de los diferentes grupos raciales que componen la sociedad norteamericana, afirmó que negros y blancos eran especies distintas, con genes distintos y líneas evolutivas distintas (Jay-Gould, S., 2007). La citada escuela cometió uno de los errores más comunes no sólo entre los sociólogos sino también –y sobre todo- entre los políticos: confundir causa con correlación. El hecho de que dos fenómenos se den más o menos simultáneamente, o sigan una historia paralela, -es decir, que estén correlacionados- no significa que uno sea causa del otro. No sería la primera vez que políticos, politólogos y analistas sociales inciden en esta confusión para generar en la población deseos y conductas irracionales: irracionales desde el momento en que parten de una visión equivocada de la realidad. Repetimos, confundir correlación y causa, como hace el análisis factorial del Cociente de Inteligencia utilizado por la Escuela Antropológica Norteamericana y como hacen muchos sociólogos y estadísticos sociales (más o menos interesadamente) es uno de los errores más comunes, y una de las trabas también, que impiden la correcta interpretación de la realidad social. El análisis factorial es utilizado para buscar regularidades en los conjuntos de hechos brutos. Cuando este análisis se traslada a una realidad humana como es la sociedad, las regularidades, los comportamientos estadísticamente mayoritarios, se cosifican y se suponen como causa de los hechos en lugar de conclusiones que se sacan de ellos, y por lo tanto aparecen como la autentica realidad. En el fondo, lo que hace el análisis factorial –puesto como ejemplo de una investigación social aparentemente neutra y científica- es hacer que una determinada realidad encaje en las matemáticas y se presente así como objetiva y racional.
10
Quizás a partir de estas consideraciones sea posible entender una de las formas de irracionalidad más extendidas en la sociedad actual: la consistente en exagerar las diferencias que existen entre acontecimiento imposibles y poco probables y acontecimientos ciertos y casi ciertos (Elster, J. 1999). En sí misma la diferencia entre ambos es muy pequeña, pero normalmente la población la engrandece y esto la lleva a tomar decisiones irracionales. Ser víctima de un atentado islamista en un avión no es imposible, es cierto, pero si muy poco probable. Pues bien, se considera que el hecho de que no sea imposible lo convierte en probable y así se acepta una restricción de las libertades básicas. Por otro lado, no es cierto que contraer una hipoteca al límite de los ingresos suponga que algún día no se pueda pagar porque el aumento de los intereses lo haga inviable, pero es algo casi cierto o altamente probable. Sin embargo, se maximiza la diferencia y se considera que el hecho de que no sea cierto lo convierte en poco probable, de tal manera que se contraerá la hipoteca y a buen seguro llegará el momento en que no se pueda hacer frente a los pagos. Por otro lado se minimiza hasta diluirla una diferencia mucho más evidente: la que existe entre lo posible y lo real. Realidad es, en un sentido amplio, todo lo que existe: la existencia efectiva y actual, lo que los griegos llamaban “Ser”. Posible es aquello que no implica contradicción, que no es contradictorio consigo mismo y, por lo tanto, puede llegar a ser real. Nótese bien que lo posible puede llegar a ser real, pero eso no implica que lo sea ni que lo vaya a ser. De esta distinción se desprenden dos conclusiones: la primera es que lo imposible jamás podrá llegar a ser real. Un círculo cuadrado no puede existir porque es imposible, de la misma forma que es imposible un muerto viviente o, lo que viene a ser lo mismo, un fantasma. La segunda es que lo posible no es real, aunque pueda llegar a serlo o, de la misma manera, no serlo. Es en esta consideración donde tiene lugar la confusión o minimización de la diferencia. Es posible que a un determinado individuo de pueda tocar la Lotería, pero eso no significa que le haya tocado ya o que le vaya a tocar alguna vez. De la misma forma, el dinero de una tarjeta de crédito es dinero posible8, no real, que cuando se transforma en real, es decir, cuando hay que pagarlo, da lugar a problemas muy reales. Esta maximización y minimización de las diferencias existentes entre estos conceptos está en muchas ocasiones provocada por una información deliberadamente –racionalmente- sesgada desde el poder que hace surgir entre los individuos creencias irracionales.
11
La acción racional es aquella que mejor satisface las creencias y los deseos del agente. Lo que dota de racionalidad a una acción no es tanto la acción misma como las creencias y los deseos en los que se sustenta. La racionalidad de una acción no se mide desde ésta, sino desde aquéllos. No basta con que la acción se adecue a las creencias del individuo para que pueda ser considerada racional, sino que además estas creencias deben ser asimismo racionales. Imaginemos que alguien que cree en la existencia de los vampiros llena todas las noches su cama de ristras de ajos. Esa acción no es racional, por mucho que se adecue a sus creencias. Sin embargo, parece que, si alguien cree en la existencia de los vampiros lo racional es que se proteja de ellos y llene su cama de ristras de ajos. La irracionalidad de esta acción no radica por lo tanto en su no adecuación a la creencia, sino en la irracionalidad de ésta – la creencia en vampiros-. A lo sumo podríamos hablar de coherencia o acción coherente, que es el primer paso hacia la racionalidad, porque es evidente que si alguien cree en la existencia de los vampiros resulta mucho más racional llenar la cama de ajos que no hacerlo. Si alguien que cree en vampiros no llena su cama de ajos por las noches su acción no sería coherente con sus creencias y, aunque la acción en sí misma fuera racional, el proceso que ha llevado al individuo hacia ella no lo sería: la acción racional, en este caso, sería un subproducto no buscado. Las creencias, por lo tanto, tienen que ser racionales, han de provenir de la razón del individuo y no de sus sentimientos u otras instancias ajenas a él. De esta forma, para hacer que una población se comporte irracionalmente, no es necesario obligarla a realizar acciones irracionales sino que basta con inculcarle deseos y creencias irracionales. Así, los individuos pensarán que se comportan racionalmente puesto que su conducta satisface sus deseos y creencias, aunque en realidad esa conducta sea irracional.
Quizás el ejemplo más claro de este comportamiento lo encontremos en las múltiples aplicaciones del Dilema del Prisionero a la vida diaria. La base de este Dilema es que el individuo escoge un pequeño daño para él a cambio de un beneficio mayor. Pero por eso, si todos los individuos hacen lo mismo el daño global será mayor que el beneficio individual. Un sujeto puede elegir coger su automóvil para ir a trabajar sabiendo que si todos hacen lo mismo tardará más que utilizando un transporte público, pero que si sólo lo hace él es muy probable que tarde menos. También puede pensar que los demás pensarán lo mismo que él y, por lo tanto, que si todos usan el vehículo privado tardarán más, así que supondrá que los demás utilizarán el transporte público, por lo que el decide usar su automóvil para tardar menos. El problema es que, en efecto, todos han pensado como él y han decidido usar su automóvil por lo que el daño global –el atasco y la tardanza- es mayor que el supuesto beneficio obtenido.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.