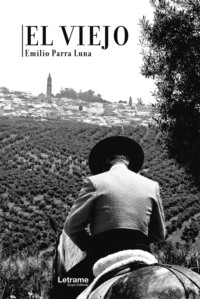Kitabı oku: «El viejo»
© Derechos de edición reservados.
Letrame Editorial.
www.Letrame.com
info@Letrame.com
© Emilio Parra Luna
Diseño de edición: Letrame Editorial.
ISBN: 978-84-18398-83-4
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.
Letrame Editorial no tiene por qué estar de acuerdo con las opiniones del autor o con el texto de la publicación, recordando siempre que la obra que tiene en sus manos puede ser una novela de ficción o un ensayo en el que el autor haga valoraciones personales y subjetivas.
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».
.
A Juana, mi compañera, por apoyarme en todo lo que hago.
.
Agradecimientos:
A Agustín y Mari Carmen por su seguimiento y confianza.
A Patricia Downey por sus críticas.
A Rafael Cañete y Carlos Malagón por su ayuda con la cartografía y trazado antiguo de Bujalance.
1.
1 de mayo de 1870
Son las seis de la mañana en la estación de ferrocarril de Córdoba. Aún no ha amanecido, pero el típico frío a la hora del alba se refleja en los gestos y las caras de las personas que están en el andén esperando la orden del revisor para poder subir a sus respectivos vagones.
Tras la orden del revisor, uno de los viajeros se sube al vagón número tres portando solo un maletín.
Ya en su departamento busca un asiento junto a la ventanilla, la cual está bajada hasta la mitad dejando entrar el fresco de la mañana. La sube, coloca el maletín sobre el portamaletas de red situado sobre su cabeza y se acomoda.
El tren, con destino Madrid, comienza a soplar y pitar. Pasados unos segundos se pone en marcha a un ritmo lento y constante. El viajero observa tranquilo y sosegado el paisaje que va pasando por su ventanilla que junto al traqueteo del vagón se instala sobre él un sueño repentino, en el cual no quiere entrar aunque esa noche no haya dormido mucho.
Después de una hora, el tren poco a poco frena su ritmo para por fin pararse en la estación de El Carpio. El viajero coge su maletín, sale del vagón y tras salir de la estación se lleva una pequeña decepción, pues esperaba que hubiese algún cochero que lo pudiese llevar a su destino.
De nuevo entra en la estación y busca a un operario para preguntarle por algún medio de transporte que pueda llevarlo a su destino. El operario le responde que espere pues tiene que estar al llegar.
Tras esperar media hora, el viajero da instrucciones al cochero no sin antes preguntar el precio del trayecto, que conforme con la cifra sube poniéndose en marcha hacia su destino.
En un confortable trayecto a través de tierras calmas sembradas de trigo y algodón comienzan a subir por una cuesta pronunciada donde la velocidad del carruaje se ve mermada de forma considerable que tras superar la pendiente el viajero comienza a observar la torre de la iglesia de la Asunción, alta y majestuosa que, junto a la Alcazaba situada justo a la izquierda coronan la ciudad de Bujalance proyectando una estampa imponente.
Ya en Bujalance, la diligencia sube por la calle San Pedro, empinada y ancha flanqueada por construcciones pequeñas y ruinosas con un par de tabernas de mala muerte, en definitiva, un barrio donde habitan personas con pocos recursos para después, al final de la cuesta, donde se estrecha la calle dar paso a casas vetustas con escudos tallados en piedra sobre las jambas de las amplias puertas. Geranios de todos los colores quieren huir hacia la calle a través de las rejas de grandes ventanas y balcones.
El viajero ordena al cochero que pare en ese punto. Y ya puestos los pies sobre la tierra, este se encuentra con una imagen que nada tiene que ver con la entrada del pueblo.
Una plaza rodeada de grandes casas pertenecientes a las grandes familias de Bujalance y justo enfrente, la iglesia de la Asunción con su torre barroca inclinada y la Alcazaba que parece pequeña y tímida si se compara con la iglesia y su torre construida sobre una antigua mezquita en tiempos de Felipe II.
El observador no se espera que la torre esté tan inclinada pues desde que la vislumbró en el camino, no apreció tal torcedura. Parece más un error constructivo que por motivos del terreno, y dependiendo del punto de observación está inclinada, o no.
La Alcazaba, construida por Abderramán III, dominante sobre la campiña hubo de ser un puesto militar importante, pues cualquier vigía dominaría muchos kilómetros a la redonda.
Al norte, el valle del Guadalquivir y toda la franja de Sierra Morena. Al oeste, el mismo río mientras serpentea dirección a Córdoba y las campiñas de El Carpio y Alcolea. Al este, Lopera, Andújar, Porcuna y las sierras de Jaén y al sur, las sierras de Zuheros y Priego, la vasta campiña de Bujalance, Castro del Río y el castillo de Espejo, e incluso en días claros, El Torcal de Antequera.
La plaza, o el paseo como allí lo llaman, es pequeño respecto a la envergadura de las construcciones, cuya solería es un mosaico de guijarros de distintos colores que forman motivos florares al más puro estilo andaluz.
Las callejas que nacen en los laterales del paseo, también dan paso a grandes fachadas y grandes ventanales adornados con flores en sintonía con toda la plaza, regalando al viajero una estampa formidable.
Mientras el forastero cruza el paseo con paso lento mientras observa todo el conjunto, una calle más ancha, llamada Concepción, nace entre la base de la torre inclinada y el convento de La Milagrosa, de aspecto oscuro por su fachada de ladrillo visto un tanto enmohecida por el tiempo.
Custodiado por la iglesia a su izquierda y el convento a la derecha, el viajero sigue esa calle y tras caminar cien metros, aparece el ayuntamiento a su izquierda, el cual parece una prolongación de la propia iglesia aunque nada tiene que ver si uno se fija de forma más pausada. Y a su derecha la Plaza Mayor, grande, alargada e inclinada hacia el sur protegida en todo su perímetro por casas y negocios de todo tipo. En el centro, y a lo largo de la misma, está llena de puestos de verduras y frutas donde los comerciantes venden sus productos a grandes voces y gritos.
El viajero, situado ya en el centro de la localidad, se da cuenta de que nada tienen que ver los primeros metros de sendero, melancólico y decadente de la entrada al pueblo respecto a lo que sus ojos perciben una vez ha entrado en él y lo que esconde. Grandes construcciones, iglesias, y conventos por doquier, calles anchas donde pueden transitar personas, caballerías y carruajes sin entorpecimientos, en definitiva, es una pequeña ciudad aunque sus vecinos lo llamen pueblo.
Dos guardias patrullan la plaza hablando entre ellos aunque sin quitar la vista a los puestos de venta, muy dados estos a crear chanzas entre clientes y vendedores, o entre los mismos clientes, o entre los mismos vendedores. Un pequeño caos organizado que de vez en cuando explota por motivos casi insignificantes pero que hace necesaria la intervención de la autoridad a fin de evitar golpes, garrotazos y algún que otro navajazo entre los púgiles o púgilas.
Uno de los guardias, con uniforme impoluto, bigote negro a la francesa y patillas gruesas hasta el mentón, observa al viajero con ojo detector de que esa persona no es de los alrededores.
Golpeando con su codo el costado del compañero para llamar su atención, hace un gesto mínimo de cabeza señalando al extraño y con movimientos casi gemelos van en busca del viajero que se encuentra en el extremo sur de la plaza, junto a una carbonería pequeña, con las paredes ennegrecidas donde no hace falta cartel que anuncie su actividad comercial.
—Buenos días —dice el viajero.
—Buenos días —dice el compañero de guardia con el uniforme impoluto, pues este, aunque limpio, lo tiene muy mal planchado y continúa—: Su documentación por favor.
Tras entregársela, el viajero advierte de que el guardia, aparte de planchar mal, no es hábil con la lectura, pues había poco que leer, pero este se frota las largas y gruesas patillas que mueren en la comisura de su boca mientras que con la otra mano sostiene el documento.
—¿Cuál es el motivo de su visita? —pregunta el guardia impoluto.
—Vengo de Córdoba, y quisiera poder hablar con un terrateniente local, y si el valioso tiempo del señor alcalde se lo permite, concertar una reunión pues también me gustaría hablar con él —contesta el viajero mientras el otro guardia le devuelve la documentación.
—Que tenga usted un buen día, y disculpe usted —dice uno de los guardias.
—No tienen por qué disculparse, hacen su trabajo.
—Por supuesto, pero con el revuelo que hay en el pueblo, no nos queda otra que parar a todo el que no sea de aquí —dice el guardia del uniforme impoluto.
—Sí, algo he leído. Pero de todas formas, buen trabajo, y buena guardia —dice el viajero y continúa.
—Por cierto, ¿podrían ustedes aconsejarme la mejor y la más limpia de las posadas?
—Por supuesto, la Posada Nueva. Está en la calle Concepción a la derecha del ayuntamiento, anda usted por allí unos veinte metros y allí se encuentra, no tiene pérdida —dice uno de los guardias señalando hacia el extremo derecho de la plaza, al lado del ayuntamiento.
—Muchas gracias.
El viajero comienza a andar, pero al poco, vuelve sus pasos para decirles a los guardias que dejará una cuartilla de vino pagada en la posada.
—Muchas gracias, aceptamos su invitación, pero cuando terminemos la ronda —responden agradecidos los guardias levantando un poco sus morriones a modo de despedida.
Cruzando de nuevo la plaza en dirección a la posada, el viajero se detiene frente a la fachada del ayuntamiento, y se da cuenta de que tiene un pequeño túnel en la parte izquierda donde nace otra calle. Lo poco que puede ver desde su posición son los patios traseros de la iglesia y las murallas de la zona este de la Alcazaba.
Sigue andando dejando la fachada del ayuntamiento a su izquierda para seguir por la calle Concepción, la misma que comienza en la torre inclinada rebasando la plaza y el ayuntamiento para perderse en el interior del pueblo.
Efectivamente, a los veinte metros pasado el ayuntamiento y en la misma acera, se encuentra una gran fachada recién encalada y con los cierres de ventanas y balcones muy bien mantenidos, lo que al viajero le agrada.
Mientras el forastero observa el entorno, ve que frente a la posada, un poco más abajo, hay una casa de ciertas dimensiones aunque no llegando al nivel de las que vio con anterioridad frente a la iglesia. Un señor con mandil blanco abrochado a los botones de su chaleco, vestimenta de calidad y manos de no haberse dedicado nunca a trabajos manuales, habla desde la puerta a una anciana enlutada que asiente a todo lo que le dice ese señor.
El viajero deduce que se trata de un médico pues en una de sus manos sujeta unas tijeras del oficio, de esas que están curvadas en la punta para poder abrir heridas y limpiarlas.
El médico, recio y calvo pero con barba jaspeada de canas y recortada a la moda, observa al viajero de soslayo y se introduce en la casa cerrando tras de sí una de las hojas de la doble puerta.
Vuelve su mirada a la fachada de la posada que, tras un leve gesto de aprobación, se decide a entrar.
Al cruzar el umbral y mientras que sus ojos se adaptan a la nueva iluminación, la gente que ocupa algunas mesas vuelve sus rostros hacia el forastero sin que con ello se detengan conversaciones volviendo cada uno a lo suyo.
A la derecha de la puerta están dispuestas las mesas de la posada, que, como no eran muchas, seis o siete con sus respectivas sillas, excepto una, están todas ocupadas, y a la izquierda de la misma puerta, nace el mostrador largo que llega hasta el final de la estancia y solo dejando el hueco necesario para que el posadero pueda salir y entrar.
El viajero puede observar que el aspecto es tan pulcro y limpio como el exterior, cosa rara en estas latitudes, donde lo que prima son las apariencias, las vestimentas y las fachadas, pues son política mayor, aunque por dentro se caiga todo a pedazos y de viandas solo hay pan duro de lunes a domingo.
Gira a la derecha sentándose en la mesa libre apoyando en la silla contigua el maletín que porta, y mientras se acomoda en la suya, sale de su boca un suspiro dando a entender que, después del viaje en la diligencia, le hace falta descansar.
Un señor pequeño, pálido, con aspecto de bonachón y hombre, en apariencia, de pocas palabras, calvo en la azotea de su cabeza y con pelo muy negro y no muy cuidado en los laterales, sale del mostrador llegando a la mesa del viajero con una jarra de barro y un vaso del mismo material.
Con una mueca casi enigmática, entre una sonrisa o un gesto como de dolor de espalda crónico, no se sabría diferenciar, deja lo que trae entre las manos sobre la tabla mientras sale de su boca un —buenos días, señor—, casi inaudible, y que el viajero lo sobreentiende respondiendo lo mismo aunque no haya percibido con claridad lo susurrado, también debido a que no goza de buena escucha en el oído izquierdo por culpa del disparo de una culebrina en la batalla de Alcolea a las órdenes del general Serrano, dando triunfo a La Septembrina, o La Gloriosa como llamaba la gran mayoría del pueblo a la revolución iniciada en Cádiz en mil ochocientos sesenta y ocho.
El viajero comunica al posadero que quiere una estancia, la más limpia y silenciosa, y después, sin mirar la jarra de vino señalando el vaso de barro, le dice al posadero que bebe en copa de cristal y que si no es inconveniente, le gustaría que se le satisficiera en esa cuestión. Rápido, el señor pequeño, retira la jarra y el vaso, señal incontestable de que el vino que contiene la jarra no iba a ser del agrado del forastero.
Una vez de vuelta el posadero, ahora sí, con jarra y copa de cristal, y mascullando otro inaudible —espero que sea de su agrado— mientras lo deja sobre la mesa, el viajero escancia una generosa cantidad dentro de la copa sin dejar de mirarla y preguntando al posadero por su nombre.
—Alfonso Polo, para servirle —dice el posadero con ese rictus perpetuo que el viajero no puede identificar.
—Señor Alfonso, me presento —contesta el viajero—. Mi nombre es Julián Antero, y quisiera que me confirmase si dispone de estancias con las características que le mencioné.
En ese instante, los clientes que ocupan las mesas cercanas sí que se giran para observar al extraño que bebe caldo de calidad y en cristal, mirando con más interés la jarra de vino bueno que al propio extraño.
Julián se percata de ello, aunque no le da importancia al análisis de sus vecinos de taberna. Desde que entró en la posada pudo advertir que los que allí están sentados son gente de orden, poco ruidosa y cada una a lo suyo.
—Sí, señor, dispongo de dos, cada cual con su llave, y la que a usted más le plazca puede elegir, en ambas, las sábanas se cambian una vez por semana, los sábados para ser concreto —dice el posadero con gesto convencido de que a su interlocutor le va a agradar.
—Señor Alfonso, me agradaría sobremanera que las sábanas fuesen sustituidas dos veces en semana. Desconozco cuán larga será mi estancia aquí, si serán tres, cinco o quince días, pero, agradecería generosamente mi petición —responde Julián y continúa—. Otra cuestión, don Alfonso. Mañana, en la diligencia de las diez, llegará mi equipaje, y si fuera tan amable en ir a buscarlo, se lo agradeceré doblemente.
—Sin problema, señor Julián, lo que necesite, estamos a su disposición, y desde luego, sobra decirlo, esta es su casa, bienvenido a la Posada Nueva —dice el posadero con su semblante extraño entre sonrisa y dolor de espalda, por llamarlo de alguna manera.
Julián, que ya se ha bebido la copa de vino, se dispone a llenarse la segunda. El vino de Montilla le gusta, aunque no cualquiera, y el que está probando es de calidad pese a ser de posada, que aunque limpia y decente, no deja de ser una posada.
Terminado el vino, Julián agarra el maletín de piel que descansa en la silla contigua, y lo deja sobre la mesa para abrocharse los botones su chaqueta gris.
Mientras, la luz que entra por la puerta de acceso a la posada se oscurece para dar paso a dos figuras que cruzan en ese momento el umbral. Son los dos guardias que lo flanquearon en la plaza, Julián los reconoce y con un —buenas tardes señores— y gesto agradable, les señala la mesa que este acaba de abandonar.
—Si me disculpan —dice Julián y continúa—, tengo que subir a ver mi estancia y acomodarme, ustedes disfruten de mi invitación.
Con otro gesto sutil de agradecimiento por parte de los guardias, toman asiento mientras Julián se acerca al mostrador para dar instrucciones al posadero de que disponga de dos cuartillas de vino para los agentes y que le muestre su habitación.
Subidas las escaleras que dan acceso al piso superior, un largo pasillo con muchas puertas, Julián cuenta diez, lo recorren hasta el final. El posadero abre las dos últimas para que el viajero pueda elegir cuál de las dos estancias prefiere. Julián entra en la última habitación y observa el conjunto, acto seguido, sale al pasillo y hace lo mismo en la habitación número nueve.
—Me quedo esta —dice Julián satisfecho ya dentro de la habitación mientras suelta el maletín sobre una cómoda oscura con cajones situada a la derecha de la estancia.
—Aquí tiene la llave —dice el posadero con el brazo extendido y el objeto en la mano.
—Gracias —contesta Julián mientras que ya, con la llave en la mano, cierra la puerta quedándose sin compañía en el habitáculo.
La habitación no es muy lujosa, pero está impoluta, y el mobiliario es de calidad.
Una cama grande justo enfrente de la puerta de entrada con dos mesitas de noche sencillas a cada lado de la cama y sobre estas, dos ventanas pequeñas con los postigos abiertos que ofrecen una iluminación más que aceptable.
Las sábanas, blanquísimas, bordeadas con un pequeño encaje en los filos, están perfectamente planchadas.
A la izquierda, detrás de la puerta, un armario de doble hoja y un cajón en la parte inferior, y en la pared lateral izquierda un pequeño escritorio con tres cajones en la parte superior del mismo, todos con cerradura, cosa que agrada a Julián, para poder guardar sus objetos y poder portar esas llaves más pequeñas en lugar de la grande y pesada que abre la puerta del aposento.
Al dar media vuelta, observa que a la izquierda de la cómoda hay otra silla, y que en el lado opuesto, justo en la esquina, hay un palanganero con su jofaina y su jarra de loza llena de agua, sin faltar las respectivas toallas blancas bien dobladas.
El cajón superior de la cómoda dispone de cerradura con su respectiva llave. Sobre la misma, un espejo de considerables dimensiones refleja la imagen de Julián con su cuerpo entrado en carnes, su cabeza redonda que deja ver los principios una calvicie inminente, sus ojos marrones y pequeños aunque con un brillo singular que transmiten inteligencia y junto a sus pobladas cejas le confieren una mirada vivaz. Su boca, de labios finos, está rodeada de una espesa perilla negra muy cuidada la cual contribuye a disimular las dimensiones de su nariz fina, recta y larga.
Hace calor, y Julián se quita la chaqueta gris colocándola cuidadosamente sobre el respaldo de la silla cercana a la cómoda. Agarra el maletín y cruza la estancia hasta el escritorio donde se sienta y comienza a sacar documentos del mismo.
2.
A finales de febrero de mil ochocientos setenta, llegan a Madrid las aciagas noticias de que Córdoba se ha vuelto ingobernable, un polvorín donde la seguridad brilla por su ausencia porque el bandolerismo ha establecido su cuartel general en esas tierras.
Los hacendados no pueden visitar sus propiedades a no ser que se quiera correr el riesgo de ser secuestrado o, en el mejor de los casos, robado.
Incluso dentro de sus hogares, reciben a diario cartas amenazantes exigiendo grandes sumas o partir las cosechas.
Ganado y caballos a merced de los bandoleros, y en los cortijos, robos, secuestros y violaciones son la tónica diaria de toda esta anarquía.
Ante estos hechos, el gobierno resuelve terminar con la situación con mano férrea, y, aunque conscientes de la difícil empresa, comienzan con la búsqueda de candidatos para ocupar el puesto de gobernador civil de Córdoba.
Yo, Julián Antero de Zugasti y Sáenz, que por aquellos meses ostentaba el cargo de gobernador civil de Toledo, recibí una carta de un gran amigo, Segismundo Moret, subsecretario del Ministerio de Gobernación, revelándome que el gobierno quería valerse de mis servicios en una empresa tediosa, compleja y peligrosa aunque sin especificar nada más.
Añadía también dicha misiva, que aún guardo con recelo, que, analizando mis acciones en Burgos donde descubrí una peligrosa conspiración, y en Teruel, donde pude restablecer el orden y la justicia no sin graves riesgos para mi persona. De que era yo, Julián Zugasti, el hombre que aglutinaba las cualidades necesarias para tal empresa.
Por aquellos días, viajo a Madrid con tal de presentarme al subsecretario y amigo, Segismundo Moret. En la reunión se me explica todo el asunto, que el bandolerismo en Córdoba ha crecido de forma alarmante, que tanto cartas y notas de prensa no hacen sino reflejar la realidad que impera en esas latitudes, donde las autoridades estaban acobardadas debido a su impotencia, falta de recursos, y temor.
Me comunicó, con las sinceridades más altas, que lo que me proponía no era gustoso ni para mis intereses, ni para mi sosiego y que el gobierno tenía pensado mandarme a Barcelona, pero que analizando la cuestión cordobesa, y aun a riesgo de perjudicarme en mi carrera, donde, con palabras de mi amigo, estaba destinado a ocupar puestos de primera clase, había contribuido él personalmente para que desistiesen de tal idea y que me enviasen a Córdoba.
Con toda la corrección que era capaz de reunir, comuniqué a mi amigo mi negativa de aceptar tal empresa, ya que tenía un inconveniente personal en aquellas tierras.
El subsecretario se quedó mirando dubitativo a un reloj que había sobre la chimenea de la estancia por más de un minuto, y cuando volvió su rostro hacia mí, me dijo que no acertaba a comprender cuál era el inconveniente, cuando ya creía que, voluntariosamente, iba a satisfacer los deseos del gobierno.
El duque de Hornachuelos ostenta el cargo de gobernador de Córdoba, y es amigo mío, por lo que no veía honor en ocupar el cargo de un amigo, le expliqué al subsecretario.
Al instante, alargando su mano para encontrarse con la mía mientras una sonrisa grande se dibujaba en su rostro, me transmite que esa cuestión estaba resuelta, que don José Ramón de Hoces y González de Canales no vería mermada y truncada su carrera pues sería designado como diputado en las Cortes, y que aplaudía con todas sus fuerzas mi noble conducta para con mi amigo el duque.
La reunión concluyó muy cortésmente y brindamos por el triunfo de la empresa.
El señor subsecretario me invita a que vuelva al día siguiente para reunirme con el ministro y recibir sus disposiciones, pero salí del edificio más turbado que agradecido.
Volví para tal efecto al día siguiente, y el ministro se limitó a decirme que me enterase de forma escrupulosa de lo que en Córdoba ocurría, proponiendo al gobierno cuantas medidas y soluciones fueran necesarias para combatir esa lacra que era el bandolerismo.
Concluida mi entrevista, y aceptando la encomienda, volví a Toledo a fin de preparar el viaje.
El 8 de marzo de 1870 salí de Madrid, y decidí hacer el viaje de incógnito, como cualquier viajero, con el fin de palpar, en la medida de lo posible, la realidad que vivía aquella gente.
La única persona que sabía de mi llegada era el subsecretario del Gobierno Civil mediante un telegrama del ministro, donde se le pedía la más escrupulosa de las prudencias sobre la noticia de mi llegada.
Llegados a Mengíbar, el tren paró algunos minutos para almorzar, y me llamó la atención una persona de unos cincuenta años y buen porte, escoltada por hombres a caballo y armados con retacos.
El hombre parecía simpático, y despidiéndose de sus escoltas y del personal de la estación, deduje que era un rico hacendado de la zona.
Hasta ese momento, yo había estado callado y poco comunicativo con los compañeros de departamento, y decidí que ya era hora de empezar a informarme de todo lo que me conviniese, y más aún en las circunstancias que había llegado el hacendado, y viendo que se internaba en el mismo departamento que el mío…
No bien se hubo instalado en nuestro departamento, cuando con la expresión característica de los andaluces exclamó:
—¡Gracias a Dios, que ya no es tan fácil que nos pesquen, ni nos roben!
Estas palabras, como desde luego comprenderá el lector, despertaron vivamente mi curiosidad y recordando que precisamente en este trayecto han sido en algunas ocasiones detenidos los trenes, y sobre todo, por hacerle hablar de un asunto, que tan directamente me interesaba, le respondí:
—No hay que cantar victoria todavía, porque también suelen detener los trenes, y robar a los viajeros.
Al oír estas palabras un inglés que estaba sentado detrás de mí dio un brinco sobre su asiento, mientras que el recién llegado, con acento andaluz contestó:
—Tiene usted mucha razón, caballero. Las cosas están de modo que yo estoy ya deseando que acaben de inventar el viaje en globo, que sería el único medio de evitar los percances, que por tierra nos amenazan. —Riéronse todos de la ocurrencia, y encendiendo su chicote, continuó—. ¿Han reparado ustedes en esos mozos, que me acompañaban?
Sí, señor —repuso uno de los viajeros, que parecía sevillano.
—¡Y qué mal encarados eran algunos de ellos! Como que el que más y el que menos de esos mocitos tiene desvalijado a más de un caminante, y gracias que la cosa quede en esto.
—Pues vaya una honrada compañía que traía usted —replicó el sevillano.
—¿Y qué quiere usted que haga? Cuando los gobiernos no saben más que pedir contribuciones y más contribuciones, y no se ocupan de la seguridad de los hombres honrados, y que gracias a Dios tienen un pedazo de pan, es menester ocuparse uno por sí mismo de buscar quien guarde su persona, sus ganados y sus tierras, y para conseguirlo, se ve uno obligado a hacerse amigo de los mismos ladrones, porque bueno es tener amigos, aunque sea en el infierno —dijo el Hacendado.
—¿Pues qué hace la Guardia Civil? —dijo el sevillano.
—La Guardia Civil los perseguía en otro tiempo; pero ahora con estos barullos de la política, y que dicen que todos somos iguales, la gente se ha desmandado, y los jueces, la Guardia Civil y todas las autoridades han encogido el ala de manera, que no puede usted asomar las narices fuera de su pueblo sin que lo dejen como su madre lo parió, y todavía puede uno darse por muy contento de que no le peguen una tunda, que lo pongan verde, o que le agarren y se lo lleven a una cueva y hagan con uno mil herejías, pidiéndoles a las familias lo que tengan, y lo que no tengan, para librarlos de que pasen las de Caín.
Figúrese el lector el interés con que yo seguiría este coloquio; pero en esto el inglés, boquiabierto y con ojos espantados, exclamó:
—¡Robadores de hombres, como en el Abruzzo!
—Sí, señor, aquí roban hasta la custodia, y si lo agarran a usted, lo atan como a un perro, le vendan los ojos, como a los caballos de los toros, lo meten en un barranco, y una vez allí, le ponen unas trabas de hierro en los pies, y le sacan los dineros; aunque los lleve usted guardados entre cuero y carne —dijo el hacendado.
El inglés, llevándose las manos a los bolsillos, con cierto aire de dignidad y altivez, dijo :
—Yo estar bajo el pabellón británico, y el Gobierno de España tendría que responder de mi fortuna y de mi persona.
—Bonita gente son los caballistas —respondió el hacendado—, ¡para entender de pabellones!
—Y además —añadió el sevillano—, vaya usted a reclamar después que le corten la cabeza.
—¡Ah! ¡ah! ¿Conque cortan cabezas? —preguntó el inglés con un acento indescriptible de espanto—. ¿Y andan por aquí cerca?
—Sí, señor, esa es fruta que se da por esta tierra en todos tiempos, y sería menester para acabar con tanto amigo de lo ajeno, poner una horca en cada calle.
—¿Y por qué las autoridades no la ponen? —preguntó el hijo de Albión.
—¡Ahí está el busilis! ¿Quién le asegura a usted que los ladrones no encuentren protección en donde menos se piensa? Porque ha de tener usted entendido, señor inglés, que ellos roban para otros, porque muy pocos llegan a hacerse ricos, aunque escapen de las garras del verdugo, y se mueran de viejos.
—¡Que roban para otros! —exclamó el inglés en el colmo de la admiración—. ¡Ladrones por cuenta ajena! ¡Vaya, señor, que eso me parece inconcebible!
—Pues es la pura verdad; pero se conoce que su merced no entiende los intríngulis de esta gente —dijo el hacendado y continuó—. Mire usted: lo primerito que busca todo el que se echa a la vida airada, es un personaje de muchas campanillas, que esté agarrado a buenas aldabas, y tenga mucha influencia en los distritos para sacar diputados, nombrar jueces , y quitar y poner empleados a su gusto... ¿Estamos? ¿Comprende usted lo que digo?