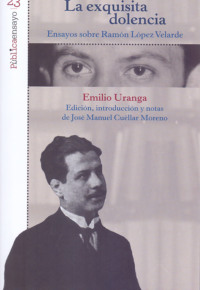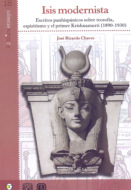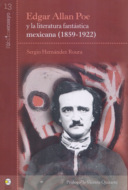Kitabı oku: «La exquisita dolencia»


A través de nuestras publicaciones se ofrece un canal de difusión para las investigaciones que se elaboran al interior de las universidades e instituciones de educación superior del país, partiendo de la convicción de que dicho quehacer intelectual se completa cuando se comparten sus resultados con la colectividad, al contribuir a que haya un intercambio de ideas que ayude a construir una sociedad madura, mediante una discusión informada.
Con la colección Pública ensayo presentamos una serie de estudios y reflexiones de investigadores y académicos en torno a escritores fundamentales para la cultura hispanoamericana, con los cuales se actualizan las obras de dichos autores y se ofrecen ideas inteligentes y novedosas para su interpretación y lectura.



Los derechos exclusivos de la edición quedan reservados para todos los países de habla hispana.
Prohibida la reproducción parcial o total, por cualquier medio conocido o por conocerse, sin el consentimiento por escrito de los legítimos titulares de los derechos.
Primera edición impresa, junio de 2021
Edición ePub: febrero 2022
D. R. © 2021
Bonilla Distribución y Edición, S.A. de C.V.,
Hermenegildo Galeana 111
Barrio del Niño Jesús, Tlalpan, 14080
Ciudad de México
editorial@bonillaartigaseditores.com.mx
www.bonillaartigaseditores.com
D. R.© 2021 Emilio Uranga
ISBN: 978-607-8781-48-5 (Bonilla Distribución y Edición)
ISBN: 978-607-8781-49-2 (Epub)
Cuidado de la edición: Bonilla Artigas Editores
Maquetación: Maria L. Pons
Diseño forros: D.C.G. Jocelyn G. Medina
Realización ePub: javierelo
Hecho en México
Contenido
Introducción. Emilio Uranga y Ramón López Velarde: una suave conjunción de existencias
José Manuel Cuéllar Moreno
La exquisita dolencia.
Carácter y ser del mexicano en la poesía de Ramón López Velarde
Devoción a la Provincia
¿López Mateos contra López Velarde?
Ramón López Velarde y la política
Arturo Arnáiz y Freg y Ramón López Velarde
Vivir como hombres
La mujer, el mundo y la patriaen la poesía de López Velarde
El mar y el petróleo
López Velarde y nuestro México
Sobre el editor y el autor

Introducción.
Emilio Uranga y Ramón López Velarde: una suave conjunción de existencias
José Manuel Cuéllar Moreno
A Mercedes Oteyza
La expectación de la hora ingrata
Ramón López Velarde se nos aparece, hoy en día, nimbado por un incuestionable prestigio de “poeta del alma nacional”. También se nos aparece como una antigualla: el poeta de un catolicismo criollo ya extinto o el cantor nostálgico de la provincia. A pesar de las transformaciones que ha padecido el país en estos últimos cien años, los veneros de López Velarde siguen destilando su savia poética. Prueba fehaciente es el tupido bosque de bibliografía que crece a su alrededor año tras año. El poeta de Jerez ha sido víctima del encarnizamiento erudito. Para bien y para mal. Sabemos con puntillosa exactitud cuándo, cómo y dónde comenzó a publicar, qué alusión secreta se agazapa detrás de tal o cual metáfora; en qué calle, en qué número habitaba su amada imposible, su amada difunta, su amada alteña, su amada pianista… Para angustia de los estudiosos, largas sombras de misterio todavía se ciernen sobre la vida de López Velarde. ¿Qué pasó con las cartas que escribió a sus (por lo menos cuatro o cinco) mujeres? ¿Fueron echadas al fuego en un acceso de cólera o de pudor? ¿Guardan un sueño desapacible y polvoso en algún closet? ¿Qué hizo López Velarde inmediatamente después de la Decena Trágica? ¿Regresó a su casa, en Zacatecas, a prestar auxilio a la familia en medio de los clamores revolucionarios? ¿De qué trabajó en la Secretaría de Gobernación? ¿Dónde está, si es que alguna vez existió, su poema “Rigoletto”? ¿Cuál es la grafía correcta: Suave Patria, La suave Patria o “La suave patria”? Ésta y otras preguntas han sido elevadas a enigmas de la literatura nacional.
Llama la atención la ausencia, en esta cacofonía, de la voz de Emilio Uranga, un personaje de “inteligencia osada y aguda”, relegado en la actualidad al desván de lo curioso y de lo pasado de moda. Octavio Paz fue de los primeros en lamentar este ostracismo en noviembre de 1988 (es decir, pocos días después del fallecimiento de Uranga). “En él hay algunas páginas notables sobre López Velarde y aquella imagen del poeta jerezano sobre ‘la viuda oscilante del trapecio’, emblema para Uranga del ser del mexicano. Es sorprendente que este año en que se ha celebrado el centenario del nacimiento de López Velarde ninguno de nuestros críticos haya recordado esas páginas penetrantes. Y esto me lleva a señalar algo que, creo, no se ha dicho: Uranga fue un excelente crítico literario. Lástima que haya escrito tan poco. Hubiera podido ser el gran crítico de nuestras letras: tenía gusto, cultura, penetración. Tal vez le faltaba otra cualidad indispensable: simpatía […] Es necesario recoger sus escritos. Son parte de la cultura contemporánea de México”.1
Quizá convenga preguntarnos ya no sólo quién era, sino cómo era Emilio Uranga: un temperamento cáustico y mordaz, una inteligencia luciferina, una acusada inclinación por la discusión sabrosa (es decir, por la discusión acalorada), una labia que hechizaba y mantenía cautivos a sus oyentes. Las fotos de todas las épocas exhiben su sonrisa triunfante y maliciosa. Detrás de sus anteojos de gruesa montura, sus ojos chisporrotean con la lucidez y con “la dignidad del sufrimiento”. Tenía una mirada de rayo láser. Gracias a sus inmersiones periódicas en el psicoanálisis de Freud, sabía palpar las fibras sensibles. Disponía de un arsenal de palabras como saetas envenenadas. Leía con voracidad y entre líneas a Goethe, Proust, Mann: los tres lo acompañaron desde la mocedad hasta la vejez, sin interrupciones. Como muchos otros miembros de su generación, Emilio Uranga inició su formación filosófica en las sofocantes nieblas germanas de Kant, Hegel, Husserl, Scheler y Heidegger. Con el concurso de la fenomenología aprendió a observar, exhaustiva y concienzudamente, los objetos y los caracteres. Aprendió a analizar. Y aprendió que debajo de esta frágil pátina que llamamos “cotidianidad” palpita un amasijo de infinitas posibilidades aguardando el momento propicio para brincar a la luz. Está en las manos de cada uno empuñar libremente estas posibilidades huidizas.
Uranga no soportaba la inautenticidad. Muchos de sus pleitos y sus polémicas (con Juan José Arreola, con Cosío Villegas, con Carlos Fuentes, con el propio Octavio Paz) bien pueden ser entendidas como un ansia irrefrenable de desenmascarar, a lo Nietzsche. Su estrategia predilecta: el cinismo, la inversión de los valores. Había que andarse con cuidado en las inmediaciones de Uranga. Nadie sabía en qué instante de endiablada inspiración iba a descolgar el teléfono o a redactar un artículo atrabiliario para echar de cabeza al que hasta ayer había sido su amigo. La frontera entre amigos y enemigos siempre le resultó movediza y hasta extraña. Al lado del Chamán de la Selva Negra, en su estantería, se hallaba Ortega y Gasset. Allí, en el historicismo de Ortega, está otra clave para descifrar a Emilio Uranga. La Verdad, para esta corriente filosófica, no es Una ni Eterna ni ronda por el firmamento en espera de su descubridor genial. Las verdades, con minúscula, son concretas, están encarnadas y cumplen una función viva e histórica. Ligan a una persona de carne y hueso con las circunstancias en que está irremediablemente inscrita. Las verdades prosperan, tienen su momento de vigencia y de utilidad, su razón de ser en la historia. Después fenecen, se tornan incomprensibles, se calcarizan, estorban a la nueva generación, que libra ya sus propias y novedosas batallas y que anda en busca impaciente de soluciones a su justa medida.
Emilio Uranga asimiló la lección mejor que nadie: lo que hoy parece crucial y obvio termina por disiparse y por agotar su relevancia. Esto ocurre con las ideas, con las corrientes filosóficas, con las naciones, y con mayor razón, con los amigos, con los amores y con uno mismo. La inconstancia es la norma.
Este primer retrato de Emilio Uranga no estaría completo sin la influencia decisiva y definitiva de Ramón López Velarde, su poeta de cabecera pero también su autoridad máxima. En su filosofía y en su vida, el poeta de Jerez tuvo siempre la última palabra.
Una suma de nostalgias y arraigos
En junio de 1921, Ramón López Velarde dio su último paseo por la capital, de noche y bajo una cortante llovizna. No podríamos decir que la muerte lo tomó por sorpresa. Algo dentro de él intuía desde hacía tiempo que su adicción por la ciudad-necrópolis lo llevaría a la tumba. Tenía 33 años recién cumplidos. Postrado en el lecho, en su casa de avenida Jalisco 71 (hoy Álvaro Obregón), reducido a una letanía pálida de tos y estertores, López Velarde pidió a su mamá que llorara sobre el cuenco de sus manos para que pudiese sorber las devotas lágrimas maternas.
Pocos meses después, el 25 de agosto de 1921, nació Emilio Uranga, hijo de Emilio Donato, compositor bohemio que adquiriría pronto notoriedad con La negra noche, y de María González Traslosheros, una “santísima y pulcrísima” mujer poblana cuyo recuerdo Uranga veneraría siempre “sin sombra de disturbio”. Tuvo Emilio Uranga, por influencia materna, una educación “olorosa a sacristía” en el Colegio Francés de La Salle, por la calle Belisario Domínguez. “A mí siempre me gustó leer a Pascal y eso para ellos es muy peligroso. Yo salí de la Iglesia”.2 Aún más peligrosa que su lectura de Pascal, sería su encontronazo con la “brasa de Eros”.
En una casa de la colonia Condesa, en la esquina de Durango y Sonora, Mireya Serrano (“La Nena”), pariente del general Serrano asesinado en Huitzilac, celebraba tertulias de salón en que abundaban los licores, los perfumes y las palabras exóticas. La Nena se había traído de sus viajes a Oriente un garbo aristocrático y un refinado repertorio de virtudes. Cantaba con voz angelical, recitaba poesía, deleitaba a su audiencia con un baile arriesgado y untuoso o explicaba los rudimentos de la pintura sumi-e. Emilio Uranga, a sus 16 años, observaba y escuchaba con asombro a esta misteriosa mujer que le doblaba en edad y que parecía sacada de una fábula japonesa. Fue a bordo de este “barco a punto de irse a pique” que Emilio Uranga exploró por primera vez las aguas de la filosofía. “Oí hablar de ella [de la filosofía] a una mujer hermosa que era por entonces la personalidad orientadora, formadora en mi vida y por tanto la filosofía se me apareció en sus orígenes revestida de prestigio erótico”.3
Es inevitable no trazar el paralelismo entre Uranga y el niño zacatecano que en 1897 contempló, entre “calosfríos ignotos”, los dedos de Josefa de los Ríos, Fuensanta, desplazándose ingrávidos por el piano. Fuensanta y la Nena irrumpen en la vida de nuestros protagonistas a modo de ritual iniciático y de obsesión que no los abandonará de por vida. Ambas son solteronas afables, pródigas, “equidistantes del rosal y el roble”, cuyas facciones y cuyas maneras acusan un no sé qué de virginal e inalcanzable. Más de cuarenta años después, la Nena seguirá presente y disponible en la memoria de Emilio Uranga. En la primera página de su diario personal de 1979 (2 de enero), se lee: “Merveille du voisinage. El milagro de la cercanía, y fue también el de la Nena. La más apasionante de mis andanzas de mocedad.” Esta pasión no era otra que la pasión por la filosofía, o mejor dicho, el descubrimiento de la filosofía como pasión. El ejercicio filosófico no debía consistir, a sus ojos, en la escritura aséptica de un grueso tratado o en la impartición mecánica de clases. La filosofía debía parecerse más a una tertulia de salón, “un encantado jardín soñoliento”, entre friandises y “llamaradas de claveles”. La filosofía tenía o tendría que ver con libros bellamente encuadernados, con afeites femeninos, con el cosquilleo iridiscente que producen las palabras desconocidas en la lengua. Tanto para Ramón López Velarde como para Emilio Uranga, “toda la ciencia, la zurda ciencia, cabe en la axila de una danzarina, y la norma de la vida es Eva montada en la razón pura”.4 El gusano hambriento de la muerte termina siempre por devorar el cerebro (y el desprecio) del catedrático de filosofía, del marido y de la virgen. De aquí que poeta y filósofo sientan desde muy jóvenes una “preferencia ontológica por el conocimiento en proximidad epidérmica”.
Emilio Uranga consolidó en la Prepa su fama de platicador insaciable, capaz de hilvanar y deshilvanar argumentos y de arrastrar a sus interlocutores a penosos callejones sin salida. Su figura, esmirriada y nerviosa, iba de San Ildefonso a la librería Robredo, en la calle del Relox, y de allí a la nevería La Princesa, donde se pedía un refresco de naranja que apuraba entre un sofisma y otro, para admiración y espanto de sus compañeros de Prepa, o al decadente Café Colón, donde López Velarde, en sus mejores momentos, compartió mesa con la élite carrancista. Emilio recibió por entonces el vengativo apodo de Enemilio. Nadie lo aventajaba, ni por asomo, en capacidad lectora. Se dice que los odres conservan el aroma del primer vino que se vertió en ellos. López Velarde, Reyes, Vasconcelos, Unamuno y Ortega fueron para Uranga este primer vino.
En 1944, luego de una breve incursión en la carrera de Medicina, Uranga torció sus pasos a la Casa de los Mascarones (Ribera de San Cosme 71). Se hizo discípulo del refugiado catalán Joaquín Xirau y más tarde de José Gaos. Con Antonio Caso ya no alcanzó a tomar clases. La Facultad era por entonces un hervidero de actividad que se desbordaba de las aulas. La filosofía se forjaba a golpe de polémicas, unas más serias que otras, en los pasillos, en la cafetería a desnivel, en los billares de los alrededores y en los cafés de chinos. La palomilla (conformada por Uranga, Ricardo Garibay, Sergio Avilés Parra, Manuel Cabrera, Pablo Martínez del Río y Jorge Portilla) caminaba con ardor peripatético por el Paseo de la Reforma, de las diez de la noche a las cinco de la mañana, de Juárez a la fuente de petróleos. Emilio Uranga hizo suya la adicción lopezvelardiana a la ciudad-necrópolis. Fue, como su antecesor jerezano, un flâneur insomne de Chapultepec, Bucareli, Reforma, Madero.
Los herméticos botones del futuro
Para 1947, Emilio Uranga se desempeñaba como ayudante del profesor Leopoldo Zea. Juntos hacían una mancuerna brillante. Zea era, sin exageración, la vanguardia de la filosofía mexicana. Su investigación sobre el positivismo era ya, a pocos años de su publicación, un clásico en la materia. Fiel a su tesis de que la filosofía no debe recluirse en “torres de marfil”, Zea organizó un grupo de estudios semi-oficial: el grupo Hiperión, conformado por su ayudante, Emilio Uranga, por Jorge Portilla, Luis Villoro, Ricardo Guerra, Joaquín Sánchez MacGregor, Fausto Vega (de Derecho), Salvador Reyes Nevares (también de Derecho y amigo de Emilio Uranga desde la primaria). Otros asistentes asiduos a las tertulias de los hiperiones fueron Raúl Cardiel y Juan José Arreola. Los hiperiones desentrañaban con paciencia textualista las Críticas de Kant, pero perseguían, en el fondo, una filosofía sobre las circunstancias más inmediatas y apremiantes de México. Estos jóvenes no querían incurrir en el “vicio de la subsunción”: el vicio de repetir y adoptar, a pies juntillas y con docilidad de colonizado, los aparatos conceptuales extranjeros. Para apresar la realidad de México, tendrían que urdir una malla categorial original y propia. Si podíamos decir de nuestro petróleo como de nuestra pintura y de nuestra poesía, que ya eran nacionales, no podíamos decir lo mismo, empero, de la filosofía, dependiente aún del “utensilio europeo”. Hasta que la disciplina filosófica –cúspide del pensamiento– no se “nacionalizase”, no podríamos hablar propiamente de una plena independencia cultural.
Independencia cultural y filosofía nacional eran los dos pilares que sustentaban la aventura de los hiperiones. Debajo de estos dos pilares, sirviéndole de basamento, se encontraba la pregunta por la Revolución. Era aquí donde Ramón López Velarde entraba en escena y reclamaba su protagonismo.
La Patria hacia dentro
“Para mis menesteres –escribió Emilio Uranga en 1981– no había poesía anterior a la de Ramón López Velarde”.5 Esta es una frase que hay que dilucidar detenidamente.
A todas luces, Emilio Uranga no ojeaba los versos de López Velarde con ánimo ocioso, recreativo o sensiblero. Seguramente veía reflejada en él su propia educación religiosa, minada de culpas, remordimientos, deseos licenciosos e incumplidos, pero también vio en él a un pensador de “corazonadas ontológicas” y a un precursor inmediato en la tarea titánica de acometer una filosofía nacional. Además del título de “profeta profundo” (Vasconcelos), había que concederle a Ramón López Velarde el honorífico sitio de fundador. “En el origen de la patria, de la actual, de la nuestra, la mexicana, está Ramón López Velarde. Él la fundó poéticamente, que es, entre todas las partidas legales de nacimiento, la más noble, imperecedera y a la vez más exigente, como una oración cotidiana que repite su difícil fidelidad a una alianza sacralizada”.6
Tanto Ramón López Velarde como Francisco I. Madero habían visto –sin alcanzar a enunciar claramente– el significado radical de la Revolución: ésta no debía limitarse a ser un cambio de gabinete. La Revolución, para de veras ser una, y no mera “retórica revolucionaria”, tenía que consistir en una transformación profunda de mentalidad, actitud y sentimientos morales. Tenía que ser una revolución de las conciencias y tenía que engendrar el ser de un nuevo hombre mexicano. Con la Revolución había nacido una patria “hacia dentro… no histórica ni política, sino íntima… una patria menos externa, más modesta y probablemente más preciosa”.7 “Pero, ¿quién entenderá lo que con esas palabras se nos invita a pensar?”,8 se cuestionaba Uranga. Lo que en López Velarde había sido una genial “corazonada”, habría de convertirse, por obra de los filósofos, en análisis. “Pero aquí se despeñan todas nuestras capacidades. No hay pensador capaz de pensar lo que López Velarde entiende por íntimo. Lejos, pues, estamos de haber comprendido lo que la revolución nos ha enseñado”.9 Las profecías del zacatecano adquirían para Emilio Uranga el valor de un programa de investigación filosófica.
Uranga añadirá a esta lista, al lado de López Velarde y de Madero, el nombre de Antonio Caso. “Con Antonio Caso se inicia un vigoroso movimiento de dignificación y de igualdad de los mexicanos en relación con el resto de los mortales”.10 Los tres –López Velarde, Madero, Caso– formaban parte de una generación que se definía a sí misma “como restauradora del ideal, de los valores y de la libertad del espíritu”.11 López Velarde, nos recuerda Uranga, se sentía sumamente agradecido con Francisco I. Madero, no por haber instalado una República de ángeles, pero sí una en que el mexicano podía vivir como hombre, o sea, con ideales y a nombre del espíritu. Para el Maestro Caso, la Revolución no se trataba tan sólo de satisfacer las necesidades fisiológicas de los mexicanos, sino de algo “más íntimo y cordial; de un sentimiento, de una actitud, de una fe”.12
La Revolución lopezvelardiana, “íntima y cordial”, poco o nada tenía que ver con la Revolución industrializada y sin olor a pólvora de Miguel Alemán Valdés, nuestro primer presidente de extracción civil. La Revolución alemanista se inclinaba peligrosamente a “lo pomposo, lo multimillonario y lo epopéyico”. En este asunto Emilio Uranga era enfático y catastrofista: “En su dimensión de interioridad la revolución ya no nos nutre”.13
Uranga sabía muy bien que la “Revolución pensante” de los filósofos y la “Revolución planificada o institucionalizada” de los políticos no eran la misma cosa. Cualquier similitud no rebasaba el ámbito de las apariencias. Cuando los jóvenes economistas del gobierno extendían un índice acusador al indio dormido y luego, blandiendo por los aires ese mismo índice, señalaban el rumbo ascendente de “la Revolución en su fase industrial”, no hacían más que interpretar a México como una cornucopia de riquezas desaprovechadas y a la “nueva patria”, como una promesa de bonanza material. A esta concepción grosera y sensual de la Revolución había que anteponer, desde la filosofía, una concepción más modesta. Si algo había puesto de relieve la gesta heroica de 1910, era la pobreza insufrible del campesino, la vulnerabilidad de los cuerpos –cuerpos harapientos y despellejados–. La Revolución nos había recordado, en suma, “la modestia de la condición humana”.14 No podíamos echar en olvido esta conclusión. En manos de los economistas, engreídos y avariciosos, nuestra Revolución corría el riesgo de extraviarse en “el más aparatoso exhibicionismo”.15
El manantial espiritual de la Revolución amenazaba con secarse pronto si no despejábamos la cortina de humo de las palabras y penetrábamos en su esencia. Más –o a la par– que una campaña de recuperación económica, lo que México necesitaba perentoriamente era una campaña de recuperación de su ser. Emilio Uranga terminará por decir lo indecible (y en una fecha tan temprana como 1950): PRI y Revolución no eran, ni de lejos, sinónimos. Más aún: la operación institucionalizadora del PRI –operación taxidérmica– bien podía equivaler a la crisis y a la muerte de la Revolución.16
El descontento de Zea y de los hiperiones tenía por blanco una noción folklorista y superficial de “mexicanidad”. Este vocablo, “mexicanidad”, no era el favorito de los filósofos. Ellos preferían hablar de “lo mexicano”. En un sentido radical, ontológico, “lo mexicano” es una peculiar “visión del mundo” (Weltanschauung).
Era cuestión de tiempo –muy poco tiempo– para que las metáforas de López Velarde se dieran de bruces y se confundieran con la abstrusa fraseología de Husserl, Heidegger y Sartre. No en balde un joven Miguel Guardia, por esas fechas, llamó a López Velarde “el primer angustiado”.17
El mendigo cósmico
Ya otros, antes de Uranga, habían entrevisto algo así como “una filosofía de Ramón López Velarde”. “Su filosofía –afirmó Genaro Fernández MacGregor en 1932– es desencantada y amarga. El poeta ha dicho valientemente que asistirá con sonrisa depravada a las ineptitudes de la inepta cultura […] Su alma tiene por única virtud el sentirse desollada”.18
López Velarde se describe a sí mismo como un “enfermo del absoluto”. Experimenta a todas horas el “suplicio de un hambre creciente”, nunca satisfecha, y que en su insatisfacción se torna canibálica. Se nos revela aquí la “única virtud” o la virtud única del poeta: la de no acallar este suplicio, sino de “doblegarse efusivo para morir debajo de sus ruedas”. López Velarde sabe de antemano que su búsqueda de la plenitud rotunda es una búsqueda sacrílega y fallida. Sus versos no son los del místico que anda en pos de la unión perfecta e inefable, ni los de un cantor de solemnes y grandilocuentes epopeyas. El poeta se detiene a oír con cándida fruición “la sabiduría del jacinto”. Su “temerario corazón”, que antes buscaba “arrogantes quimeras”, se anonada y grita: “¡Señor, yo soy tu juguete agradecido!” Esta humildad y esta renuncia no son signo de mansedumbre, sino de fortaleza y de virtud: la virtud de sentirse desollado, de “dilapidar todo el ser” y de pugnar, en cada paso, infructuosamente, por “hacerse abismo”.19 El poeta no es, ni de lejos, un pusilánime que se abandona al dulce flujo de la existencia o un reo que observa impotente, por entre los barrotes, las gestiones del verdugo. “Soy activamente casto.” La castidad y la esterilidad adoptan en su poesía la forma de una decisión libérrima y de una insumisión (una “obra maestra”).
El poeta se proclama a sí mismo “el mendigo cósmico”. Su inopia y sus ayunos pordioseros, “exquisita dolencia”, son apenas la manifestación personal de la inopia y el ayuno que padece todo cuanto existe. López Velarde no se arredra ante la contingencia y la mendicidad de la condición humana, pero guarda una fe inmensa en la libertad. Ésta encuentra siempre el resquicio ínfimo para sobreponerse a la rueda de Ixión. “La ley de la vida diaria parece ley de mendicidad y de asfixia; pero el albedrío de negar la vida es casi divino”.20 López Velarde contempla la muerte sin “la avaricia del temor”. La enfermedad de lo absoluto trae consigo la mendicidad pero también la posibilidad casi divina de la negación: la posibilidad de la libertad.
No debe extrañarnos que a finales de los cuarenta, con las candentes tesis de Sartre en pleno apogeo (“el ser humano es una pasión inútil”, “lo esencial es la contingencia”), se viera en López Velarde a un existencialista mexicano avant la lettre.
Defensor sin mácula de la libertad y la democracia (términos predilectos de la posguerra), existencialista (nuestro “primer angustiado”), fundador poético de México, máximo representante de la Revolución en su vertiente intimista y espiritual (en oposición a una Revolución externa, exhibicionista, económica y groseramente material): estas facetas de López Velarde bastarían para entender su importancia para la filosofía de lo mexicano. Pero Emilio Uranga fue aún más lejos.
Hemos dicho que los hiperiones se pusieron como meta el autoconocimiento o autognosis del mexicano, y que esta autognosis obedecía a la necesidad, dictada en buena medida por el contexto histórico, de esclarecer el significado de la Revolución mexicana, ahora que la Revolución –nacida como una incontenible fuerza ciega– estaba por fin en condiciones de pensarse a sí misma. ¿Quién era ese ser humano, ese mexicano, innominado todavía, dado a luz por la Revolución? No se trataba de acostar al mexicano en la plancha metálica de disecciones o de hacer una colorida estampa de calendario. En vez de encerrar al mexicano en la gaveta de una definición y de asignarle una esencia fija, había que indagar su razón de ser en la historia; el sentido y el rumbo de su existencia.
Uranga –adelantemos este punto– concluyó que el mexicano no era nada en sentido estricto más que un haz de posibilidades, y que su insuficiencia y su accidentalidad constitutivas, no eran privativas de una región geográfica. De “lo mexicano” podía transitarse a “lo humano”: la contingencia radical del mexicano revelaba, a la postre, la “mendicidad cósmica”. De aquí que la filosofía de lo mexicano, por lo menos en Uranga, desemboque en aquello que él denominó una “moral cínica” y un “humanismo del accidente” (de cara al humanismo sustancializante, tradicional, que parte de una definición de hombre más o menos cerrada y que con este mismo rasero mide a todo hombre con independencia de su cultura y de su época).
Hemos dicho, finalmente, que los hiperiones estaban ansiosos por urdir una malla conceptual ad hoc. No podían caer en la tentación fácil de abrir por la mitad algún grueso volumen de la biblioteca y entresacar de allí, sin ton ni son, algunas expresiones sonoras. Los hiperiones pugnaban por “abrirse resueltamente hacia otra manera radicalmente diferente, opuesta, de plantear los problemas de la filosofía”.21 Emilio Uranga, en este aspecto, se hizo acompañar de López Velarde.
El poeta cósmico había sido un crítico implacable del “efectivismo” de la palabra y de esa “tendencia a situar el valor poético en la laringe”.22 “Yo anhelo expulsar de mí cualquier palabra, cualquier sílaba que no nazca de la combustión de mis huesos”.23
Uranga hizo suyo el esfuerzo lopezvelardiano de devolver las palabras a sus fuentes nutricias y vitales. Se apropió de la categoría de “zozobra”. Ésta le sirvió para designar el temple fundamental de ánimo (a lo Heidegger) en que aflora la “ambigüedad insuperable” y la “radical inseguridad” de la condición humana. “En el estado de zozobra no sabemos a qué atenernos, vacilamos entre una y otra ‘ley’, estamos ‘neutros’, ‘en medio’, ‘nepantla’”.24 Leyendo al zacatecano, Uranga se enseñó a recelar de las categorías binarias e inmutables de la “ontología antigua”. Esto le permitió pensar la oscilación perpetua que nunca alcanza a consumarse en la síntesis hegeliana (Aufhebung). “Un modo de ser oscilatorio o pendular […] remite a un extremo y luego a otro […] hace simultáneas las dos instancias y […] nunca mutila una en beneficio de la otra”.25 “Nuestras vidas son péndulos.”
A mediados de 1952, Emilio publicó la que hoy se considera su obra más acabada y la más representativa de este periodo: Análisis del ser del mexicano (título endecasílabo). No es ninguna casualidad que el último capítulo vaya consagrado a López Velarde y al significado de la Revolución mexicana. Es en estas “páginas penetrantes” donde Uranga da un nuevo e inusitado uso al poeta cósmico.
Las filosofías de la conciencia, de Descartes a Sartre, es decir, aquellas filosofías que pretendían dar cuenta del mundo a partir del yo, del ego, “o como se le quiera llamar al término subjetivo desde el cual se intenta iluminar la realidad”,26 tropezaban con el ineludible escollo de la intersubjetividad, del otro, que no es mera cosa percibida, no es algo, sino alguien, a pesar de que yo no pueda ganar acceso a su conciencia para constatar que se trata, de hecho, de un agente cognoscitivo. ¿Cómo se hace perceptible el quién? Sin una respuesta clara, la idea de “comunidad”, tan cara para los hiperiones, quiérase que no pierde su consistencia. ¿Cómo hacer de la zozobra, “sufrimiento incurable y privatísimo”, un asiento de comunidad?
López Velarde da la clave a Uranga: “El movimiento de la zozobra tiene algún parecido con el de la tejedora”.27 La imagen de la tejedora tiene la bondad de sugerirnos “un proceso de síntesis que no es de consolidación, sino de desmembramiento, pero sin una previa sustancia que trabajara en su desmoronamiento desde adentro. Todo es, en cierto sentido, más bien exterior que interior, porque no hay un núcleo resistente a horadar, sino que desde el principio está ahí una fisura que nos impele a comprender la génesis de su distorsión, y no de su cicatrización”.28
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.