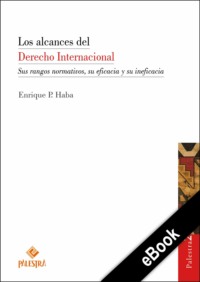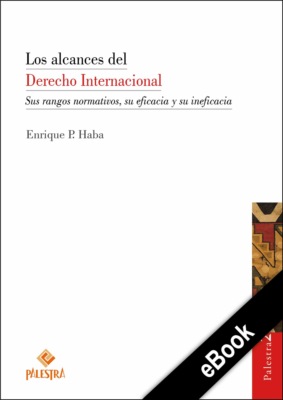Kitabı oku: «Los alcances del Derecho Internacional», sayfa 2
Sección [A]
Plano I:
punto de vista lógico-formal
(Logicismo)
SUMARIO: 1. Planteamiento de Kelsen [+Supl.: Textos de Kelsen]. 2. El error básico de Kelsen. 3. 1a Conclusión: La lógica formal no resuelve la alternativa básica.
Las preguntas en juego.– En esta Sección se trata solamente de ver si basta con acudir a principios de lógica formal para que se imponga, al menos en tal plano, la necesidad de preferir en forma sistemática al Derecho Internacional o, si no, a un Derecho interno. De todos modos, supuesto que cupiese contestar afirmativamente a esta primera cuestión, quedaría todavía pendiente otra pregunta: ¿cuál de estos ordenamientos jurídicos es el preferido o debiera serlo? [estas cuestiones serán abordadas en Secciones subsiguientes].
1. LA POSICIÓN DE KELSEN
Un conflicto de reglas entre dos ordenamientos normativos se plantea cuando, frente a una misma situación, esos ordenamientos imponen respectivamente soluciones incompatibles entre sí: la norma que para el caso prevé el ordenamiento I prescribe la solución A, mientras la norma que para ese mismo caso prevé el ordenamiento II prescribe la solución B que implica no-A. Esto significa que es lógicamente imposible aplicar al caso los dos ordenamientos, habrá que preferir uno de estos. Kelsen entiende que, en consecuencia, la solución «dualista», aplicar ambos sistemas, es lógicamente inaceptable. Por tanto, según dicho autor, solo queda adoptar un orden de soluciones jurídicas que sea «monista». [Tomo el término «sistema» en sentido amplio4.]
Ese autor parte de que un orden normativo es tal en cuanto cada una de sus normas extraen la validez, en última instancia, de una misma norma básica fundamental que constituye la fuente última de todo el sistema jurídico considerado; cada norma pertenece a determinado sistema porque ella se fundamenta, en última instancia, en la norma básica de este mismo5. Hay «monismo» con respecto a un conjunto de normas cuando todas ellas pertenecen al mismo sistema. Por el contrario, hay «dualismo» cuando unas normas pertenecen a un sistema y otras a otro(s); quiere decir que no todas esas normas extraen en última instancia su validez de una misma norma básica sino, respectivamente, de ciertas normas básicas diferentes; entonces estas últimas no tienen en común, por encima de ellas, una determinada norma fundamental que las coordine entre sí.
Para que tanto las normas internacionales como las internas puedan aplicarse a la misma esfera, lo jurídico, Kelsen concluye que es imprescindible que ellas se hallen unitariamente armonizadas entre sí: la solución tiene que ser monista, pues es lógicamente inconcebible aplicar ambos Derechos simultáneamente a una misma situación si ellos arbitran al respecto soluciones contradictorias6. Se ve como necesario, pues, que ciertas normas determinen qué es lo que corresponde al Derecho Internacional y qué a los Derechos internos, vale decir, que los dos tipos de Derecho integren conjuntamente un orden monista. Siendo así, globalmente no habría más que un solo sistema de Derecho: el que comprende tanto al orden internacional como a los internos, determinando sus respectivas competencias7.
Dentro de este sistema único corresponde decidir cuáles serán las normas hegemónicas, si las internacionales o las de alguno de los Derechos internos. Kelsen reconoce que este último problema no es pasible de una solución que se imponga necesariamente en el plano lógico. Acudiendo solo a la lógica, no hay razones para decidir cuál ha de ser el sistema de normas dominador dentro de ese Todo monista que los engloba a todos. Sería lógicamente forzoso, sí, decidirse por uno u otro sistema, pero es arbitrario —si solo se atiende a lo lógico— elegir cuál de ellos deba predominar. Dicho autor termina inclinándose por la superioridad jerárquica de las normas internacionales; mas esto por razones de índole moral y política, no de preceptividad lógica8.
* * *
Suplemento: Textos de Kelsen.–
A lo largo del presenté trabajo, se toman en consideración los siguientes trabajos de este autor:
– Rapports [ref. abrev.]. «Les rapports de système entre le droit interne et le droit international public», en Recueil des Cours de la Académie de Droit International, 1926, IV, t. 14, pp. 231-331 [citas en español aquí: trad. e.p.h.].
– tgd [ref. abrev.]: Teoría General del Derecho y del Estado (trad. Eduardo García Máynez), Imprenta Universitaria, México, 1949 (Segunda Parte, cap. VI, apartado C, pp. 382-410); la publicación original es Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre und des Rechtspositivismus, 1928.
– TPD-1953 [ref.. abrev.]: Teoría pura del derecho (trad. Moisés Nilve), Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1968 (en especial el cap. XIII); tomado de la versión francesa de 1953.
– TPD-1960 [ref.. abrev.]: Teoría pura del derecho, trad. Roberto J. Vernengo, Universidad Nacional Autónoma de México, 1982 (en especial el cap. VII); tomado de la versión alemana definitiva de 1960.
Si bien esos textos se hallan espaciados en el tiempo, mantienen una línea central constante de pensamiento. Entre las dos versiones de la TPD indicadas, la primera presenta las ideas básicas de manera más concisa; para nuestro tema específico, no he notado que su autor haya cambiado sus puntos de vista. [Puntualización: no revisé la versión inicial de la Reine Rechtslehre, 1934.]
Nota. Aquí, y en otras transcripciones a lo largo del presente estudio, ha sido unificada la ortografía castellana. Por ende, no se conservan unos acentos ortográficos antiguos que están en algunos textos de donde se transcriben pasajes: «éste», «sólo» (irá tildado únicamente cuando podría haber ambigüedad con respecto a si esta palabra se emplea ahí como adverbio o como adjetivo), «aquél», etcétera.
[1] Sobre la naturaleza propia de los órdenes normativos: «Una pluralidad de normas constituye una unidad, un sistema o un orden cuando su validez reposa, en último análisis, sobre una norma única». [TPD-1953: 135]. «Dos sistemas normativos serán diferentes, pues, si reposan sobre dos normas fundamentales diferentes, independientes una de otra e irreductibles la una a la otra. La validez de las normas de un sistema resulta en último análisis de la norma fundamental que constituye su base» [Rapports: 264].
[2] «Hemos de considerar el problema desde un punto de vista puramente lógico. No trataremos, en efecto, de aprehender las relaciones de poder o las relaciones psicológicas entre seres dotados de voluntad, sino simplemente dé mostrar cómo pueden combinarse lógicamente dos órdenes normativos diferentes» [Rapports: 263]. (...) «Si se admite que los dos sistemas de normas son simultáneamente válidos, la contradicción [entre normas de uno y otro] es, desde el punto de vista puramente lógico, radicalmente insoluble» [ibíd.: 267]. (...) «Puesto que es imposible admitir simultáneamente el carácter obligatorio de dos órdenes normativos diferentes e independientes uno del otro, no puede haber entre dos órdenes normativos sino un solo tipo de relación, el cual, haciendo aparecer su independencia como puramente provisoria y relativa, los haga entrar en calidad de órdenes parciales y subordinados en la unidad superior de un orden total» [ibíd.: 270]. (...) «Puede concebirse esta relación particular [entre Derecho interno y Derecho Internacional] de varias maneras: o bien, considerando al orden estatal, es decir, al Derecho interno y al Derecho internacional como dos sistemas de normas diferentes, independientes, y en consecuencia extraños el uno al otro, se admitirá entre ellos un dualismo fundamental; o bien, admitiendo por el contrario cierta unidad entre ellos, se les comprenderá en un sistema universal, construcción de tipo monista, la cual comporta dos variantes según que se le otorgue preeminencia al uno o al otro de los dos elementos» [ibíd.: 275]. (...) «De los precedentes desarrollos de orden general, resulta que al adoptar la tesis dualista sobre las relaciones entre los Derechos interno e internacional se impide absolutamente reconocerle simultáneamente carácter obligatorio a las reglas de uno y otro sistema» [ibíd.: 276]. (...) «El Derecho internacional y el Derecho nacional no pueden ser sistemas normativos distintos e independientes entre sí, si las normas de entrambos son consideradas como válidas en relación con el mismo espacio y el mismo tiempo. Desde el punto de vista lógico no es posible sostener que normas simultáneamente válidas pertenezcan a sistemas distintos e independientes entre sí» [TGD: 383].
[3] «... el orden jurídico internacional sólo tiene significación como parte de un orden jurídico universal que comprende a todos los órdenes jurídicos nacionales» [TGD: 382].
[4] «El Derecho internacional puede hallarse supraordinado al nacional o viceversa; o el Derecho internacional puede hallarse coordinado al Derecho nacional. La coordinación presupone la existencia de un tercer orden superior a los otros dos. Y como no hay un tercer orden superior a los otros dos, estos tienen que hallarse en una relación de supraordinación o de subordinación» [TGD: 393 s.]. «¿Cuál de las dos tesis [la de primacía del Derecho internacional o la de un Derecho interno] merece la preferencia? Esa es una pregunta que no comporta respuesta propiamente jurídica, una respuesta apuntalada sobre razonamientos jurídicos, es decir, sobre argumentos de Derecho positivo. No es posible decidirse sino en consideración a elementos metajurídicos: ideas éticas y políticas» [Rapports: 313]. «Al elegir entre ambas hipótesis, somos tan libres como en el momento en que elegimos entre una filosofía objetivista y una filosofía subjetivista. Así como la elección entre una de estas filosofías no puede ser dictada por la ciencia natural, de manera semejante la elección de alguna de las dos hipótesis no puede hacerla por nosotros la ciencia jurídica. Al elegir es obvio que nos guiamos por preferencias éticas y políticas» [TGD: 409].
[5] Algunos otros textos de Kelsen se transcriben infra: § 11 in fine (Supl.) y § 20.
2. EL ERROR BÁSICO DE KELSEN
Es verdad que, frente a una situación dada, no es posible aplicar simultáneamente dos normas que para aquella determinan soluciones contrapuestas [salvo, hipótesis de cuya minuciosidad podemos prescindir aquí, que se aplicara A para una parte del asunto y B para otra parte de él]. En tal caso será necesario inclinarse por alguna de las dos, prefiriéndola a la otra, salvo que se decida no aplicar ninguna de ambas (hipótesis que aquí no interesa).
Pero semejante conclusión, lo cual está bien razonado cuando nos referimos a un caso concreto, pierde su fuerza lógica si, en cambio, de lo que se trata es de una serie —ya sea más o sea menos numerosa, más o menos predeterminada— de casos y de los cuerpos de normas que han de solucionarlos. Supóngase la existencia de dos sistemas de normas, el I y el II; y entendamos que estos sistemas —que hipotéticamente siempre darán cada uno soluciones incompatibles con las del otro— se desea aplicarlos primero al caso 1, luego al caso 2, luego al 3 y así sucesivamente. Puesto que en el presente apartado nos manejamos únicamente en el plano de las necesidades lógicas, desde tal ángulo no hay imposibilidad alguna de que se diera, acaso, lo siguiente: el sistema I se aplica al caso 1, el sistema II al 2, cualquiera de ambos al 3, y así sucesivamente. Estas conclusiones pueden objetarse por inconvenientes o en virtud de ciertos otros tipos de razones, pero no son incorrectas lógico-formalmente.
Para conceder que siempre deba aplicarse uno solo y el mismo sistema, cupiendo contradicciones con otro, es necesario partir de la siguiente premisa: esos dos sistemas no se pueden utilizar alternativamente. Mas esta premisa, sea justa o no justa, no resulta de necesidades de orden lógico.
Sin embargo, alguien podría argumentar que, si los dos sistemas son preferidos alternadamente, eso significa que: a) Habría un tercer sistema (o al menos una norma fundamental) que los coordina, vale decir, que aquel es superior a ambos, pues determina cuándo se aplican normas de un sistema y cuándo las de otro; de manera que al fin de cuentas esto significaría que por necesidad se cae igualmente en un monismo. b) O bien, no habría reglas fijas que rijan dicha alternancia; aplicar una u otra norma seria, pues, por determinación caprichosa. Mas esta última hipótesis ha sido a limine descartada dentro del marco del presente trabajo [supra § 0]. Por tanto, también para nuestro análisis no cabría otra hipótesis admisible que aquella primera, afín al planteamiento kelseniano.
Respondo.– No es imprescindible que la coordinación entre los diferentes sistemas normativos, la determinación acerca de cuándo predomina uno y cuándo el otro, venga dada por un tercer principio normativo: puede hallarse impuesta simplemente por los hechos determinantes. Lo cual tampoco significa que tal determinación haya de escapar necesariamente a coordenadas más o menos generales y permanentes, aunque estas no sean de orden lógico formal; pueden venir ocasionadas simplemente por factores de orden social (digamos unos hábitos de comportamiento arraigados, como lo son tantos otros).
Claro, puede postularse —si uno prefiere verlo así— la existencia de una norma básica determinando que el «debe» normativo tiene por contenido, justamente, eso que «es» socialmente; tal sería la norma básica de un sistema monista que comprende al Derecho Internacional y a los Derechos internos. Empero, aun si el jurista dogmático gustare amurallarse detrás de un juego de palabras como ese, u otros por el estilo, siempre queda más allá de todo posible cuestionamiento lo principal para el punto en discusión aquí: la postulación o no postulación de semejante norma básica no constituye ninguna «necesidad» específicamente lógica. [Por lo demás, hasta suele admitirse (p. ej., también lo hace Kelsen) que es propio del reino de la normatividad jurídica (deber-ser) una cierta no-coincidencia absoluta con las leyes del es (ser) natural y social.]
3. 1a CONCLUSIÓN: LA LÓGICA FORMAL NO RESUELVE LA ALTERNATIVA BÁSICA
Sin infringir ningún precepto de carácter lógico, es dable decidirse tanto por el dualismo como por el monismo jurídicos; y dentro de este último, ya sea por la preeminencia del Derecho Internacional como por la de cualquiera de los Derechos internos. Es más: atendiendo únicamente a la lógica formal, también cabe no conformarse con ninguna de las soluciones generales anteriores, preferir alternativamente cualquiera de los sistemas normativos en juego. En definitiva, el problema de la jerarquía se decide por otras vías, no unas de mera lógica formal.
Desechada la necesidad lógica de inclinarse por el monismo, mucho menos aún se puede fundamentar solo en la lógica la preeminencia del Derecho Internacional; máxime teniendo en cuenta que el propio Kelsen acepta que aun cuando el monismo fuese forzoso, no serán razones de orden específicamente lógico, sino consideraciones de otra naturaleza (unas «ideas éticas y políticas», «la idea moral suprema»9), las que conduzcan al predominio de las normas internacionales dentro del monismo. El «geometrismo» iusdoctrinario10, no menos en ese terreno que en cualquier otro del pensamiento jurídico, no es la respuesta lúcida para encarar las cuestiones de derecho, ni en la teoría ni mucho menos en la práctica.
[Acotación.– Cabe pensar que lo discutido en esta Sección puede corresponder al especial tipo de esquemas de razonamiento denominado «lógica deóntica» (si bien Kelsen no hace referencia a esta misma, al menos en los textos considerados aquí). Sobre la superfluidad general de los jueguitos en dibujos algebraicos que conforman esa disciplina, véase mi 1996].
4 Cfr. 2000: Parte II (p. 574 ss., «Un modelo heurístico antifabulador y nada sistémico»; esp. [especialmente] §§ 6-8 (pp. 575-585). Posteriormente he retomado las ideas básicas presentadas ahí, con algunas ampliaciones: 2006, Sec. C., §§ II.1 (p. 231 ss., «La ilusión de venir a detectar unos sistemas») y V.b (p. 325 ss., «“Sistemas” y “sistemas” (unos juegos de palabras con esa terminología)...») [en 2012, Sec. E: §§ I.1 y VI.a]. Mi examen más amplio sobre la mistificadora utilización de la palabreja «sistema» para las ciencias sociales forma parte de 2010b, cap. II: §§ 4 (p. 76 ss.) y 7 (p. 103 ss.) y Apéndice-Supls. (c)-(d) (p. 111 s.).
5 Infra, Supl.: # [1].
6 Infra, Supl.: # [2].
7 Infra, Supl.: # [3].
8 Infra, Supl.: # [4].
9 Primer entrecomillado, cfr. supra: § 1 in fine, # [4]. Segundo entrecomillado, cfr. infra: § 20, # [4].
10 Cfr. 2016b.
Sección [B]
Plano 2:
punto de vista jurídico-positivo
(Juridicidad)
SUMARIO: 4. Formulación de ese criterio. Las hipótesis posibles. 5. Situación (A): ¿Qué pasa si ambos Derechos proporcionan su respuesta propia, inconciliables entre sí? 6. Situación (B): ¿Qué pasa si sólo uno de los Derechos da respuesta? [+Digr.: ¿Hay normas jurídicas tácitas para resolver tales cuestiones?]. 7. 2a Conclusión: La solución proviene de más allá de los textos de derecho positivo.
4. FORMULACIÓN DE ESE CRITERIO. LAS HIPÓTESIS POSIBLES
Si nos ubicamos en este plano, al parecer sería suficiente con indagar en los propios textos de derecho positivo la solución ofrecida para el eventual conflicto de normas. Cuando hay contradicciones entre disposiciones pertenecientes a un mismo Derecho interno, es dicho ordenamiento quien inmanentemente suele proporcionar las pautas a que debe ajustarse el intérprete en la emergencia: se entiende que la norma constitucional ha de preferirse a la de la ley formal, esta última al decreto administrativo, etcétera. Ahora bien, tratándose de las relaciones entre el Derecho Internacional y un ordenamiento interno, ¿existen previsiones positivas en función de las cuales quepa resolver —análogamente a como suelen funcionar las cosas en el marco de un Derecho nacional— las disyuntivas de que se trata en tales casos? Y para saber si hay tales previsiones positivas, ¿basta con remontarse a lo que en la materia surge de las fuentes de validez de uno y otros sistemas de Derecho oficiales?
Supóngase (para hacer las cosas lo más sencillas posible y hasta ubicarse en la situación más favorable al punto de vista que ahora está en examen) que las fuentes jurídicas son absolutamente precisas en la materia y que no ofrece lugar a dudas reconocer allí las normas que dictaminen qué sistema preferir11+. Cabrían entonces las siguientes hipótesis:
1) cada uno de los dos sistemas jurídicos en juego (el Internacional y uno interno) dicen, respectivamente, que deben ser preferidas sus propias normas [Situación A];
2) uno de los dos sistemas dice que él debe ser el preferido y el otro no dice nada [Situación B];
3) ninguno de los dos sistemas dice nada al respecto;
4) ambos sistemas ordenan lo mismo.
Cabe desechar a limine la hipótesis 3, pues ella conduce a los siguientes extremos: a) o bien, se entiende que no hay norma de derecho positivo aplicable, en cuyo caso se vuelve obviamente no pertinente el punto de vista jurídico-positivo; b) o bien, se entiende que hay norma jurídica positiva, en uno de los sistemas o en ambos, inferible por alguna vía legítima, en cuyo caso al fin de cuentas se viene a caer dentro de la órbita ya sea de la hipótesis 1 o de la 2.
Tampoco vale la pena detenerse en la eventualidad de que tanto el Derecho Internacional como el correspondiente Derecho interno formulasen idénticas soluciones, hipótesis 4; es decir, si los dos estipulasen que hay que preferir la norma internacional o que ambos ordenasen preferir la interna. Ahí no se plantea ninguna disyuntiva de decisión al respecto. [Podría, así y todo, preguntarse: ¿entonces cuál de ambos Derechos se acata en última instancia, cuando se prefiere eso que los dos mandan en forma idéntica? Es obvio que tal ejercicio de indagación carece de toda relevancia, ni racional ni práctica].
Por tanto, los numerales siguientes se ocuparán solo de las dos primeras hipótesis.
5. SITUACIÓN (A): ¿QUÉ PASA SI AMBOS DERECHOS PROPORCIONAN SU RESPUESTA PROPIA, INCONCILIABLES ENTRE SÍ?
Cada Derecho suele tiene como consabido (por parte de sus intérpretes propios) que él es aplicable a las situaciones señaladas en sus preceptos, salvo excepciones al respecto indicadas en tales o cuales entre estos mismos. Ahora bien, ¿qué hacer si determinada situación la resuelven diferentemente el sistema de Derecho-A y el sistema de Derecho-B? ¿Cuál de ellos elegir y cuál de ellos dejar de lado, a ese respecto? No se ve cómo un criterio jurídico-positivo pueda proporcionar por sí mismo una respuesta que sea necesaria, sin más, ante tal interrogante.
Para que un conflicto de normas sea resuelto en función de otra(s) norma(s) se requiere:
a) que la(s) última(s) esté(n) colocada(s) en un plano superior a las dos primeras;
b) o bien, que la cuestión sea resuelta apriorísticamente en cuanto a lo inmanentemente jurídico-positivo (ahora no estamos refiriéndonos a cuestiones de derecho «natural» o en general a razones de orden extraiuspositivas), en favor de una u otra de aquellas dos primeras.
No hay norma de derecho positivo que no esté en una de las dos condiciones siguientes: es una disposición internacional o es una disposición interna (o son iguales las dos, lo cual no interesa para la presente hipótesis). Por tanto, dado que falta un tercer rango de normas positivas, superior a aquellas dos esferas, en el presente plano queda descartada la hipótesis (a).
Cualquiera de estos órdenes de derecho que resulte ser el preferido, y dado que tanto el uno como el otro tienen justamente carácter jurídico-positivo ambos —¡iuspositividad vs. iuspositividad!—, entonces no puede ser la «positividad» por sí misma lo decisivo al respecto. Los motivos/causas de la predominancia de uno u otro, sean aquellos cuales fueren, racionales o no, obedecen, pues, a unos elementos de juicio «fríos» o a unas emociones valorativas que, tanto si son los unos como si son las otras (y sea o no sea que las respectivas soluciones concuerden entre sí). son axiomáticamente asumidos ahí como precompresiones del juicio jurídico en sí.
6. SITUACIÓN (B): ¿QUÉ PASA SI SOLO UNO DE LOS DERECHOS DA RESPUESTA?
Ni el Derecho Internacional ni los Derechos internos pueden dejar de pronunciarse, aunque sea de modo tácito, sobre si eventualmente corresponde o no la subordinación de uno a otro. Al respecto cabe remitirse, pues, a las consideraciones generales efectuadas en el numeral precedente [Situación (A)]. El único problema adyacente que presenta la hipótesis enfocada en el presente numeral es la interpretación acerca del silencio por parte de uno de los respectivos sistemas de derecho en juego. Cabe pensar que dicho silencio corresponde interpretarlo, siempre o casi siempre, como una obvia autoafirmación de competencias.
Al comienzo del numeral anterior quedó señalado que cuando un sistema de normas se refiere a cierto tipo de situaciones, ello se entiende, por parte de sus intérpretes autorizados, de manera que estos dan por supuesto que justamente es ese sistema lo aplicable a dichas situaciones, salvo excepción autorizada por este mismo sistema. Desde luego, si un precepto positivo dice «debe hacerse esto, cuando ocurra aquello otro», no tiene sentido entender que está diciendo que «esto» no se cumpla cuando se da «aquello». Es obvio que, si no hay contraindicación dentro del propio sistema jurídico considerado, aquel precepto es de aplicación siempre que se presente el caso al cual se refiere.
¿Y si hubiera contraindicación, pero registrada en otro sistema jurídico? Salvo que en el primero haya, para el caso, remisión (específica o genérica) al segundo, no hay por qué entender que aquel se subordina, por decisión propia, a las disposiciones del segundo; al menos, no se echa de ver cómo tal remisión se desprendería inmanentemente del primero. Si la sumisión de este a disposiciones contrarias del otro sistema es postulada, entonces no puede ser sino por consideraciones que se hacen entrar en juego provenientes desde afuera del sistema sometido. En suma: si se acepta que, por el hecho de que un sistema no contiene referencia expresa a otro, basta con que este último diga —¡él mismo!— que el primero es jerárquicamente inferior, tal aceptación reposa en razones extrajurídico-positivas.
* * *
Digresión: ¿Hay normas jurídicas tácitas para resolver tales cuestiones?
Se puede sostener que en un sistema de Derecho caben referencias tácitas. Supóngase, para contemplar también tal hipótesis, que sea comprobable la existencia de normas implícitas a las que se imputa igual categoría que las explícitas, ambas se admitan como igualmente jurídico-positivas. Una norma implícita podría, en principio, expresar la subordinación de un Derecho interno al Derecho Internacional; o bien, podría entenderse que una preceptuara lo inverso.
Mas cabe entender, como ya señalé, que en general (salvo que del propio texto positivo encarado se desprendan fuertes sugerencias en contrario), todo sistema de Derecho interno conlleva el presupuesto de que solo él es el aplicable a las situaciones a que se refiere. Claro que, por ser también esta una conclusión implícita, se podría preguntar: ¿por qué aceptar que en el orden interno existe una norma tácita de derecho positivo que niega la supremacía del Derecho Internacional, pero no, al contrario, que ese Derecho interno comprende más bien una norma tácita que acepte tal supremacía? Esta pregunta puede contestarse de tres maneras:
a) Existen tantas razones para sostener, o negar, la existencia de una como de la otra norma tácitas. En tal caso, decidirse por el reconocimiento de alguna de ambas reposa en razones extrajurídico-positivas.
b) No existe ninguna de esas dos normas tácitas. Esto lleva al absurdo, pues significaría interpretar esos textos positivos en el sentido de que cada uno de ellos estuviera a la vez ordenando y aceptando como legítimo también que él mismo no sea cumplido.
c) Hay razones de derecho positivo para sostener la existencia de solamente una de esas dos normas. En tal caso corresponde examinar, en función del respectivo contexto sistemático jurídico-positivo de dicha norma, qué es lo que emana preceptivamente de este mismo; mas entonces cabe pensar (en virtud de lo señalado reiteradamente más atrás) que en principio hay norma tácita a favor de la preeminencia del propio sistema examinado.
Al fin de cuentas, acéptese la norma tácita que sea, la situación viene a ser la misma que si se tratara de una norma expresa. De manera que el caso cae: o bien, en el ámbito de la hipótesis estudiada aquí como «Situación (A)» [supra § 5]; o bien, en lo señalado al final del § 4 («... carece de toda relevancia...»). Para resolver ese (pseudo)«intríngulis» basta, pues, con considerar lo expuesto en los sitios indicados.
En definitiva: si en ausencia de texto especial y también de otros que permitan inferir claramente que un Derecho interno ha resuelto subordinarse genéricamente al Derecho Internacional, de todos modos se sostiene la superioridad de este último, tal afirmación es un postulado apriorístico. No se echa de ver por qué no pueda ser jerárquicamente preferido en cambio, siempre procediendo no menos apriorísticamente, algún Derecho interno para ciertos casos y otro(s) Derecho(s) interno(s) para resolver otros casos.
7. 2a CONCLUSIÓN: LA SOLUCIÓN PROVIENE DE MÁS ALLÁ DE LOS TEXTOS DE DERECHO POSITIVO
Es posible aceptar que corresponda atenerse a lo que digan unos textos jurídico-positivos, según sus intérpretes autorizados. Pero entonces, si hay contradicciones entre textos positivos relevantes para resolver ciertos tipos de situaciones, queda en pie la pregunta fundamental: ¿por qué habría que atenerse a lo que dice el texto iuspositivo Tal y no a lo que dice el texto iuspositivo Cuál? A semejante pregunta no pueden contestar esos mismos textos (salvo presunción apriorística a favor de uno de ellos); menos que menos si, como ocurre en materia de soberanía de competencia, ellos se contradicen entre sí.
Significa que, en definitiva, quiérase o no, la preferencia de un Derecho positivo, este sea o no sea el Internacional, sobre otro Derecho positivo depende de ideas que, cualesquiera fueren ellas, suelen basarse en elementos de juicio extra-positivos.
11+ Por supuesto que muchas veces no es así, dado los consabidos conflictos de interpretaciones que abundan en la doctrina jurídica y en los tribunales: cfr. 2006, esp. Sec. C.I (p. 173 ss., «La lógica del discurso jurídico profesional») [más amplio en 2012, Sec. D]. Un panorama detallado sobre los «métodos» a que los juristas recurren para tales efectos ofrece 1976.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.