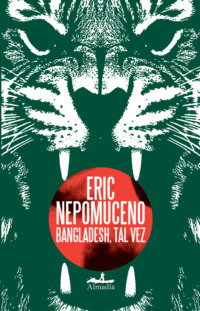Kitabı oku: «Bangladesh, tal vez», sayfa 2
El teniente nos dijo:
–Ahora vámonos, rápido.
Pregunté por los niños. El teniente dijo:
–Después, después. Ahora vayan, bajen, rápido.
Uno de mis compañeros insistió:
–¿Y los niños? ¿Qué van a hacer con los niños?
El teniente dijo:
–Para ustedes tres, se acabó. Esto va a ponerse feo. Váyanse ya.
Mi compañero, el que había insistido, dijo:
–No, no. No se acabó. Quiero saber de los niños.
Mi compañero se quedó, mientras nosotros dos bajábamos por el camino, acompañados por cuatro soldados. No hablamos nada mientras bajábamos rápido hacia el asfalto donde la camioneta nos esperaba.
Esa misma noche, en el hotel, mi compañero nos contó el final de la ceremonia. El menor de los tres niños había recibido un tiro en la frente; los otros dos, en la nuca.
El menor de los niños cayó para atrás, los brazos abiertos. El niño que se llamaba Pedro se despidió de los soldados cuando el sargento se acercó con la pistola. Esta vez, el sargento disparó.
Pedro le había dicho al soldado joven:
–¡Dile que no, dile que no!
Y cuando vio que el sargento apoyaba la pistola en su nuca, dijo apenas:
–Hasta luego.
LA SUZANITA
El Peugeot paró en la esquina de la gasolinera. Allí terminaba el asfalto y comenzaba la calle de terracería. Era como la frontera de un mundo con otro. De ahí en adelante seguiría a pie. “Precaución, compañero”, había dicho El Gitano la noche anterior, mientras terminábamos el café.
El chofer, gordo y quemado por el sol, sacó un pañuelo del bolsillo y sin quitarse el cigarro de la boca se secó la cabeza, el mentón y la nariz. Después miró el taxímetro, que marcaba dieciocho con cuarenta, y dijo: “Veinte”. Exten dí dos billetes de diez y uno de cinco, y dije: “Gracias”. Él murmuró alguna cosa que no entendí. Bajé del auto.
Me quedé parado en la banqueta, justo ahí, en la frontera entre el asfalto y la calle de tierra revuelta, viendo como él maniobraba sin ninguna pericia y llevaba el Peugeot amarillo de nuevo hacia el asfalto para después desaparecer enseguida.
Cruzar la frontera entre los dos mundos por el lado derecho de la gasolinera, entrar en el primer callejón a la derecha, caminar cuatro cuadras, parar, encender un cigarro, continuar, ahora a la izquierda, por otra calle terrosa, seguir hasta encontrar un bar llamado La Suzanita, así, con z. “Ahí estará alguien”, había dicho El Gitano, que era de pocas palabras.
–¿Él estará ahí?
–Quizá. Es posible. Todo es posible.
–Quiero saber. Necesito saberlo.
–Quizá.
El Gitano vació la taza de café, se tocó la punta del bigote con el dedo, encendió un cigarro y no dijo nada. Sí, en efecto, era de pocas palabras, de muy pocas. En realidad no me caía bien. Se quedó mirándome durante poco tiempo; yo me sentía medio ridículo y un poco irritado. Al fin dijo: “Una y cuarto”, y luego agregó: “Más vale que no te retrases”.
Yo había llegado cinco minutos tarde al encuentro de aquella noche. Lo miré y dije en voz baja: “Vete a la mierda”.
Pensaba en el hombre a quien estaba por ver, y en la última vez en que habíamos estado juntos, unos dos meses antes, cuando las cosas eran diferentes y todos repartían promesas en las que creían.
No llevaba reloj, pero el chofer del Peugeot me había asegurado que faltaban quince para la una cuando me dejó allá atrás, en la frontera entre el asfalto y la terracería, en la gasolinera.
El sol de octubre comenzó a arder en mi cara cuando doblé a la derecha; continuó ardiendo durante las dos cuadras siguientes y todavía después, cuando paré y encendí el cigarro a deshora. Miré hacia atrás: un niño venía por la calle, nada más. El niño pasó a mi lado mirando mis pantalones descoloridos. Esa gente nunca dice nada: son pobres y callados. Las ventanas estaban cerradas y advertí que más adelante, debajo de un árbol, había un pequeño Fiat 600. La calle estaba muerta, como todo lo demás.
En la esquina siguiente doblé a la izquierda y seguí caminando. El sol ardía en mi nuca: una, tres, cinco cuadras, ¿llegaré a tiempo?, y apreté el paso. El bar debe estar cerca, pensé, pero tengo tiempo, tengo tiempo. De cualquier forma sería desagradable si llego tarde y él ya está ahí. Anduve más rápido hasta que finalmente vi, en la otra esquina, el letrero de Coca-Cola anunciando La Suzanita.
Dos puertas abiertas daban hacia la banqueta de cemento, cubierta por el polvo de la calle de tierra; y había, también, una camioneta toda empolvada en la siguiente esquina, dentro de la cual yo adivinaba gente escondida, vigilando los alrededores.
Dos puertas abiertas y allí dentro nadie: tres mesas de fierro, un mostrador, estanterías con latas y botellas, carteles de cigarros. Me quedé esperando. De repente, detrás del mostrador surgió un muchacho de unos quince años. “Buenas”, dije, tratando de arrastrar cada letra para tener un aire de indolente familiaridad y serenidad, pero él no respondió.
Una radio vieja chillaba el noticiero de la una, y el muchacho miró hacia una mesa del rincón. Seguí su mirada: en la mesa había, entre dos vasos vacíos, una botella solitaria de cerveza que parecía estar esperándome, a mí y a alguien más; eso era todo. Me senté y serví un vaso.
Mientras bebía la cerveza, el muchacho desapareció por una puertita angosta entre las estanterías y me quedé solo. La radio seguía chillando los resultados del campeonato regional de futbol, luego anunció que era la una y media. “No va a venir”, pensé.
Las calles de tierra continuaban en un silencio nocturno y profundo, bajo un sol impío. Me quedé pensando en cómo hacerle para retomar el contacto, ahora que el sindicato había sido cerrado y la vida era otra. Yo había venido desde muy lejos, necesitaba volver con la información que sólo él podría darme a cambio de la información que sólo yo podría darle. Era un encuentro crucial, había sido orquestado de forma cuidadosa, con incluso más que las mínimas precauciones. Quince minutos de retraso, él nunca se retrasaba. Quince minutos era el tiempo que tendríamos para nuestro encuentro.
De repente, detrás del mostrador surgió el ruido de unos pies livianos, arrastrándose. Miré a una joven de unos veinte años, misteriosamente bella y serena. “Buenas”, murmuré otra vez, y otra vez fue en vano. Ella miró hacia la calle y desapareció por la puertita entre las estanterías; pero apenas hubo desaparecido surgió de nuevo haciendo un gesto afligido para que yo me aproximara. Miré la calle, todo continuaba igual. Rodeé el mostrador, entré por la misma puertita angosta. Ella me observaba con ojos asustados. Vi un minúsculo collar de gotitas sobre sus labios. Era una chica sombría y bonita, había cierta furia en sus ojos. Me quedé mirándola, a la espera de alguna palabra, alguna señal. Me observaba con una angustia juvenil mientras buscaba palabras. El silencio pareció durar media vida, hasta que una voz serena dijo:
–Sucedió algo.
El resto lo dijo en medio de un llanto: no habría encuentro, tenía que regresarme al hotel de la ciudad y esperar hasta las diez de la mañana del día siguiente. Y si nadie me buscaba tenía que volver de inmediato a la capital y buscar algún cobijo hasta que todo volviese a la calma. Después, me indicó una puerta que daba al patio, y dijo que más allá del patio había otro callejón y que yo debería caminar con rapidez a través de él hasta la gasolinera, donde un taxi me estaba esperando para llevarme de regreso a la ciudad.
Era esbelta, tenía una cierta aflicción en los gestos que contrastaba con la serenidad de su voz y el brillo inmóvil de sus ojos. Tocó levemente mi mano, como en una despedida, y después, en un arrebato inexplicable, me abrazó y me empujó hacia la puerta.
Había otro Peugeot en la gasolinera. El conductor era un joven de piel curtida por el sol. No dijo nada cuando entré, sino que se limitó a arrancar con la velocidad del rayo; y así, durante kilómetros, prosiguió hasta la ciudad. Se detuvo a tres cuadras del hotel. No pregunté cuánto le debía. Bajé lo más rápido que pude, y él susurró: “Suerte, ten cuidado”.
Llegué a la habitación poco antes de las tres y cuarto de la tarde, me tiré sobre la cama y me dormí.
Cuando desperté era de noche. Busqué el noticiero de las ocho en la televisión, y entonces supe: lo habían agarrado poco después de las dos, en aquel mismo barrio obrero, muy cerca de donde yo había estado. Con él, en la misma casa, había otros tres hombres y una muchacha. Uno de los hombres era El Gitano: reconocí su rostro en una vieja foto sin nombre, una foto del archivo policiaco. El noticiero dijo que los cuatro habían intentado resistir y que todos, incluso la muchacha, habían sido muertos en el tiroteo. Dijeron que ella era su hija. Y dijeron que a media tarde la policía había localizado un bar que servía de punto de encuentro, que en el bar había un muchacho. El muchacho había sido detenido. Todo esto lo dijeron en el noticiero de las ocho.
Al día siguiente, después de una noche de insomnio, atravesada por recuerdos, furia y miedo, bajé temprano y compré los diarios. La noticia estaba en todos lados, con más estruendo que información.
Uno de los diarios traía una foto de la muchacha. Era en verdad bonita. Tenía diecinueve años.
A las diez y media pagué el hotel, me dirigí al aeropuerto. Mientras esperaba el vuelo tiré los diarios. Antes, y sin nunca haber tenido realmente tiempo de entender por qué, arranqué con cuidado la página donde estaba la foto de la muchacha, la doblé por la mitad y la guardé en la billetera. Su nombre era Suzanita. Nunca entendí qué me hizo querer conservar esa foto.
Sabía que yo era uno de los próximos de una lista interminable. Sólo quería regresar a la capital, avisar a los compañeros, buscar refugio y pensar qué podría hacerse.
Una semana después, cuando caí preso, la fotografía continuaba en mi billetera.
Logré aguantar hasta que uno de ellos resolvió examinar de nuevo mi billetera. Me estaba yendo bien, hasta que me preguntaron si sabía quién era la muchacha. Uno de ellos hizo la pregunta con toda la calma, mientras los demás sonreían.
Sólo dije que era una muchacha que había conocido en una ciudad de provincia.
Y desde entonces comenzó el infierno.
ZAPATOS TRISTES
Para Eduardo Luis Duhalde
1
Aún no había empezado a llover, cuando ella dijo: “Tengo frío”. El hombre joven –sin quitarse de la boca el largo y blanco cigarro con filtro– dijo: “Toma mi impermeable del asiento de atrás”.
Poco después detuvieron el automóvil a la orilla de la laguna. Descendieron y caminaron juntos, pero sin tocarse, hasta el restaurante. De pronto, él la miró y comenzó a reír: el sucio arrugado impermeable parecía en ella el abrigo de Charlot. Apenas se le veían las puntas de los dedos.
Ella rió, estaba bonita. Mucho. Cuidadosamente, dobló las mangas del impermeable hasta que sus manos bailaron con libertad.
Estaban muy alegres cuando escogieron una mesa resguardada del viento y la lluvia, que aún no había empezado.
No había mucho de qué hablar. Él, en el fondo, procuraba entender la mirada de los ojos de ella: un ojo bueno, un ojo malo. Estaba muy impresionado.
2
Antes todo parecía más fácil. Bajábamos los tres –René, Simón y yo– al Helvética. Ellos dos siempre pedían Smuggler con hielo. Yo prefería cerveza de barril. Simón solía pedir queso.
Después de un día lleno de sorpresas, nos gustaba hablar sobre cualquier cosa. René juraba que algún día el futbol de su país sería reconocido como noble y valioso. Reíamos los dos. Después, Simón nos hablaba y compartíamos sus recuerdos sobre una ciudad que había sido la mejor del mundo pero que había desaparecido.
Recordaba el mar y las arenas de la playa y los cafés llenos de borrachos y amigos.
“Aquéllos fueron buenos tiempos”, decía, “y ustedes, hermanitos, ustedes no estaban”.
Discutíamos cualquier cosa. Era una manera de espantar el miedo y el coraje. Aquellas idas al Helvética, que ya no existe, eran una gran alegría.
3
–No podemos dejar espacio para más muertes, ni para más derrotas –decía yo.
–Estoy cansado de todo eso –decía René.
4
Los dos se miran, ríen y no saben qué decir. El mesero los contempla con paciencia. Se miran una vez más y no se tocan. Actúan con naturalidad mientras esperan la lluvia. Ella recoge sus cabellos sobre la nuca y pregunta:
–¿No tendrás algún segurito?
Sus cabellos caen divididos por la mitad, y cubren sus ojos.
–Necesito cortármelo, estoy harta de tanto cabello.
Él ríe y dice:
–Déjatelo como está, está bien.
La mira de nuevo y sonríe.
5
La ciudad estaba sitiada: en cada esquina había un grupo armado montando guardia. A las ocho en punto de la noche comenzaron los tiros. Nunca se supo cuántos murieron. Nunca se supo quién disparaba a quién. Cualquier sombra movediza se convertía en blanco. Ahí comenzó todo y todo se perdió. O tal vez antes.
René llegó un día soleado, cuando yo me iba. Vino a ver la guerra y trajo a la mujer. Bromeamos con él.
–Aquí hay tiros en la noche, se dice que hay gente murién-dose –dije.
Y él respondió:
–Qué va, hermanito, yo vengo de una tierra en donde todo el mundo está acostumbrado a lo que ustedes cuentan de aquí. No pasa nada.
Era una tarde de sol y nos sentamos a tomar cerveza. Él reía con alegría.
Esa noche murieron 17, pero él estaba acostumbrado.
6
El hombre joven y la muchacha conversan sobre cualquier cosa. Fuman del mismo cigarro, comparten la misma cerveza. La muchacha es lindísima y él le dice:
–Eres muy, muy bonita.
Ella lo mira de frente y dice:
–Antes lo era más.
Él termina el vaso de cerveza y dice:
–Eres muy bonita ahora. Y no importa, antes yo también era más feliz.
7
Antes había un rosario de puntos firmes en qué creer. Una tierra y otra y otra y otra. Y una a una, se fueron cayendo todas pero sería inútil e imposible hablar de eso ahora.
Ella dice:
–Claro, claro, tú andas muy preocupado con tus asuntos, con tus grandes cosas.
Él dice:
–Estás muy bonita.
Los dos se miran otra vez y ríen de nuevo. Después, él susurra:
–No importa: un día será nuestro turno. Derrotados, no. Tendrán que destruirnos uno por uno, uno por uno. Porque nosotros no perdemos. Ah, no: perder, no. Acabar con nosotros, eso sí pueden. Es lo que están haciendo. ¿Qué es de nosotros? Cada uno por su lado, cada uno quién sabe dónde. Casi, casi doblegados, pero todavía somos muchos los que estamos vivos y eso basta. Derrotados, no.
Él paga la cuenta y los dos caminan otra vez hacia el carro. Poco a poco llega la lluvia. Ella levanta el cuello del impermeable. Mira hacia el cielo oscuro y sonríe una vez más. Él piensa: “Cada vez está más bonita: es una lástima que deba irme ahora, otra vez”.
8
¿Cuántos años fueron? ¿Seis, siete, ocho? ¿Por qué creímos tanto? ¿Por qué creímos?
Porque alguna vez sentimos que no había otra salida y que nada podría terminar como está. Y porque supimos que poco a poco soplaría un viento fuerte, un viento sin fin, que lo habría de cambiar todo, todo.
Ésta es una tierra extraña y hay un mar infinito separándonos. ¿Aquello era necesario? ¿Es necesario que sea así?
Camino el día entero, y puedo estar alegre o triste como si todo fuera como antes. Pero hay una hora en la que es de noche y regreso a casa. Siempre hay algo, una esperanza cualquiera, un recuerdo suelto.
Siempre está ese momento en el que uno se quita un zapato, y luego el otro.
Permanecen los dos, uno al lado del otro, al pie de la cama. Zapatos tristes y vacíos. ¿Buscando qué?
9
El automóvil rueda despacio bajo la lluvia. Después de algún tiempo se detienen en otro bar, a una cuadra de la playa.
–Voy a echar de menos este mar, este ruido sinfín.
Ella escucha en silencio.
–Voy a echar de menos caminar por estas calles. De hecho, ahora mismo echo de menos una infinidad de calles desparramadas por tantas ciudades.
Y entonces ella dice:
–Estás lleno de resentimiento. Como si hubiera un letrero: “Cuidado, pintura fresca”.
Y después dice:
–No creas que sólo eres tú, no creas que el mundo se detuvo ahí. Yo también ando cansada, todo el mundo lo está. Es más, incluso ya estoy enferma.
Y después pregunta:
–¿Eres capaz de acordarte de toda esa alegría? Dime: ¿qué fue de aquella alegría? ¿Dónde está la alegría?
10
Al cabo de dos años, él enfrenta otra vez la vida: reasume su nombre, vuelve a peinarse como antes, se quita los lentes de vidrio. Después de dos años, por primera vez, dormirá sin la pistola en la mesita de noche.
–Mi arma siempre allí, al alcance de la mano. Si ellos vinieran de madrugada, si llegasen de noche, yo lo sabía: no tendría salida. Lo único que podría hacer sería dispararme un tiro en la boca. Porque caer vivo, no. Aunque yo dijera todo, mi mujer y mi hijo siempre estarían ahí para que ellos hicieran más y más. Aunque yo no supiera nada, ellos irían hasta el final, destrozando todo y a todos, mi mujer, mi hijo.
Después de dos años, estamos del otro lado del mar y bebemos un brandy llamado Don Vital. Él habla sobre la pistola y tantos amigos asesinados. Pero no importa: “Estamos vivos”, dice al final.
Queremos reír y estar alegres. Es casi una obligación. ¿Será posible?
11
Ella extiende la mano sobre la mesa. Es de madrugada. Él recorre, con su dedo índice, cada uno de los dedos de la muchacha.
Y piensa: “Exacto, es como un juego, una alegría”.
12
Ahora, una vez más, nos despedimos: hay que desparramar gente por el mundo, hay tanto trabajo por hacer. Aquí será diferente: nada de alegrías inmediatas, esperanzas.
Aquí, sobre todo, un par de zapatos en la orilla de la cama, cada uno mirando hacia su lado; tristes y cansados.
Aquí, de una manera u otra, hay que comenzar todo de nuevo.
13
Él la mira y piensa: “¿Cómo explicarlo?”
–Algún día te apareces por allá –dice–, o yo vuelvo por aquí.
Ella lo mira, pasa con suavidad la mano por su cuello y después ríe:
–No trajiste los seguritos. Ahora sí, me voy a cortar el cabello.
Y después dice:
–Es mejor así.
Cuando ella se fue, él pensó: “Estoy cansado, y tanto, de tanto nunca más”.
CUARENTA DÓLARES
Para Poli Delano
Afuera, desde el amanecer y durante todo el día y toda la noche, hubo tiros y gritos.
Por la ventana que daba a la plaza podíamos ver, tanto de cerca como de lejos, gruesas columnas de humo y gente corriendo por la calle con el cuerpo pegado a las paredes. Cuando aumentaba el ruido de los camiones y antes de que comenzaran los disparos, toda la gente que corría por la calle se arrojaba al suelo, buscando guaridas inexistentes. Era un espectáculo curioso, a través de la ventana.
Todos nosotros vimos cuando le dieron al gordo. Él extendió un brazo desde el suelo, pegado a la pared del banco, y ese brazo, erguido como un monumento, fue cayendo lento.
Era un espectáculo curioso, pero no muy agradable. Cada vez que anochecía, dos soldados plantaban sus uniformes en la puerta del hotel, y ésa era la mejor manera de recordar que estaba prohibido salir a la calle al oscurecer. Y oscurecía muy temprano: alrededor de las seis de la tarde surgían luces en las ventanas distantes, entre el humo que no paraba de crecer en puntos aislados, ahí donde alguien ya había arrojado granadas y bombas, donde los tanques disparaban.
Todos nosotros las habíamos visto cuando llegaron al hotel, dos días antes de que empezaran los tiros.
El ascensorista estaba seguro de que eran inglesas. Y mucha gente pensaba lo mismo; excepto la mucama del séptimo piso, quien decía que no, que venían desde una pequeña ciudad del sur y dormían hasta tarde en la inmensa cama matrimonial de la habitación. También decía que la segunda mañana había entrado al cuarto y las había encontrado desnudas, durmiendo abrazadas, y por eso tuvo que posponer el aseo del cuarto hasta después de la comida.
Siempre estaban juntas, y tardamos tres días en descubrir que la mucama tenía razón: eran del sur.
Ellas casi no volvieron a aparecer a partir del comienzo de los tiros: se pasaban todo el tiempo en la habitación, la 716, y sólo aparecían para el almuerzo o la cena.
Éramos dieciocho huéspedes en el hotel, aislados del mundo, y todos teníamos mucho miedo y ganas de saber qué era lo que estaba ocurriendo afuera. El teléfono funcionaba pésimo, y en la radio sólo ponían música clásica, y un locutor leía, lento y cansado, monótonos boletines. La televisión mostraba largas series coloridas sobre el reino animal y de vez en cuando aparecía alguien con un aire pausado diciendo que todo estaba en orden y que en pocos días las cosas volverían a la normalidad. Mientras eso no sucedía, los tiros se sucedían. Llegaban de repente y así desaparecían: estallaban en la calle, en las ventanas que daban a la plaza y la calle: la primera noche tres granadas explotaron contra la pared del hotel. Una de las granadas estalló en una habitación del tercer piso, y por eso la mañana siguiente, mientras nadie entendía cómo era posible que alguien hubiera arrojado una granada tan alto, nos trasladaron a la parte del fondo del hotel.
Si alguien decidía salir, al regresar era rodeado e interrogado al mismo tiempo por todos; menos por ellas: ellas no salían ni preguntaban.
En realidad, no hablaban con nadie. Aparecían a la hora del almuerzo o la cena, atravesaban el salón directo desde el ascensor hasta una mesa colocada justo en el centro del comedor, y después desaparecían de la misma manera.
En el almuerzo del segundo día, y sin que nadie supiese cuántos días más iba a durar ese extraño cautiverio, tuvimos una novedad: el bar del hotel, en el primer piso, sería abierto. Desde las siete hasta las diez de la noche podríamos disponer del bar, o de lo que restaba de él, ya que hacía mucho que no era abastecido y, para colmo, muchos de nosotros ya habíamos contrabandeado botellas hacia los cuartos.
La noche que el bar volvió a funcionar todos estábamos de buen humor. Podíamos, por lo menos durante un par de horas, olvidar el miedo de que aumentaran los tiros en la plaza o de que volvieran a disparar contra el hotel, olvidar las ventanas que mostraban las nubes de humo negro que traían gritos y ruido de tanques y camiones transportando soldados.
Eran las ocho de la noche cuando ellas aparecieron. Se sentaron solas en una mesa y pidieron un coctel de frutas. El mesero sonrió: “Hay una guerra ahí afuera, señorita. No tenemos coctel de frutas”.
Entonces bebieron lo mismo que todo mundo: cerveza fría, cada una en un vaso grande, y conversaron en voz baja.
Todos tenían curiosidad respecto a las muchachas. Y un joven con cara de holandés, cabello claro y anteojos de metal, caminó hasta la mesa de ellas dos y, pidiendo permiso, depositó con delicadeza su vaso y se sentó enseguida.
Ninguno de los tres habló demasiado. Él aún no se había terminado su primer cigarro cuando una de las muchachas –la más alta, de cabello claro y un cierto aire de nobleza en el delicado rostro– pidió disculpas y levantó su cuerpo delgado. La otra, de cabello oscuro y rostro redondeado, dedos largos y anchas caderas, permaneció un tiempo más. Conversaron hasta las nueve y media.
Después de terminarse su cerveza, ella se levantó y caminó hacia el elevador. Caminó sonriendo mientras unos hombres intercambiaban sonrisas en una mesa. En la misma mesa donde estaba yo, alguien dijo que la sonrisa de la muchacha estaba llena de malicia. Y cuando la muchacha hubo pasado, una gorda murmuró: “Inglesas… ya lo creo… pfff ”.
Al día siguiente, la mucama del séptimo piso contó a la gorda que las dos se habían peleado en la habitación, y que en la mañana la morena se había pasado al 712, dejando sola a la otra. La mucama le había ayudado con la maleta.
Ninguna de las dos apareció a la hora del almuerzo, ni cerca de la ventana, en la tarde, cuando observábamos cómo los soldados detenían a dos francotiradores escondidos detrás de la estatua de la plaza.
La segunda noche del bar, la morena apareció sola. Eligió una mesa aislada, y en lugar de cerveza pidió una botella de agua mineral. El que parecía holandés se quedó en otra mesa y los dos estuvieron mirándose a los ojos prácticamente hasta que el bar estaba por cerrar. Cuando ella fue rumbo al elevador, él la siguió. El ascensorista escuchó perfecto cuando él preguntó:
–¿Y tu amiga?
Y también cuando ella respondió:
–Está un poco indispuesta.
Entre el tercer y quinto piso no dijeron nada.
Entre el quinto y el séptimo, la muchacha preguntó, en voz baja:
–¿Por qué no tomamos un último trago en mi habitación? Tengo una botella.
El falso holandés sonrió y caminaron juntos por el pasillo mal iluminado hasta la puerta del 712, que ella abrió después de sacar la llave de la cintura, entre la blusa y la falda, donde había estado guardada. Afuera, los disparos eran lejanos: hacía tres noches que no había disparos frente al hotel. Justo después de las dos de la mañana pasaban tanques y camiones con soldados, pero eso era todo.
Entraron en silencio, con mucha calma se acostaron sobre la colcha. Había una lamparita azulada en la mesa de la cabecera. Los dos tomaron pequeños tragos de una botella de brandy, y fumaron de los cigarros que ella había guardado bajo la almohada. Casi no hablaban. Ella dijo que su nombre era Inés. Él no dijo nada.
Empezaron a discutir por algo bobo, una tontería cualquiera. Nada importante en realidad. Él trató de tranquilizarla, pero ella parecía muy ofendida. Decía que nunca nadie la había ofendido tanto, pero él no lograba entender. Durante algunos minutos de silencio él recorrió con los dedos el cuello y después los hombros y después los ojales de los botones de la blusa de la muchacha. Finalmente, volvieron a conversar.
Ella dijo que tenía un problema, un problema muy grave. Él no le preguntó cuál.
Ella calculó que debería faltar poco para la una de la madrugada cuando oyeron tiros frente al hotel.
Poco después de los primeros disparos, ella dijo que estaba muy cansada y le pidió que se fuera.
Él dijo que se iba a quedar toda la noche e intentó jalarla hacia encima suyo. Empezaron a discutir de nuevo, ella se soltó a llorar. Dijo que las cosas no eran lo que él creía, que no era justo, que no podría, que estaba desesperada, que eran tantos los problemas.
Él entonces preguntó cuáles eran esos problemas, y después de un rato la muchacha le contestó que necesitaba cuarenta dólares, que con cuarenta dólares podría resolver su problema por algunos días. Después podría volver circular por la ciudad.
Él sonrió y dijo:
–En este país, y en medio de este caos, cuarenta dólares es mucho dinero, demasiado dinero para una chica de hotel.
Y le ofreció veinte.
Ella se enfureció otra vez, y preguntó en voz alta:
–¿Chica de hotel? ¿Yo? ¿Y cuarenta te parece demasiado?
Luego se quedó quieta. Él se fue, dejando sobre la mesita de noche dos billetes de un dólar por el brandy. Ella fingió no darse cuenta.
Él salió por el pasillo y pensó que en aquellas circunstancias nada podría ser más divertido que dormir en otra habitación, la que fuera. Y bajó por la escalera hasta llegar al quinto piso.
Probó varias puertas hasta que logró abrir una, la del 508, una habitación de lujo con un gran baño azul.
Quedaba en la esquina de la plaza, en el ala que habían desocupado desde hacía varios días cuando habían empezado los tiroteos y toda la fachada del hotel había sido ametrallada, cuando estallaron tres granadas, una de las cuales había ido más allá de la fachada, dentro del 308, en el tercer piso, justo abajo de donde él estaba ahora.
Se acostó en la cama, sonrió hacia el oscuro techo, y después pensó: “Cuarenta dólares, cuarenta dólares”. Y pensó en la muchacha que tenía la piel suave, el cuerpo bien formado y unas manos que parecían saber mucho.
Decidió ir a buscarla. Ella no tardó mucho en abrir la puerta. Seguía con la misma ropa. Salieron por el pasillo, la muchacha estaba descalza y sonrió levemente cuando entraron en la habitación prohibida. Él prendió la luz de la cabecera y sacó de la cartera un billete de veinte y dos de diez, que ella agarró en silencio. Luego, la muchacha pidió que fueran a otro cuarto, el de él o de ella, pero el falso holandés la arrojó sobre la cama antes de que ella pudiera seguir hablando: rieron otra vez.
Poco antes del amanecer, él seguía angustiado intentando en vano, y ella se pasaba los dedos por el cabello y se acariciaba las piernas tratando de sonreír. Él mordió la rodilla de la muchacha y apretó con suavidad sus senos, luego encontró la mano izquierda de ella junto a la suya, que jugaba con un pecho firme; y cuando ella respiró profundo, él se dio cuenta de que no lo lograría. Y justo cuando ella intentaba ayudarlo de nuevo, estallaron tres bombas en la plaza. Los dos se estremecieron y se abrazaron, y ella se volteó dándole la espalda; y ahí, cuando sintió su cuerpo pegado a la espalda de la muchacha, él creyó que al fin lo lograría. Pero nada.
Alguien empezó a disparar desde algún techo vecino y él mordió la nuca de la muchacha, que comenzó a menear la cintura con precisión y delicadeza. La muchacha intentaba ayudarlo con la mano derecha mientras se ayudaba con la izquierda.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.