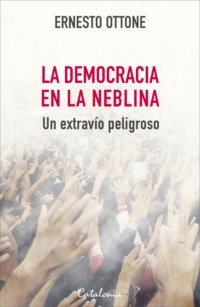Kitabı oku: «La democracia en la neblina»
ERNESTO OTTONE
LA DEMOCRACIA EN LA NEBLINA
OTTONE, ERNESTO
La democracia en la neblina
Santiago, Chile: Catalonia, 2020
ISBN: 978-956-324-808-1
ISBN Digital: 978-956-324-809-8
CIENCIA POLÍTICA
320
Dirección editorial: Arturo Infante Reñasco
Diseño de portada: Guarulo & Aloms
Edición de textos: Luis San Martín Arzola (vueloartico.com) Diseño y diagramación: Sebastián Valdebenito M.
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, en todo o en parte, ni registrada o transmitida por sistema alguno de recuperación de información, en ninguna forma o medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin permiso previo, por escrito, de la editorial.
Primera edición: noviembre 2020
ISBN: 978-956-324-808-1
ISBN Digital: 978-956-324-809-8
RPI: Solicitado octubre 2020 - código 3wgxsp
© Ernesto Ottone
© Editorial Catalonia Ltda., 2020
Santa Isabel 1235, Providencia
Santiago de Chile
www.catalonia.cl – @catalonialibros
Índice de contenido
INTRODUCCIÓN
PARTE I UNA LARGA TRAVESÍA
1. El nacimiento de la idea democrática
2. La autonomía de la política
3. Camino a la tolerancia
4. Los precursores
5. Aportes de Oriente
6. El Estado moderno
7. La crítica a la idea democrática
PARTE II DEMOCRACIA A LA VISTA
1. Algunas advertencias
2. Los maestros
3. Los procedimientos de la democracia
4. La democracia exigente
5. Un camino turbulento
PARTE III LA DEMOCRACIA EN LA GLOBALIZACIÓN
1. Otra era
2. Grandes ilusiones
3. El gran remezón
4. Las nuevas paradojas
5. La pandemia y sus efectos
PARTE IV LA DEMOCRACIA A MAL TRAER
1. Tiempo de malas nuevas
2. Razones diversas y entrelazadas
3. La tentación de lo simple
4. América Latina: El eterno retorno
CONCLUSIÓN ¿CÓMO SALIR DE LA NEBLINA?
AGRADECIMIENTOS
NOTAS
A mis hermanas, Margarita, María Angélica y Mirella. Juntos en las duras y en las más duras.
Aprendí a respetar las ideas ajenas, a detenerme ante el secreto de las conciencias, a entender antes de discutir, a discutir antes de condenar. Y como estoy en vena de confesiones, hago una más, quizás superflua: detesto con toda mi alma a los fanáticos. Norberto Bobbio
Introducción
El título de este breve ensayo, cuyo centro es la reflexión sobre los problemas e interrogantes de la democracia contemporánea, no se inspira en un concepto de linaje académico, pero refleja de manera quizás más vivaz el momento por el cual aquellos atraviesan.
Proviene de esos dichos graciosos y gráficos que suelen usar los argentinos para describir con humor una determinada situación. Cuando alguien o algo parece ir a la deriva, carece de orientación, está extraviado o no se sabe claramente hacia dónde se dirige, ellos suelen decir: “Anda perdido como turco en la neblina”.
La primera vez que lo escuché le pregunté a un amigo bonaerense de dónde salía el dicho. Él me explicó que, a principios del siglo pasado, como parte de la enorme migración que recibió Buenos Aires, llegaron muchos árabes, quienes, al igual que aquellos que llegaron a Chile, escapaban en buena parte de una obligada conscripción en el ejército turco y viajaban con pasaportes del Imperio otomano; fueron llamados turcos por la población local que así simplificaba las nacionalidades de los migrantes, de la misma manera en que todo el que arribaba de Europa Central para arriba pasaba a ser ruso o polaco.
Muchos de los “turcos” recién llegados se iniciaban laboralmente vendiendo telas a domicilio, lo que no era tarea sencilla tanto por razones del idioma como porque conocían poco las callecitas de Buenos Aires.
Cuando la ciudad se cubría de una espesa niebla la tarea se volvía imposible y se perdían inexorablemente, “como turco en la neblina”.
Posteriormente, me enteré de una versión completamente diferente que provenía de España, donde la neblina era sinónimo de borrachera y turco era el nombre que se le daba al vino no “bautizado”, vale decir, no cortado con agua. Puede ser, pero la versión argentina es más simpática. Hasta inspiró un tango de Lina Avellaneda, quien lo tituló “Como turco en la neblina” y que dice “Como turco en la neblina voy rodando sin manija”.
Algo así le pasa a la democracia hoy por hoy. Pareciera atravesar una espesa neblina. Si bien son muy pocos los que la rechazan abiertamente como sistema de gobierno, son muchos los que piensan que sus resultados son pobres, que está aplastada por los poderes económicos, que las élites políticas —aun teniendo un origen electoral— no representan en verdad a la ciudadanía y se han convertido en una casta endógena que protege sus propios intereses y privilegios.
Prácticamente está bajo sospecha en todas partes y las nuevas tecnologías comunicacionales torpedean a diario el fun-cionamiento de sus instituciones clásicas, no les dan reposo, amplían sus defectos y jibarizan sus virtudes.
De ser el sistema político más prestigioso desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, reforzado aun más después de la caída del muro de Berlín, el sistema político democrático, al menos idealmente llamado a universalizarse, ha pasado a ser cuestionado desde dentro y desde fuera.
Nuevamente comienza a tener apellidos y significados diver-sos en el debate que tienden a erosionar las bases de su funcionamiento, no solo en aquellos países donde su existencia es más reciente y más frágil, sino en aquellos en los cuales tiene una historia de decenas o centenas de años.
No son buenos tiempos para el ethos democrático y son preguntas graves aquellas que se plantean: ¿estamos llegando al final de la democracia representativa? ¿La era de la información, que nos imaginábamos como un tiempo de expansión democrática, produce más bien pulsiones autoritarias? ¿La “preferibilidad” de vivir en democracia ya no es central para las nuevas generaciones? ¿Son otras sus opciones o no tienen ninguna? ¿Las monstruosidades totalitarias se hicieron tan tenues en la memoria que ya no provocan horror? ¿Estamos decididos a renunciar a la gestión en común de la polis mientras nuestros deseos individuales sean complacidos?
Son preguntas duras, pero es necesario plantearlas abiertamente, de manera clara y desnuda, más aun cuando estamos en medio de cambios científicos y tecnológicos que transforman vertiginosamente nuestros modos de vida. ¿Nos llevaran ellos a una nueva escala civilizatoria o a una barbarie altamente tecnificada? ¿A una convivencia más libre y fraternal o a un mundo más conflictivo, con nuevas formas de desigualdad y dominación?
Todo ello se produce teniendo como marca un cambio climático al cual deberíamos adaptarnos, pero al que el contexto geopolítico actual se muestra incapaz de plantarle cara.
Se produce también cuando el orgullo de la modernidad es puesto de rodillas por una pandemia voraz que desnuda nuestra humana fragilidad y nuestro incierto destino, remontándonos a un miedo que creíamos cosa del pasado.
¿Cómo poder evitar la mortaja del pesimismo frente a tan graves cuestiones cuando las respuestas vienen de un océano de sentimientos, emociones, rencores o encantamientos que poco tienen que ver con un debate reflexivo y sereno, sin el cual la democracia pierde todo su sentido?
No vaya a pensar el lector que tenemos respuestas a dilemas tan tremendos; con suerte intentaremos ordenar alguna información y algún pensamiento que pueda ser útil a esa búsqueda.
Lo que es evidente es la necesidad de cambios en el sistema democrático para que este pueda subsistir. Si no lo hace, el mundo seguirá existiendo, pero será un mundo peor, lleno de arbitrariedades y en el cual predominarán los malos sentimientos.
El consuelo frente a la catástrofe puede ser, como diría Lord Keynes, que en el largo plazo estaremos todos muertos y que, como nos indican nuestros científicos, el planeta Tierra será al fin y al cabo efímero, pero mejor sería que en el intertanto lo hagamos más vivible y democrático.
Comencemos entonces por el principio, veamos de qué se trata la democracia y sigamos por su enrevesado y neblinoso camino.
París-Valparaíso-Santiago
Parte I
Una larga travesía
1. El nacimiento de la idea democrática
La democracia que conocemos actualmente es la democracia moderna. Ella dio sus primeros pasos hacia fines del siglo XVIII y tuvo como acontecimientos fundacionales la reforma inglesa, la Revolución francesa y el proceso de independencia de Estados Unidos, y se gestó teniendo como hábitat político el Estado-nación moderno y como base económica la Revolución industrial y el surgimiento del modo de producción capitalista.
Su gestación histórica fue larga y nada fácil, y se realizó a través de muchas sedimentaciones. Supuso el tránsito del súbdito al ciudadano, del poder absoluto al poder relativo, de la intolerancia y el aplastamiento de quienes pensaban distinto a una convivencia e incluso reconocimiento de las diferencias, de la pluralidad al pluralismo, de la noción de enemigo a la noción de adversario, de la igualdad de derechos civiles y políticos por sobre castas y estamentos. Recorrió en estos procesos un largo camino, cuyos primeros brotes comienzan en el siglo XVI, en la alta modernidad hasta la baja modernidad actual, siguiendo las categorías que propone Alain Touraine1 .
Así transcurrió paso a paso el asentamiento de la idea democrática. Este transcurso fue todo menos el fluir de un largo río tranquilo y bucólico.
Su camino se realizó a través de turbulencias, guerras, masacres, expansiones coloniales, crisis, revoluciones y contrarrevoluciones hasta lograr consolidarse en algunos países de Occidente y convertirse en un régimen durable y lentamente más inclusivo.
Pero si bien esta democracia moderna es una realidad históricamente reciente, tiene en su nombre y su origen una referencia fundamental en el mundo antiguo, en el Occidente un tanto excéntrico que fue la Grecia Antigua de la cual surge en primer lugar la etimología del término demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder, vale decir, “poder del pueblo”. A partir de ese concepto se nos abre un vastísimo campo de interpretaciones y diversas formas de entender cómo ese poder se pone en acción.
Hablamos de la Grecia del siglo V y IV a. C. y de la democracia antigua, que si bien comparte nombre con la democracia moderna y se inspiran en un mismo principio de legitimidad basado en que las decisiones son tomadas por los ciudadanos, en el resto son muy diferentes.
La democracia antigua tiene una existencia comunitaria, reúne a un número relativamente pequeño de gente y se ejerce de manera directa. La polis griega era habitada por alrededor de 35 000 habitantes y quienes tenían derecho a tomar decisiones eran entre dos mil y cinco mil personas, todos de sexo masculino, nacidos en la ciudad y que no realizaran trabajo manual ni de servidumbre, cosa que le correspondía a los esclavos, quienes estaban excluidos del proceso de toma de decisiones al igual que las mujeres y los metecos (extranjeros).
Algunas decisiones eran tomadas de manera restringida por la Asamblea, que contaba de quinientas personas, y existían además diversos magistrados con capacidad decisional.
Bajo la influencia de Pericles (495 a. C. - 429 a. C.) la polis ateniense vivió su siglo de oro, siendo elegido muchas veces como estratega por la Asamblea, y lo hizo muy bien acompañado de Aspasia de Mileto (470 a. C. - 400 a. C.), una mujer estupenda e inteligente cuya autonomía de pensamiento le valió muchas críticas de sus enemigos, algunas bastante procaces. Ambos convirtieron a Atenas en una cuna de las artes y la filosofía.
Pericles fue una víctima ilustre de la peste que asoló Atenas en tiempos de la guerra del Peloponeso. Plutarco nos relata que resistió varias semanas la infección y continuó entregando lúcidamente sus consejos, pero finalmente sucumbió. Un manto de orfandad cubrió la ciudad.
Los tres grandes filósofos clásicos, Sócrates (470 a. C. - 399 a. C.), Platón (427 a. C. - 347 a. C.) y Aristóteles (384 a. C. - 322 a. C.), hijos del siglo de oro, dedicaron gran atención a la política, sin embargo tanto Platón en La República como Aristóteles en Política y Ética a Nicómaco tienen una visión crítica del concepto de democracia. Platón la emparentaba con la demagogia y Aristóteles con los intereses de parte de los más numerosos o los más pobres.
Claro, sus reflexiones tenían que ver también con el hecho de que sus vidas transcurrieron durante el período del crepúsculo del siglo de oro en el cual las formas de gobierno imperantes en Atenas comenzaron su decadencia.
El tamaño exiguo de las polis explica tanto el florecimiento como el fin de la democracia antigua, pues la extensión territorial comienza a propiciar otras formas de gobierno.
El concepto de democracia decayó por siglos, prácticamente hasta el siglo XIX, para comenzar a legitimarse esta vez en espacios de grandes números2 .
Durante el largo período que el concepto de democracia necesitó para redorar sus blasones, fue el concepto de “república”, del latín res publica (cosa de todos), el que más se aproximó a la idea democrática, las más de las veces adquiriendo formas aristocráticas u oligárquicas y las menos con una presencia plebeya.
Será el concepto republicano el que usarán los revolucionarios franceses significando algo más que la ausencia de monarquía, y también la usarán Kant y los padres fundadores de Estados Unidos.
Roma, antes de generar la estructura netamente imperial, adoptará una organización republicana de la cual sobrevivirán varias instituciones hasta avanzada su decadencia.
Repúblicas es el término que recibirán, primero en el Medioevo y después en el Renacimiento, las ciudades-Estado que logran gobernarse de manera autónoma, principalmente en Italia, en los entresijos de la alianza entre la espada y la cruz que caracterizó al feudalismo.
“Principados o repúblicas” dirá Maquiavelo; mucho más tarde, Kant dirá “República o despotismo”3.
2. La autonomía de la política
Será Nicolás Maquiavelo (1469 - 1527), ilustre florentino procedente de familia noble y culta pero empobrecida, quien retomará la reflexión autónoma de la política reclamando su particularidad, aunque no desligándola de la reflexión ética de los antiguos.
Su frase “el fin justifica los medios”, que simplifica su pensamiento, le ha procurado a través de los siglos muy mala prensa.
Varios siglos después, Albert Camus le enmendaría la plana de manera magnífica con su frase “en la política son los medios los que justifican el fin”. En todo caso, Maquiavelo no puede resumirse a esa frase. Maquiavelo no es solo un gran pensador, tampoco es enteramente maquiavélico. Es un pensador de la humana fragilidad presente en la política y preocupado de impulsar la sensatez en el gobierno de los hombres. Considera la producción de la historia como la combinación de dos elementos: “la fortuna y la virtud”4.
La fortuna es lo que mucho más tarde podríamos llamar con Marx “las condiciones objetivas”, y más tarde aun, con Max Weber, “la cruda realidad política”, vale decir, las condiciones reales que tiene el gobernante ante sí.
La virtud será la capacidad del gobernante para lidiar de la mejor manera posible con esa realidad, la capacidad de los revolucionarios para impulsar la revolución, nos dirá Marx, “la ética de las convicciones” combinada necesariamente con la “ética de la responsabilidad” del gobernante, nos señalaría Weber.
Cuando ese delicado equilibrio viene a menos, para Maquiavelo una sociedad va derecho al abismo; si se pierde el sentido de la realidad y los deseos del príncipe se convierten en puro voluntarismo solo la desgracia estará en el horizonte.
Cuando no hay un deseo, un proyecto del gobernante, el poder tampoco tendrá buen uso y se volverá un vacío sin futuro. Si no existe ese balance, caminos que pueden parecer virtuosos en sus intenciones pueden conducir a la catástrofe.
Se trata sin dudas de una hipótesis prudencial a partir de una visión antropológica más bien pesimista.
Esta línea de reflexión está también presente en la Utopía de Tomás Moro (1478 - 1535)5, el pensador y político inglés que terminó decapitado por su jefe el rey Enrique VIII, glotón y enamoradizo, quien lo condenó a muerte por no acompañarlo en su divorcio y posterior cisma religioso.
En Utopía describe una república inexistente con formas de gobierno igualitarias y tolerantes, donde se buscan soluciones sensatas a los problemas del diario vivir.
Étienne de La Boétie (1530 - 1563), brillante escritor francés, amigo de Montaigne, murió —el pobre— de peste a los treinta y dos años, pero antes escribió una obra muy importante, el célebre Discurso sobre la servidumbre voluntaria6, en el cual plantea la servidumbre voluntaria al soberano como contrato voluntario para preservar la libertad de cada cual.
Pero la reflexión sobre la política a partir de la observación de las sociedades concretas y su mejor funcionamiento llega a un punto decisivo con Thomas Hobbes (1588 - 1679), quien en 1651 escribe el Leviatán7, cuyo título, como todas las publicaciones de la época, tenía largos subtítulos y melosas dedicatorias a los benefactores de los autores. En este caso rezaba así: “Tratado de la materia, de la forma y del poder de la república eclesiástica y civil”.
La idea del contrato social como base de organización del gobierno, ya presente en La Boétie, alcanza una nueva dimensión. La necesidad del pacto político parte también de una antropología pesimista.
Al revés de la visión posterior de Rousseau, donde el Estado natural prepolítico genera el “buen salvaje” y el contrato social debe refrendar ese espíritu, Hobbes considera que el estado natural significa la guerra de todos contra todos, “el hombre como lobo del hombre”; lo que prima es la rivalidad, la desconfianza y la tendencia a adquirir poder.
Por ello, sabiendo la fragilidad de la libertad y la pasión del miedo a la muerte, plantea un orden político que se enmarca en un principio de delegación al Leviatán, metáfora del mítico monstruo poderoso que permite resguardarse del caos, “caos o Leviatán” dirá nuestro buen Hobbes. Además de la idea de contrato social, aparece en él la idea de representación política que más tarde desarrollará John Locke.
Hobbes, a quien debemos una magnífica descripción de la vida de su tiempo “la vida del hombre es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta”, tuvo sin embargo una vida larga y bastante mejor que la de los otros iniciadores del pensamiento político moderno. Hubo de adaptarse, sin embargo, a variados protectores, huir y regresar a Inglaterra, y fue acusado de ateo, acusación que en ese tiempo no era un chiste, aunque todo indica que en verdad rondó el descreimiento. Murió tranquilo, ya anciano y muy reconocido.
Le fue bastante mejor que al pobre Tomás Moro y a de La Boétie: el primero por ser hombre de convicciones y tener un jefe algo psicópata, el segundo por mala suerte, la que era común en esos tiempos, aunque nunca terminó de ser un peligro al acecho. Hoy, en plena era de la información, el coronavirus ha puesto al hombre moderno a temblar como un campesino medieval y a su ego en cuarentena.
Maquiavelo tuvo momentos de dulce y muchos de agrás. Fue reconocido, pero desarrollando su quehacer en un mundo cortesano de intrigas conoció el exilio y el aislamiento. Era un hombre de espíritu y humor que escribió una pieza divertida e irreverente, La mandrágora (aquella que dirigió Víctor Jara en Chile siendo muy joven, en los años sesenta), murió bastante solitario y al final señaló a unos amigos que prefería pasar esta vida en compañía del pensamiento de los antiguos clásicos griegos y romanos y la otra también, aunque ello significara estar fuera del paraíso, que se le antojaba algo aburrido con tanto santo. Le apetecía la compañía entretenida de sus maestros de la Antigüedad aunque fuera, con suerte, en el limbo.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.