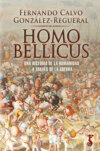Kitabı oku: «Homo bellicus», sayfa 4
Al llegar al norte de la actual Siria, Alejandro, como los grandes estrategas, se preocupa por tener siempre dos alternativas que le den capacidad de maniobra y provoquen la duda en el contrario: desde allí puede progresar hacia el corazón del Imperio persa o bien marchar hacia el sur. Elegirá esta última opción y prolongará la ruta hasta Egipto en la idea de ocupar los puertos del litoral mediterráneo, asegurarse el flanco meridional y garantizar una nueva fuente de suministros. Al apercibirse de que por un fallo de su usualmente eficaz sistema de información ha cometido un error y tiene al ejército de Darío en su retaguardia, se revuelve raudo contra él y acepta una nueva batalla en el golfo de Issos, donde el terreno le es favorable al ser angosto, pues con ello anula la abrumadora superioridad numérica de los asiáticos, quienes no se pueden desplegar cómodamente. El tándem Parmenión al mando de la falange actuando como contención y el Magno al frente de la caballería avanzando como lanza está más engrasado en cada encuentro con el rival.

Tras esta nueva victoria, que sigue ayudando a cohesionar sus unidades y robustecer su moral, ocupa Tiro en una demostración de fuerza en guerra de sitio, pues para conquistar este vital puerto fenicio ubicado en una isla sus ingenieros han de construir una calzada sobre la que levantar las torres de asedio. Y llega a tierras egipcias donde es nombrado faraón, funda la Alejandría más famosa de todas las que levantará en su periplo y se pierde en el oasis de Siwa, cuyos sacerdotes lo veneran como a un dios: quizá fuera aquí donde Alejandro, además de dar tiempo a su ejército para recuperarse, concibiera una idea más grande que la mera sumisión de los medos. Con la confianza ilimitada que tenía en sí mismo, una vez derrote a Darío buscará ir hasta los confines del mundo para levantar un imperio universal. Algunos de sus colaboradores no comparten tales designios.
En 331 a. C. repasa los ríos Éufrates y Tigris y, ahora sí, acepta la que será la batalla decisiva en Gaugamela —o Arbela—, una llanura donde Darío aguarda con un descomunal ejército desoyendo de nuevo a quienes le aconsejan dejar al macedonio adentrarse más y más en las profundidades de Persia, desgastándole hasta agotarlo. Cuando ambas formaciones se encuentran cara a cara, un escalofrío de temor recorre las líneas griegas: miles de hombres y jinetes, arqueros, carros de guerra, camellos, elefantes, la escolta real y tropas de todo tipo los aguardan, acaso triplicándolos en número. Alejandro se ciñe su máscara de héroe, arenga a sus oficiales, tranquiliza a sus tropas y, dejando al veterano Parmenión al frente de la falange macedónica, encabeza a lomos de su caballo Bucéfalo la vanguardia de los «compañeros» en una de las más épicas cargas de caballería de la historia. La superior instrucción de su ejército y la calidad de sus mandos subalternos, tras varios momentos de indecisión, le llevarán a la victoria.
Quizá sea este el momento de aclarar el término falange macedónica, que puede dar lugar a equívoco. En primer lugar, la falange ya no es aquella formación eminentemente defensiva de Atenas o Esparta, sino una más flexible mejorada por Filipo II a imagen y semejanza a su vez de la de Epaminondas, el tebano, y terminada de perfeccionar para la ofensiva por Alejandro en sus campañas. En segundo lugar, tanto este como su padre no conciben una fuerza basada únicamente en el sistema falangita, sino que crean un todo orgánico en el que este grueso de infantería pesada no es más que la formación principal, acompañada de unidades ligeras, tropas auxiliares y una poderosa caballería de diferentes tipos: yunque y martillo. También de zapadores y artillería, entendiendo por esta en la Antigüedad armas como las ballestas o las catapultas. Por último, si bien el núcleo «duro» de esta fuerza siempre fue macedonio, lo cierto es que había ido helenizándose a medida que Filipo iba consiguiendo sus propósitos e «internacionalizándose» después con mercenarios y levas regionales gracias a las conquistas de Alejandro Magno. En cualquier caso, era una fantástica herramienta en manos de grandes generales y compuesta por curtidos veteranos diestros en el oficio de guerrear.
Los soldados macedonios solían ser reclutados por tribus, lo que reforzaba su idea de pertenencia y cohesionaba las unidades. Eran instruidos en el empleo de la sarisa, la característica pica del hoplita ahora alargada hasta unos formidables seis metros de longitud, mas también en el lanzamiento de jabalinas y el uso de la espada para el cuerpo a cuerpo. Pero, como en otros grandes ejércitos, el arma principal del infante eran precisamente sus pies: acostumbrados a duras marchas de instrucción con todo el equipo y víveres para varios días por la agreste Macedonia, los soldados alejandrinos tenían una movilidad que desconcertaba a sus enemigos (si en el sistema arcaico heleno llegó a haber diez porteadores por cada hoplita, Filipo prohibió taxativamente esta costumbre, permitiendo solo un paje por cada diez combatientes, lo que de paso reforzaba su orgullo de pertenencia a la infantería).
Un gran general es siempre un buen psicólogo que trata de ponerse en la mente del enemigo. Alejandro supo previamente a la batalla de Gaugamela que Darío había sido advertido de la posibilidad de un ataque nocturno, creencia que el macedonio alimentó cuando hacía en realidad todo lo contrario: al despuntar el amanecer, los persas y sus aliados estaban desvelados, mientras que los helenos habían recibido la orden tajante de cenar bien la noche antes y de dormir plácidamente, con lo que se encontraban frescos a la hora de formar para la batalla. Por otro lado, el que su enemigo hubiera allanado la tierra de nadie le llevó a pensar acertadamente que los asiáticos fiarían la fuerza de su empuje a la velocidad de sus carros falcados —provistos de guadañas en las ruedas—, de sus elefantes y de sus caballos. Esto le facilitaba la información «psicológica» que necesitaba, pues los despliegues siempre tratan de ocultar debilidades: si su propia carga de caballería se desplazaba más a la derecha, el terreno no estaba apisonado, por lo que era precisamente allí por donde debía lanzar su principal ataque.
Alejandro echa los dados sobre este tablero que, como vemos, ha estudiado concienzudamente. Siguiendo la idea del orden oblicuo de Epaminondas, se lanza al asalto al frente de su cuerpo principal de caballería por el ala derecha, cuidando siempre de que las unidades ligeras de infantería mantengan el contacto entre él y la falange principal, que ha de actuar como yunque. Estira la cabalgada hasta el terreno no aplanado por los persas, con lo que logra separar el ala izquierda enemiga de su centro: como sus jinetes cabalgan en formación de cuña, a una orden suya giran raudos para aprovechar la brecha y penetrar por ella, amenazando al mismísimo rey Darío. A punto de iniciar la persecución del monarca en su huida, recibe un mensaje de Parmenión comunicándole que los asiáticos están a punto de romper la línea de la falange macedonia (algunos contingentes, de hecho, han llegado hasta el vivac heleno). La caballería de los compañeros renuncia a la persecución y vuelve en auxilio del viejo general, envolviendo a los persas y alzándose con la victoria. El valor de tu enemigo te honra: tras el combate, los macedonios, devotos del heroísmo, se dedicaron a enterrar con suma reverencia a los muertos de ambos bandos… y proclaman rey de Asia a Alejandro Magno en el mismo campo de batalla, pues «así como no hay dos soles en el cielo, no puede haber dos reyes en la tierra».
Tras la batalla, Darío huye y cae al poco tiempo asesinado a manos de sus propios hombres. Alejandro llora su muerte —«No era esto lo que yo pretendía»— y envía el cadáver a la madre, Sisigambis, para otorgarle un digno entierro. También rinde pleitesía a la tumba de Ciro el Grande; el mensaje es claro, mas para algunos preocupante: él es ahora el sucesor legítimo del trono persa y no meramente su sojuzgador. Después, sabe que ya nada se interpone entre él y Babilonia, Susa y Persépolis, las históricas y ricas ciudades que conforman el corazón del imperio. Arrasada la última de ellas como venganza por el incendio de Atenas ocurrido como vimos durante la segunda guerra médica, Alejandro ve llegado el momento de licenciar a las tropas griegas y quedarse solo con sus macedonios más las fuerzas mercenarias y locales que va reclutando.
Y tras la gloria…, la incertidumbre y las luchas intestinas y el agotamiento: al marchar sobre Afganistán y la India, su ejército, que no concibe el apetito insaciable de su jefe y tolera a disgusto su adopción de costumbres orientales —muy en especial la para los griegos humillante rendición de pleitesía—, va entrando en crisis, con casos de insubordinación que minan la moral y hacen aparecer el peor rostro del héroe, quien llega a eliminar a sus más íntimos colaboradores, como Parmenión. Llevado por el delirio, asesina con sus propias manos a Clito el Negro, el bravo veterano que había salvado su vida en el Gránico. Tras una victoria dudosa en el Indo, Alejandro, muy cansado, obeso, con problemas de alcoholismo y aquejado de malaria, regresa a Babilonia; exhausto y deprimido, fallece a los treinta y dos años de edad.

No hay parte de mi cuerpo que no tenga cicatrices; no hay arma, utilizada cuerpo a cuerpo o lanzada de lejos, de la que no lleve una marca. He sido herido por espadas, traspasado por flechas, derribado por catapultas, golpeado muchas veces con piedras y palos… Por vosotros, por vuestra gloria, por vuestra riqueza.
Sin un claro heredero, sus sucesores crean reinos fragmentarios que lucharán entre sí y disolverán el legado político de su caudillo, no así el cultural, mucho menos el legendario. Muerto el hombre, el mito de Alejandro Magno cobrará fuerza desde entonces hasta nuestros días como uno de los personajes más grandes de la historia.
«En la guerra no se debe uno jamás atar a lo absoluto ni ligarse a un conjunto irrevocable de decisiones. Como cualquier juego de azar, la guerra no tiene un final preconcebido. La lucha debe en todo momento adaptarse a las circunstancias», diría el gran militar e historiador J. F. C. Fuller. Este fue el gran instinto de Alejandro, que combate en invierno, en montaña, en desiertos; que absorbe culturas, dinastías y religiones; que, no conforme con ser héroe como Aquiles, rivaliza con los mismísimos dioses. Esta fue su genialidad y lo que le convirtió en el primer gran general de todos los tiempos. Pero el reloj de la historia no se detiene y pronto marcará la hora de una ciudad en proceso de expansión y que logrará el sueño, esta vez sí, de forjar un imperio universal. El sol de la civilización, que alumbró primero Mesopotamia y Egipto, que se desplazó luego a Grecia, seguirá irremisiblemente su camino hacia Occidente para detenerse durante siglos sobre el Mediterráneo central. Va sonando la hora tan trágica como triunfal del Senado y del Pueblo de Roma… y de sus enemigos.

Homo bellicus alcanza en Grecia la mayoría de edad. Como apuntábamos en el capítulo precedente, la guerra es consustancial al concepto de formación, que antepone el cerebro a la masa, el soldado al guerrero, el mando de los más aptos y la disciplina a la tiranía o la horda. Aunque ya pudimos rastrear la aparición del orden cerrado en Oriente, lo cierto es que la falange helénica en sus diferentes versiones marca el inicio de la orgánica militar. Todo modelo bélico busca en realidad un imposible: organizar una actividad esencialmente caótica como es la guerra. Pero aunque ningún modelo asegure la victoria, la falta de él sí suele ser garantía de derrota. En el sistema militar griego podemos apreciar todos los rasgos —tangibles pero también inmateriales— que caracterizarán a los más eficaces ejércitos o, por mejor decir, a los más estructurados, que suelen ser los que vencen no solo en una batalla, lo que al fin y al cabo puede depender de la suerte, sino en todo un periodo histórico determinado.
Aunque hemos visto que el concepto de falange fue cambiando con el tiempo y por regiones, podemos deducir algunos factores comunes a todas sus variantes. Estratégicamente, la falange podía ser proyectada de forma ofensiva, sirviendo por tanto a los objetivos fijados por la política. En el plano táctico evolucionó desde su vocación eminentemente defensiva —recuérdese que la deshonra para el soldado griego provenía de perder en combate precisamente su escudo, no la espada— hacia una organización más liviana y presta al ataque, lo que se consiguió al combinarla con otras armas como la caballería, infantería ligera y fuerzas irregulares en un todo superior. Lo mismo ocurrió con su logística: si la falange inicial era sumamente pesada (el equipamiento del combatiente alcanzaba los 35 kilos, lo que obligaba a marchar con esclavos que transportasen la impedimenta), va haciéndose más ligera gracias a las reformas tebanas y macedónicas.
Por otro lado, lo accidentado del territorio griego, poco apto para cabalgadas a diferencia de las llanuras asiáticas, explica la preminencia de la infantería sobre la caballería. El carácter ceremonial de los tiempos arcaicos también influyó en la concepción de este sistema: antes de las invasiones medas, las ciudades-estado litigaban con sus respectivas falanges en choques frontales relativamente comedidos, en la inteligencia de que el primero en atisbar victoria inequívoca sería proclamado ganador, aceptando el contrario la derrota: los hombres debían volver a sus quehaceres en tiempos de paz y, dada la poca densidad de población de la zona, no convenía a ninguno enzarzarse en guerras largas. Esto reforzaba otra idea subyacente al modelo: el colectivo primaba sobre el individuo, la disciplina sobre el heroísmo, no estando en general bien considerados los alardes de valor singular, que se reservaban para las sagradas olimpiadas. El éxito era del orden, de la falange como un todo, en definitiva, de los ciudadanos. Quizá por eso los hoplitas, ya formados, entonaban antes de entrar en combate el peán, canto coral griego en honor de Apolo: la música y la milicia, los aedos y los soldados comenzaban así un mutuo enamoramiento.
La esencia de toda orgánica reside, empero, en la calidad individual de su soldado, tanto en el orden físico como moral. Cada sociedad «destila» el combatiente que merece y, a su vez, este la representa: el hoplita, un ciudadano libre consciente de sus derechos y deberes, era la auténtica base de la falange. Los hoplitas formaban hombro con hombro y se protegían mutuamente con sus escudos, presentando una masa compacta erizada de las lanzas largas que constituían su armamento principal (reservándose la espada para el combate cuerpo a cuerpo). Combatir en primera fila era un honor y se utilizaba para recompensar a los valientes. Los infantes se encuadraban por edades y veteranía de vanguardia a retaguardia, y las bajas de una hilera eran cubiertas por soldados de la siguiente: «¿Quién me sigue? ¿Quién es un valiente?». Empleada como decimos por toda la Hélade, los espartanos llevaron la falange a cotas de heroísmo jamás igualadas, mientras que Epaminondas mejoraría para Tebas el sistema dotándolo de una movilidad que permitía el orden oblicuo en el campo de la táctica, y Filipo II y Alejandro Magno la perfeccionarían convirtiéndola en una herramienta ofensiva más versátil que prefigura la orgánica que la superará definitivamente: la legión romana. En cualquier caso, su principal fortaleza era la disciplina, asumida como máxima virtud en la guerra por unos hombres cuya virtud máxima en la paz era su ideal de libertad. Disciplina y libertad, o disciplina como garante de libertad, conforman el binomio que resume el verdadero espíritu de la falange, crisol en que se forjó el predominio de Europa.

4
SPQR: el Senado, el pueblo y las legiones de Roma
Los términos espíritu guerrero y espíritu militar suelen aplicarse indistintamente y sin embargo yo no encuentro otros más opuestos entre sí. A primera vista se descubre que el espíritu guerrero es espontáneo y el espíritu militar reflexivo; que el uno está en el hombre y el otro en la sociedad; que el uno es un esfuerzo contra la organización y el otro es un esfuerzo de organización.
ÁNGEL GANIVET
Cuarenta años después de la muerte de Alejandro Magno en Babilonia otro heleno, Pirro, acudía en socorro de la Magna Grecia (280-275 a. C.) y entraba en colisión con una ruda ciudad en franca expansión por la península itálica. «Si “sufro” otra victoria como esta tendré que regresar solo a Epiro», bromeó amargado el estratego al apercibirse de que por más triunfos que cosechara su indudable genio militar, la gran capacidad de movilización de recursos de Roma, el soberbio temperamento de su pueblo y la voluntad de dominio a toda costa de su Senado hacían de esta urbe un enemigo indomable. Las «victorias pírricas» habían despertado a una fiera llamada a ser un imperio milenario… El mejor punto de partida para estudiar la historia bélica de los romanos —y de sus enemigos— son, sin embargo, las guerras púnicas, auténtica catapulta de lanzamiento para su expansión (264-241 a. C. la primera, 218-201 la segunda, 149-146 la última). Porque este ciclo de tres largas y extensas conflagraciones determina el auge de la república romana, su consolidación y, finalmente, su clara vocación de imponerse en el entorno de un mar que terminará por bautizar como Nostrum, es decir, su manifiesta intención de conquista de todo el orbe conocido.
Los fenicios, señores del mar, fueron uno de los pueblos más fascinantes —también enigmáticos— de la Edad Antigua y a ellos debemos esa maravillosa herramienta de comunicación que es el alfabeto. Por Fenicia ha de entenderse una estrecha franja de unos 300 kilómetros de longitud por 40-50 de ancho situada entre el río Orontes por el norte y la bahía de Haifa por el sur, sin unidad política homogénea y surcada por una red de ciudades costeras que compartían una lengua y unas divinidades comunes. Provenientes del desierto y establecidas en una región poco apta para la agricultura, estas gentes «de púrpura» no tuvieron otro remedio que dominar un medio hostil: la mar, primero como pescadores, luego como comerciantes (se dice que sus establecimientos estaban conectados a lo sumo por un día de navegación) y, por último, como expertos marinos que llegarían con sus naves de madera de cedro hasta Cádiz y más allá. El comercio y las finanzas fueron su medio de vida, su esencia, su vocación.
Una de sus capitales espirituales, Tiro, que vimos caer arrasada por la cólera de Alejandro, se había expandido por el Mediterráneo central, levantando asentamientos en el triángulo comprendido entre Cerdeña, Sicilia y Túnez. En el norte de esta última fundarían en 814 a. C. Cartago, la ‘ciudad nueva’: su dios, Melcarte; su sino, la lucha a muerte contra Roma. «La constitución cartaginesa, como todas aquellas cuya base es a la vez aristocrática y republicana, se inclina tan pronto del lado de la demagogia como del de la oligarquía». Esta cita de Aristóteles es buen resumen de la política púnica, regida por un Consejo de Ancianos de extraños usos, celoso de su autoridad cívico-mercantilista y presto a fiscalizar a sus mejores caudillos militares, a los que sin embargo cada vez más necesitará a medida que las guerras en que se va a ir viendo involucrada la ciudad se hagan globales, largas y, por qué no decirlo, totales.
Afirma con su prosa directa Mary Beard en su bestseller SPQR. Una historia de la antigua Roma que los romanos, en una muestra de cinismo que nos resulta familiar, «solo emprendían acciones de guerra en respuesta a peticiones de ayuda de amigos y aliados (esta ha sido la excusa de algunas de las guerras más violentas de la historia); parte de la presión para que Roma interviniese procedía del exterior». La primera guerra púnica es buena prueba de ello. Así, cuando los mamertinos, una violenta banda de forajidos, ocuparon Mesina y desestabilizaron el frágil equilibrio de la isla de Sicilia, crearon la alarma de la entonces potencia hegemónica, Cartago. Fue en ese momento cuando aquellos solicitaron ayuda de Roma, cuya intervención condujo irremisiblemente a las hostilidades entre las dos ciudades, ambas necesitadas de este granero del Mediterráneo central y movidas por la urgencia de controlar la estratégica ubicación de la isla.
Al iniciarse la contienda en 264 a. C. las fuerzas estaban desequilibradas. Cartago era un emporio naval gracias a su poderosa flota, sita en el mítico y bien murado puerto circular de la capital. Como buena potencia marítima, su ejército era reducido o, por mejor decir, no contaba con contingentes permanentes, sino que recurría al mercenariado cada vez que la ocasión lo demandaba. Si el dinero pagaba buenos guerreros, la carencia de un espíritu digamos patriótico y la falta de cohesión que ello provocaba terminarían pasando factura a los púnicos, quienes no obstante gozaron de grandes estrategos. Los cartagineses dominaban el litoral norteafricano, una franja en el sur de la actual España y las Baleares, parte de Córcega, Cerdeña y la costa occidental de Sicilia (en la oriental, aparte de los mamertinos, se encontraba la ciudad de Siracusa, de origen griego y alianzas cambiantes. El más débil necesita por lo común recurrir a una política oscilante, máxime si tiene la desgracia de estar situado entre dos poderosos contrincantes).
Por su parte, Roma era una ciudad relativamente más joven y no había dudado en el pasado en contemporizar con sus futuros rivales, en parte para asegurarse el dominio sobre los etruscos por el norte y sobre otros pueblos en el sur. Su poder era terrestre y empleaba como brazo armado el sistema de la legión, que pronto iba a demostrar su poderío. Pero el punto débil de la república era su flota. De origen rural, la ciudad no había tenido necesidad de contar con una armada, mas si ahora pretendía medirse con los púnicos iba a precisar convertirse en marinera. Con la perseverancia, osadía e ingenio que siempre los caracterizaría, los romanos no solo se apoderaron de unas naves enemigas, que copiaron, sino que las mejoraron por medio de los famosos «cuervos», unos garfios que permitían desplegar una pasarela que habilitaba a sus soldados a combatir en el buque abordado como si de un encuentro terrestre se tratara. Obtienen así su primera victoria naval en Milas (260 a. C.), que les franqueará el libre paso a Sicilia, y la del cabo Ecnomo (256 a. C.), alcanzando la superioridad naval. La primera fase de la guerra terminaba con ventaja para Roma, dueña ahora de la región oriental de la isla, también de sus aguas.
Los romanos se sintieron con fuerza para lanzar una expedición contra la misma Cartago, que hubo de instruir un nuevo ejército. En un enfrentamiento decisivo (Bragadas, 255 a. C.), sus elefantes rompieron las líneas de las legiones, momento aprovechado por la infantería para atacar con la caballería abriéndose por las alas hasta batir a los romanos, quienes en el reembarque sufrieron un vendaval que terminó de diezmar sus fuerzas. La guerra volvía a Sicilia, concretamente a su parte occidental, donde un nuevo general cartaginés, Amílcar Barca, conseguiría imponerse solo para terminar aislado, con problemas de suministro —Roma ha ocupado Cerdeña y Córcega— y desprovisto del apoyo político del Consejo de Ancianos, cansado de tan larga conflagración.
Una nueva derrota naval en las islas Egadas (241 a. C.) forzará a dicho Consejo a solicitar la denominada Paz de Lutacio. Se trataba de un acuerdo abusivo que obligó a Cartago a abandonar cualquier pretensión sobre la isla, convertida en la primera provincia romana, reducir su ejército y su flota y satisfacer unas desproporcionadas reparaciones. La potencia terrestre convertida en naval había derrotado a la potencia marítima, constreñida ahora al norte de África. Nadie se acordaba ya de los mamertinos, que simplemente habían dado a Roma la oportunidad de expandirse en un espacio para ellos fundamental… y los romanos fueron siempre unos grandes oportunistas. Los griegos, los propios derrotados, incluso los senadores que habían dudado de la empresa y cualquier otro observador reconocían lo inevitable: una vigorosa fuerza se acababa de alzar sobre el Mediterráneo central con un poderío incuestionable.
Para Amílcar Barca la paz no era sino una tregua: habiendo trabado combate con los hijos de la loba, dedujo acertadamente que su amenaza ponía en juego la propia supervivencia de Cartago. Tras dominar una revuelta de los mercenarios, consiguió autorización para marchar a Iberia y asegurarse los ricos recursos de esta península. Pero él miraba más lejos: este territorio del Mediterráneo occidental iba a ser su base de operaciones para lanzar una ofensiva contra Roma; también pretendía ganar tiempo para levantar un nuevo ejército leal a la familia Barca —‘rayo’— antes que a la atrofiada casta política de los sufetes. Le acompañaban su yerno Asdrúbal el Bello, fundador de Cartagena, y la «camada de leones»: sus hijos Magón, Asdrúbal y Aníbal, el primogénito, llamado a realizar una de las más espectaculares campañas militares de toda la historia y a convertirse en el azote de Roma durante el enfrentamiento entre dos potencias que ya se reconocían como irreconciliables, fruto de dos civilizaciones antagónicas: solo una de ellas podría quedar en pie como potencia dominante.
Si el genio militar de Alejandro fue eminentemente estratégico, político y aun cultural, el de Aníbal Barca será operativo, táctico y basado en la eficacia del ejército que heredó de su padre cuando este murió en combate contra una tribu celtibérica. Como es bien sabido, el casus belli fue el asedio y posterior destrucción de Sagunto, ciudad deudora de Roma que los púnicos no podían dejar a retaguardia en sus planes expansivos. En la segunda guerra púnica el bárcida aplicará lo que muchos años después el tratadista militar Liddell Hart denominará estrategia de aproximación indirecta. Sabedor de que la potencia naval de Cartago ya no volvería a ser la de antaño, Aníbal optó por atacar los dominios de Roma por tierra, pero para ello había de salvar el Ebro, los Pirineos, el Ródano, los imponentes Alpes y el Po, una ruta que nadie concebía pudiera seguir un ejército fuerte en más de ochenta mil infantes, diez mil jinetes y unas decenas de elefantes.
Un factor clave para tan ambiciosa operación que se suele pasar por alto era el magnífico servicio de información de Aníbal, que aún hoy sorprende por su modernidad. Constaba de dos pilares: una tupida red de «agentes» presta al soborno o la diplomacia para captarse voluntades (espionaje) y una cobertura compuesta por jinetes ligeros que le mantenían al tanto de los movimientos de su rival y le permitían tener un conocimiento preciso del terreno (inteligencia militar), para él tan importante, pues siempre buscaba la línea menos esperada, por inconcebible que fuese. Así, cuando Roma envío un primer contingente para interceptarlo en el Ródano apoyándose en su aliada Marsella, el cartaginés vadeó el río aguas arriba, evitando el contacto con el enemigo. Por el camino iba sublevando a galos y otras tribus, domeñando a los que se resistían y ganándose a los que, por el contrario, deseaban liberarse del yugo romano. Lo mismo haría en Italia, pues buena parte de la fortaleza del ejército romano dependía de los contingentes proporcionados por sus aliados, por lo que consideraba imprescindible atraerlos a su causa a medida que fuera progresando por la península. Iba a necesitar, también, forraje para las bestias y sustento para sus tropas.
Después, en uno de los debates más interesantes de la historiografía bélica, emprendió la marcha sobre los Alpes: independientemente del camino elegido, que aún no se conoce a ciencia cierta, su ejército utilizó desde luego una ruta agreste, alejada en cualquier caso de los pasos tradicionales o costeros de tan imponente cordillera. Sus hombres dudan, momento en que Aníbal despliega todos los rasgos de su caudillaje personal, liderando con el ejemplo, poniéndose literalmente al frente de sus queridos soldados y consiguiendo en quince días la hazaña de aparecer como un relámpago en el norte de Italia. Sorprendía así radicalmente a su enemigo a pesar de llegar con las fuerzas mermadas (se calcula que perdió más de la mitad de sus tropas en la expedición). Roma queda sacudida por un escalofrío de pavor mientras él da un descanso a sus hombres y prosigue la política de alianzas contra su adversario en la Galia Cisalpina.

La impaciencia romana por cortarle el paso les forzará a entablar combate cuanto antes, lo que se traduce en las dos primeras victorias de Aníbal en el Tesino y Trebia (218 a. C.). Si la infantería de las legiones era poderosa, la caballería romana no estaba a la altura de la cartaginesa, mucho más experimentada, veloz y fiable para realizar los audaces envolvimientos que su caudillo exigía de ella. Tras una nueva aproximación indirecta, Aníbal consuma una emboscada perfecta en el lago Trasimeno, ya muy cerca de Roma (217 a. C.). Ocurrió que un ejército romano se adentró por una zona donde el camino se constriñe entre unas colinas y las orillas del lago; fue entonces cuando se toparon con una fuerza cartaginesa que les bloqueaba el paso a vanguardia, mientras otra cerraba su retaguardia. El resto de las fuerzas del Barca, como salidas de la nada, descendieron de las alturas entre la neblina y aniquilaron a las legiones. El camino a Roma, que ha perdido la flor y nata de su patriciado, quedaba expedito. Aníbal, sin embargo, decidió marchar al fértil sur de la península en otro movimiento sorpresivo.
Pero ¿cuál era realmente la situación de Roma en aquellos momentos? Desde la llegada de Aníbal a Italia, la ciudad había entrado en pánico, especialmente después de las tres derrotas sufridas: el inquieto grito de Hannibal ad portas recorre el foro. No obstante, en una muestra de su persistencia, decidió movilizar sin descanso una legión tras otra para conjurar la grave amenaza. También este periodo fue una prueba para su compleja estructura política senatorial: mientras unos abogaban por dejar a los cartagineses que profundizaran en la península debilitándolos con continuas escaramuzas (la famosa estrategia fabiana, que en parte se realizó), otros optaban por juntar el mayor ejército que jamás hubiera levantado la república y buscar al enemigo allá donde se encontrara para liquidar de forma permanente la guerra. Triunfante esta última corriente, Roma iba a sufrir la mayor derrota de su historia…